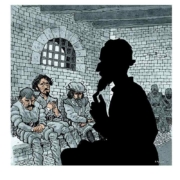Viaje al Valle de Urdaibai con Ibon Martín
Ibon Martín escribe libros de viajes y conoce lugares fantásticos para emplazar la acción de sus novelas. Con La Danza de los tulipanes (Plaza & Janés), que se desarrolla en Vizcaya, nuestro fotógrafo tuvo la suerte de viajar allí con un autor-guía híper-entusiasta que conoce las mejores localizaciones y a quien le encanta contar buenas historias.

Ibon Martín en Urdaibai (Vizcaya)
Texto: Ibon MARTÍN Fotos: Asís G. AYERBE
Urdaibai es, por encima de todo, una anomalía. Desde el cabo de Higuer, allá en la frontera con Francia, hasta los cargaderos mineros de los límites con Cantabria, la costa vasca es puro acantilado. Solo un puñado de playas y puertos pesqueros se atreven a desafiarlos. Y en medio de esta geografía tan extrema emerge, extraña y hermosa, esa cicatriz en el paisaje sin que nadie la espere. Una ría de doce kilómetros de largo; arenales que aparecen y desaparecen al ritmo de las mareas; pueblos que duermen a orillas de un mar que va y viene; e incluso una isla misteriosa – Izaro– varada en la desembocadura. Mientras admiro junto a Asís la quietud de este paisaje, me siento algo culpable por haber elegido este lugar tan bello como escenario de mi novela, La danza de los tulipanes, en la que suceden asesinatos terribles.
Bosque, bosque y más bosque. Si algo caracteriza Urdaibai, con permiso de la omnipresencia del mar, son los bosques. Encinares cantábricos, para ser exactos. A veces camino sin rumbo por sus senderos. En realidad, tiendo a perderme. Es tal el laberinto de sendas abiertas por corzos y jabalíes que resulta imposible dar con la vía correcta. Luego me digo a mí mismo que los escritores no nos perdemos como simples mortales, sino que buscamos inspiración hasta encontrarla. Al menos eso es lo que me sucede cuando trepo a San Pedro de Atxarre. Me fascina subir hasta esa ermita solitaria y dejar volar las horas mientras las mareas esculpen el paisaje. No sé qué oscura fuerza telúrica tendrá este lugar, pero las palabras brotan solas de mis dedos cuando me siento a escribir en sus alturas.
Según escucho hablar a Edorta Unamuno, nuestro guía en el Bird Center, descubro que me apasionan las aves. ¿Cómo he llegado hasta los 42 sin ser consciente de ello? Águilas pescadoras, zarapitos o garzas reales, las marismas de Urdaibai son la escala más deseada para miles de ellas, que las utilizan como lugar de descanso en sus migraciones. Quizá por eso los entusiastas creadores del centro tuvieron la magnífica y divertida idea de reconvertir una enorme fábrica de salazones en una terminal aérea para aves con conexión ¡en directo! a otros aeropuertos internacionales. Tan pronto estaba espiando los flirteos de una pareja de garcetas como escuchando lo que ocurría en tiempo real en una charca de Kenia.
Me enamoró el lugar, me enamoraron las aves y, sobre todo, el paciente entusiasmo con el que las cuidan y el mimo con el que siguen sus migraciones ¿Dónde demonios se habrá metido Costeau, el águila pescadora que creció en estas marismas? Juraría que andaba por ahí… No, esas del pico plano son espátulas que hacen una parada en su migración primaveral al llegar a Urdaibai. Claro, quién no se quedaría aquí si fuera ave. Agua, carrizos, pececillos y gusanos blanditos, calma, más calma y unos tipos que te espían a través de sus prismáticos. ¿Por qué marcharse? ¿Qué podría haber en otros lugares lejanos? Edorta y sus compañeros están deseando preguntárselo a Costeau, que un día echó a volar y no paró hasta llegar a Senegal. ¡Senegal! La esperan como a una hija pródiga y el comité de bienvenida será de los que no se olvidan.
Ermitas colgadas de aquí y de allá. Te encuentres donde te encuentres, si en Urdaibai miras a tu alrededor siempre habrá una a la vista. Unas veces a la orilla de un acantilado, otras en el pico de una montaña, pero siempre desafiando las leyes de la gravedad, el más difícil todavía. Gaztelugatxe, Santa Catalina, Atxarre, Ereñozar… te convierten en peregrino aunque no seas creyente. Sus emplazamientos privilegiados resultan magnéticos y te impiden emprender el camino de vuelta. Fue un pastor de Oma quien me lo descubrió cuando le pregunté por las mejores panorámicas. Aquel hombre, de rostro y txapela ajados por la intemperie, lo tuvo claro: «Muchacho –hace bastantes años de esto–, para hacer la mejor fotografía busca siempre la ermita que tengas más cerca». Se lo expliqué a Asís y me miró como una vaca que ve pasar el tren. Pero después sucumbió y comprendió, como acabamos haciendo todos, que los viejos pastores saben mejor que nadie dónde encontrar la belleza.
Quizá sea un romántico incorregible, pero de todas las maneras posibles de descubrir Urdaibai, el tren es mi preferida. Ni a pie por las sendas entre marismas, ni en canoa a través del laberinto de canales. ¡El tren! Entre Mundaka y Gernika las vías se aproximan con tanta desvergüenza a la ría que parecen flotar sobre el espejo de agua. La sorpresa desde la ventanilla es continua. Aquí un molino de marea, allá una playa secreta, después un rebaño de ovejas aguardando tras un paso a nivel… Y lo mejor de todo, aunque cueste creerlo ante tal despliegue de belleza, es el paisaje del interior del vagón. Aquí todos se conocen. ¿Qué hace esa señora que vuelve del mercado de los lunes regañando a unos jóvenes que a esta hora deberían estar en el instituto? ¿Y esos dos señores con su txapela hablando de la final de cesta punta? Ah, que llega el revisor. Hoy es Iñaki, el de Mundaka, el hijo de la lechera. Billetes, por favor, y vuelta a la charla tranquila mientras los cormoranes se lanzan a la pesca al otro lado del cristal.
El apeadero fantasma de Murueta desfila fugazmente tras la ventanilla. Hace años que ve pasar los convoyes sin que ninguno se detenga a saludarlo. Qué duro pasar de ser uno de los rincones más bulliciosos del trazado a caer en el olvido más absoluto. Ahí sigue la chimenea de la fábrica de tejas, con sus 32 metros de verticalidad rojiza, evocando un pasado glorioso. No había mejores arcillas que las de Urdaibai ni mejor conexión con el mercado gracias al tren y las barcazas. Y ahora ¿qué? Solo queda la belleza y la inspiración para escritores de suspense. ¿Cuántas horas habré dejado volar sentado en sus embarcaderos de madera, esos que tanto gustan a los instagramers, tramando los pasajes más oscuros de mi novela?
Se me hace tan raro verme en esta foto… De pronto, dudo: ¿escritor o modelo? Y todo por culpa de Asís. Sucedió en una parada no programada. ¿Cómo pasar por la playa de Laida, esa que vive en constante cambio por la acción de las mareas, sin pedir que el mundo se detenga para darse un chapuzón? Allí estaba, en ese baño improvisado, cuando descubrió que una ventana lejana actuaba como reflector. «¡Se te ilumina la cara, Ibon, no te muevas!». Y corrió como loco a por su cámara. Gírate hacia allí, ahora hacia aquí… ¿Quién me mandaría hacerle caso? Si yo lo único que quería era regalarme mi baño de ola diario. Sí, diario. Julia Lizardi lo hace en La danza de los tulipanes, cuando se sacude de encima la presión del día a día de una policía dejándose abrazar por el Cantábrico al caer la noche. Otro reflejo en la lente de Asís, porque Julia es un espejo de mí mismo. Si hay algo que no me perdono es un día sin encontrarme con el mar. Una cita imprescindible que marca la transición entre mis horas de escritura y el resto del día. Los crímenes y las tramas perturbadoras quedan flotando entre las olas y mi cabeza se vacía de todo, igual que cuando el aire cargado de salitre de Urdaibai inunda cada rincón de mis pulmones.