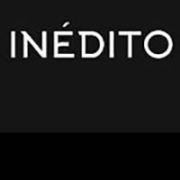Resistencia cultural en Kyiv (I parte)
El director de «Librújula» y escritor Antonio Iturbe viajó a la Feria del libro de Kyiv invitado por la editorial ucraniana Vivat, con el apoyo de la embajada española. En Ucrania, publicar libros se ha convertido en un acto de resistencia civil. Iturbe lo cuenta en esta crónica, de la que publicamos hoy la primera parte.

Texto y fotos: Antonio Iturbe
Cuando en 2022, con los tanques rusos aplastando la hierba de Ucrania, recibí la noticia de que la editorial ucraniana Vivat quería publicar mi novela La bibliotecaria de Auschwitz, me sorprendí. Le mandé un afectuoso saludo a la directora general de Vivat, Yulia Ordova, y ella me explicó que “debido a la guerra, miles de madres con hijos están teniendo que mudarse a Leópolis huyendo de los puntos más críticos. Al salir corriendo bajo los bombardeos, los niños ni siquiera tienen tiempo de coger sus juguetes favoritos, ni sus libros. Nos parece importante que los niños ucranianos tengan acceso a libros en su lengua materna. En Leópolis incluso organizamos lecturas para niños desplazados en el sótano de nuestras librerías con escritores infantiles”. Mucho coraje.
Cuando hace unas semanas recibí una comunicación de la embajada española en Ucrania, volví a sorprenderme: la editorial Vivat deseaba invitarme a asistir el 31 de mayo a la Feria del Libro de Kyiv. La primera pregunta que me hice fue: «¿Pero organizan una feria del libro en plena guerra?». La respuesta era evidente: sí. La segunda pregunta fue: «¿Pero es posible ir?». El mensaje de la embajada daba a entender que sí, bajo ciertas circunstancias.
Cuando empiezo a preparar el viaje me doy cuenta de la complejidad de las relaciones entre Rusia y Ucrania. Por ejemplo, el debate que ha forzado a cerrar la casa museo de Bulgakov, donde han aparecido pintadas sobre la placa, porque aunque nació en Kyiv es considerado un autor ruso. También aprendo que no les gusta la forma de denominar a su capital como Kiev, porque es rusófila. Prefieren Kyiv.
También aprendo que no es como ir de viaje a Palma de Mallorca. Mi ignorancia del tamaño de una ensaimada mallorquina hizo que rápidamente fuese a ver la página de Iberia y Air France, pero no vi que tuviesen programados vuelos en esas fechas. Así que, muy ufano, le consulto a la asistente del consejero de cultura de la embajada, Olena Valenchuk, qué compañía volaba. Me responde que “en el espacio aéreo de Ucrania solo vuelan misiles rusos”. La manera de llegar es por tierra. Un vuelo hasta Varsovia, allí un tren hasta Chelm, en la frontera con Ucrania, y luego otro tren que atraviesa el Oeste del país y llega hasta Kyiv.
Cinco días antes de salir, el agregado cultural de la embajada española en Ucrania, Javier Fuentes, me informa de que en la ciudad de Jarkiv se ha producido un ataque ruso y un misil ha caído sobre la principal imprenta de Ucrania, que trabajaba para veinte editoriales (entre ellas, la mía, Vivat): han muerto ocho personas y se han destruido 50.000 libros.
En ese momento me surge alguna duda sobre emprender el viaje. Le envió un mensaje de apoyo y afecto a la responsable de derechos internacionales de Vivat, Natalie Miroshnyk. Me responde enseguida en inglés desde la propia ciudad de Jarkiv: “Gracias por su apoyo durante este terrible momento. Ni siquiera la industria del libro se libra de esta cruel guerra. Nos sentimos devastados por el asesinato brutal de personas a plena luz del día. A pesar de esto, estamos haciendo todo lo posible para apoyar a sus familias y recuperarnos lo más rápido posible. No podemos dejar que ganen”.
Si me habían surgido dudas sobre el viaje, se disiparon al instante. Recibo información de los organizadores de la Feria del Libro, que se celebra en un antiguo Arsenal reconvertido en centro de artes y exposiciones de la ciudad pero cuyo nombre cobra ahora un inquietante sentido.
El tema central de este año de la feria, con un programa de 160 eventos, es «Vida en el filo», comisariado por Tetyana Ogarkova y Volodymyr Yermolenko. Explican que: “Hoy nos parece que para estar en la línea del frente tardamos ocho horas en coche, Pero la línea del frente corre hacia nosotros. De hecho, está dentro de nosotros.” El Pen Club de Ucrania presenta aquí el programa “La continuidad de la voz”: “Durante siglos el imperialismo nos hizo perder nuestra voz, pero finalmente estamos reclamando lo que nos pertenece: nuestros nombres y nuestras voces”.
Varsovia-Ucrania
Tras hacer noche en la capital de Polonia, por la mañana tomo un cómodo Intercity polaco en la Estación Central de Varsovia a las 6:40, que atraviesa el Vístula y llega puntualmente a las 09:35 a Chelm (hay que pronunciar «Jelm» para que te entiendan), tocando a la frontera con Ucrania. El cambio de tren es muy fácil: está en el mismo andén en la vía de enfrente.
Un tren larguísimo, azul con una raya amarilla (los colores de Ucrania). Son más de once horas de trayecto en ese tren de coches-cama algo opresivos, como los que antes cruzaban España de noche. Hay cuatro literas en ese pequeño camarote, pero viajo solo en el compartimento.
Pasa por los compartimentos la encargada del vagón y grita «¡Control!». Se detiene el tren y suben unos militares polacos. El control de pasaportes, compartimento por compartimento, dura hora y media. Al poco, vuelve la empleada de los ferrocarriles gritando “¡Control!”. Esta vez suben militares ucranianos con perros que asoman el hocico en cada compartimento en busca de armas o explosivos, y otro uniformado recoge los pasaportes y se los lleva. También el mío. Preferiría no perder de vista el pasaporte pero no voy a decírselo. Una hora más tarde, regresa con los pasaportes sellados y se reemprende la marcha. Al entrar en Ucrania desconecto los datos del móvil. Aquí no hay roaming y reservo los datos para una emergencia.
Le pregunto a la encargada del vagón, una señora bajita cercana a la edad de jubilación, si hay cafetería en el tren o pararemos en alguna parte donde poder comprar algo de comida. Me mira como si mirase al infinito. No entiende una palabra de inglés. Al cabo de dos minutos regresa con una chica. Me pregunta en inglés qué necesito y ella le traduce a la empleada. No hay cafetería en el tren. La señora en su cuartito vende agua, refrescos y algún aperitivo, pero no se puede pagar con tarjeta y yo no llevo moneda ucraniana ni polaca. Me insiste en que si necesito algo, pero le digo que no es necesario. Tuve la precaución de comprar un par de bocadillos en la estación central de Varsovia y una botella de agua que me voy a ir racionando durante el viaje porque hace calor y las ventanas no se pueden abrir.
 El tren avanza por el interior de Ucrania. Atravesamos de manera monótona bosques de árboles delgados muy juntos, algunos son pinos flacos como cucañas. Hay zonas de replantación forestal con los árboles alineados, pero enseguida el bosque se hace más enredado y agreste. Hay lugares donde al pie de los árboles crecen los helechos como en Galicia (los felgos) y otras donde el bosque está encharcado. Horas y horas. Atardece y seguimos atravesando bosques silenciosos. Nos detenemos para dejar paso a otro tren de pasajeros que empuja una larguísima ristra de vehículos militares y otros civiles pintados de verde y protegidos de manera casera. Hay guerra, aunque no se vea.
El tren avanza por el interior de Ucrania. Atravesamos de manera monótona bosques de árboles delgados muy juntos, algunos son pinos flacos como cucañas. Hay zonas de replantación forestal con los árboles alineados, pero enseguida el bosque se hace más enredado y agreste. Hay lugares donde al pie de los árboles crecen los helechos como en Galicia (los felgos) y otras donde el bosque está encharcado. Horas y horas. Atardece y seguimos atravesando bosques silenciosos. Nos detenemos para dejar paso a otro tren de pasajeros que empuja una larguísima ristra de vehículos militares y otros civiles pintados de verde y protegidos de manera casera. Hay guerra, aunque no se vea.
Oscurece y nos acercamos a Kyiv. Llegaremos a las 11 y por la noche hay toque de queda. Javier Fuentes me está esperando en el andén, elegantemente vestido de traje como corresponde a un diplomático. A su lado hay un joven fornido vestido de manera informal que entiendo que debe de ser el chófer. Sí y no. Es uno de los GEOs que protegen la embajada. Al abrir la puerta del coche, altísimo, pesa un quintal. Está blindado.
El toque de queda se inicia a las 12 de la noche y dura hasta las 5 de la madrugada. Javier me pasa una aplicación de móvil para estar al tanto de las alarmas aéreas. En la recepción del Hotel Ukraine me informan de que el refugio está en el sótano cuarto.
Me voy a dormir y caigo en un sueño profundo, pero salgo de él a las tres y media de un salto por una voz que grita en ucraniano en la habitación. Es la megafonía del hotel. Salta la sirena de la aplicación que tengo en el móvil y empiezan a oírse sirenas por toda la ciudad. La megafonía del hotel pasa al inglés: “¡Go to the Shelter. Go to the shelter!”. Me visto deprisa y salgo al pasillo, pero no hay nadie saliendo de las habitaciones. No sé si tal vez soy el único cliente del hotel. No se pueden usar los ascensores durante la alarma y bajo los diez pisos en penumbra a pie, sin encontrar a nadie. Hay en las paredes unos folios con la palabra “Shelter” y una flecha. En la planta baja el conserje de noche me señala un pasillo y las escaleras que bajan a los sótanos.
En el gimnasio del hotel han apartado un par de máquinas de ejercicio y lo han llenado de sillas. Hay un botellón de agua con vasos y una docena de huéspedes somnolientos dormitando o mirando el móvil. La aplicación sigue marcando la región de Kyiv en rojo (al igual que el resto del país) y unos misiles dibujados indican que hay un ataque en curso. Javier Fuentes me ha explicado que la aplicación es muy sensible y en cuanto sale un misil de algún punto, aunque sea tan lejano como el Mar Negro, si no está clara su dirección, el sistema pone en alerta a cualquier punto del país. Al filo de las cinco la aplicación lanza el mensaje “Alarm is over” y desfilamos hacia arriba en silencio. Al entrar en la habitación me doy cuenta de que ya ha amanecido.
Un jueves en Kyiv
Frente al hotel está la Plaza del Maidán (Plaza de la Independencia), lugar totémico de la ciudad donde se produjo en 2013 una revuelta popular contra el presidente Yanukóvich cuando, cambiando su propio programa electoral, desestimó la petición de entrar en la Unión Europea para estrechar los lazos con la Rusia de Putin. La agitación logró expulsar del poder a Yanukóvich, que actualmente vive en Rusia. La facción rusófila perdió por petición popular, pero ya sabemos que los rusos tienen mal perder.
Hay mucho tráfico en la calle Khreschatyk, una amplia avenida de varios carriles y trajín de gente que viene y va. Hay madres que se detienen a comprarle a los niños alguna golosina en uno de los puestos de la calle y gente sentada en las cafeterías. Voy a tomar un café a la librería Sens, que está en la misma calle Khreschatyk. Tiene tres plantas y es muy acogedora. Hay mucha gente joven con los portátiles desplegados tomando una taza de té y comiendo un pedazo de bizcocho. Otros andan mirando las novedades editoriales en las estanterías. Lo primero que me sorprende en Kyiv es la normalidad, como si las alarmas estruendosas de la noche y los misiles mostrados en la aplicación hubieran sido un sueño. O una pesadilla.
Muy cerca, en el centro de la Plaza del Maidán se despliega un memorial con banderitas de Ucrania que recuerdan a las víctimas de su enfrentamiento con Rusia. Un hombre de más de sesenta años vestido con ropa militar y zapatos de calle se acerca a ponerme en la muñeca una pulsera con los colores de la bandera de Ucrania. Le pregunto cuál es el donativo adecuado: me dice que cinco, diez, o mejor veinte euros. No me queda claro si ese dinero va para los veteranos de guerra o para su bolsillo. Le doy cinco euros y me despide amablemente. Unos metros más allá me para otro hombre mayor vestido de uniforme. Le enseño la pulsera para informarle de que ya he pagado mi peaje de turista. Me habla en ucraniano y lo que hace es alargarme su teléfono móvil. No entiendo lo que me quiere decir hasta que se va hacia una bandera clavada y se arrodilla. Quiere que le haga una foto con el recuerdo en memoria de un ser querido.
Llego hasta la Iglesia de Santa Sofía, con sus cúpulas en forma de bulbo verdes y doradas y me encamino en busca de otra librería que me ha recomendado Olena Valenchuk, en dirección al monasterio ortodoxo de San Miguel, reconstruido de la nada hace tan solo veinticinco años tras haber sido demolido por órdenes de Moscú durante la etapa de la Unión Soviética por considerarlo de escaso valor histórico. En la gran plaza frente a la entrada hay una exhibición de carros de combate requemados y vehículos militares medio achatarrados incautados al ejército ruso. Sobre algunas de esas máquinas de guerra alguien ha pintado la palabra “cruel”. Los padres aúpan a los niños para que jueguen encima de los tanques.
No tengo datos en el móvil, por lo que he vuelto a la vieja costumbre de desplegar un mapa y preguntar. La gente me indica. Los ucranianos no son tan directos ni locuaces como nosotros pero no te hacen sentir incómodo, son amables. Llego a la calle Mykhailivska, donde se encuentra la librería Starojo Leva («La librería del león viejo»). Hay una pequeña barra con algunos pasteles salados y dulces y algunas mesas para sentarse. Tomo un pedazo de tarta de champiñones y otro de tarta de frambuesas. Hay una zona para libros infantiles y, aunque no es una librería grande, está bien surtida. Una de las varias dependientas de la librería me trae un té a la pequeña barra de madera frente al ventanal donde me he sentado. Kyiv es una ciudad llena de mujeres en todos los comercios y lugares; hombres jóvenes hay muchos menos, son reclutados para ir al frente a partir de los 25 años.
 Cuando estudiaba los ríos de Europa, uno de ellos era el Dniéper. Solo era una raya azul en un extremo del mapa de Europa. Nunca me planteé que un día estaría allí. Tras el Monasterio de San Miguel hay un parque y uno se percata de que la ciudad vieja de Kiev está en una zona elevada porque el río Dniéper queda muy abajo. Tomo un pequeño funicular que desciende hasta la parte baja de la ciudad. Una señora muy mayor me vende un billete por el equivalente a veinte céntimos. Un barco de carga navega río arriba en busca del puerto fluvial. En el paseo marítimo hay algunos jóvenes sentados. En unos contenedores pintados con gracia se habilitan puestos de venta de refrescos y algunos dulces.
Cuando estudiaba los ríos de Europa, uno de ellos era el Dniéper. Solo era una raya azul en un extremo del mapa de Europa. Nunca me planteé que un día estaría allí. Tras el Monasterio de San Miguel hay un parque y uno se percata de que la ciudad vieja de Kiev está en una zona elevada porque el río Dniéper queda muy abajo. Tomo un pequeño funicular que desciende hasta la parte baja de la ciudad. Una señora muy mayor me vende un billete por el equivalente a veinte céntimos. Un barco de carga navega río arriba en busca del puerto fluvial. En el paseo marítimo hay algunos jóvenes sentados. En unos contenedores pintados con gracia se habilitan puestos de venta de refrescos y algunos dulces.
Allí cerca está la librería Vivat. No tiene cafetería incorporada, pero lo importante es que hay gente comprando libros. Una de las dependientas me explica que pertenecen al mismo grupo que la editorial Vivat, pero funcionan de manera independiente y venden también libros de otras editoriales. Regreso de nuevo hacia arriba con el funicular para iniciar el camino de vuelta al hotel.
Salgo a un lateral del Monasterio de San Miguel y empiezo a caminar por el extenso muro frente a unos paneles con algunas flores en el suelo y montones de fotos de víctimas de la guerra. Cientos, miles. Es El Muro de la Memoria. Llevo un par de días durmiendo muy poco, estoy cansado y quiero llegar al hotel, así que camino deprisa por delante. Luego, más despacio. Al final, me detengo. Me siento en uno de los bancos que hay frente a las fotografías. Mientras caminaba miraba de reojo sus rostros; pero ahora los veo. Y ellos me ven con los mismos ojos que miraron a la cámara que los fotografió. Casi todos hombres. Muchos posan serios, como si supieran que ese instante quedaría detenido en la foto y permanecería cuando ya se hubiesen ido.
No son una cifra en un Telediario. No son esos números que te hacen agitar la cabeza un instante y luego seguir con la cena. Esas cifras que se olvidan cinco minutos después y ya no sabes si eran 12.000 o 14.000 muertos, porque da igual 2.000 más que menos. Andriy Ladik no es un dato. Lleva varios botones de la camisa desabrochados y se muestra despechugado, con una sonrisa alegre de amar la vida y disfrutar de cada momento. Al lado, Havryil tiene puesto el casco de combate y un aire de perplejidad, quizás el único gesto que merezca la guerra en su despreciable absurdidad.
Hay unos metros más allá un hombre mayor que se va deteniendo y acerca la cabeza al muro para leer los nombres y mirar sus fotografías. Pasa una mujer y se dirige a ella, cabecea y le cuenta algo, después ella sigue, algo más despacio. En su lento merodeo pasa por delante del banco y me mira de reojo. Yo no me puedo levantar, absorto en todos esos ojos que estaban llenos de vida, de planes, de zozobras, de sueños.
Yaroslav es un bromista, se ha dejado una perilla de varios días y levanta la barbilla sobre la guerrera y el chaleco. Tiene una sonrisa de guasón, pero hay algo triste en el fondo de sus ojos azules porque el humor es un refugio contra la angustia más profunda. Oleg tiene la boca torcida de resignación, como si quisiera decirnos que, pase lo que pase, será una derrota porque ninguna guerra se gana.
Me mira desde la pared con más chulería que los demás. Al principio me parece una mujer, pero es Oleksandr, un chico, que lleva gorra militar y un chaleco sin camiseta que deja ver su piel blanca sin vello. Me había parecido a primera vista una mujer porque tiene las cejas muy perfiladas. Me da por pensar, y esa idea se abre paso dentro de mí con la fuerza de lo verdadero, que, fuera cual fuese su orientación sexual, que carece de importancia, Oleksandr era afeminado. Querer ser mujer en un ejército de hombres en el frente de combate me parece luchar en dos guerras. Ríe con desparpajo, como si nada importase, como si pudiera con todo. Murió a los pocos días de cumplir 29 años. Joder, Oleksander…
 Me levanto del banco sobrecogido. Más adelante, está en otro banco el hombre mayor del pelo blanco. Me llama. Me empieza a hablar en ucraniano. Le digo algo en inglés pero no sabe inglés. Mira las fotografías. Me llevo la mano al pecho en un gesto de fraternidad y me sigue hablando en ucraniano como si yo entendiera. Y, de repente, me doy cuenta de que así es, que comprendo todo lo que me dice. Es otro alfabeto, pero el mismo idioma. Me está contando que no le duele la pérdida de todos ellos, sino la pérdida de cada uno de ellos, que se viene por las tardes no para hacer compañía a los muertos sino para que le hagan compañía a él, que a veces para los transeúntes y les explica educadamente que nos miran, que no olvidemos quiénes son ellos para no olvidar quiénes somos nosotros. Me dice todo eso en ucraniano y yo asiento, y nos damos cuenta de que nos brillan los ojos y que estamos emocionados los dos. Yo me marcho y él se queda. Por muchos años que pasen, ese hombre y yo ya nunca dejaremos de ser amigos.
Me levanto del banco sobrecogido. Más adelante, está en otro banco el hombre mayor del pelo blanco. Me llama. Me empieza a hablar en ucraniano. Le digo algo en inglés pero no sabe inglés. Mira las fotografías. Me llevo la mano al pecho en un gesto de fraternidad y me sigue hablando en ucraniano como si yo entendiera. Y, de repente, me doy cuenta de que así es, que comprendo todo lo que me dice. Es otro alfabeto, pero el mismo idioma. Me está contando que no le duele la pérdida de todos ellos, sino la pérdida de cada uno de ellos, que se viene por las tardes no para hacer compañía a los muertos sino para que le hagan compañía a él, que a veces para los transeúntes y les explica educadamente que nos miran, que no olvidemos quiénes son ellos para no olvidar quiénes somos nosotros. Me dice todo eso en ucraniano y yo asiento, y nos damos cuenta de que nos brillan los ojos y que estamos emocionados los dos. Yo me marcho y él se queda. Por muchos años que pasen, ese hombre y yo ya nunca dejaremos de ser amigos.
Llego caminando al hotel. En mi ciudad, incluso con la murga del GPS con imagen y sonido diciéndome dónde girar y dónde pararme, me pierdo. Mi capacidad de orientación es nula. Aquí, asombrosamente, sin datos de internet y sin mirar el mapa, he llegado a las tres librerías que quería visitar en puntos distantes de la ciudad y llego al hotel caminando sin dar un solo rodeo. Me siento acogido en Kyiv. Como he seguido el horario local (el normal en todos lados, excepto en España) antes de las 7 ya tengo hambre para cenar. No quiero pizzas ni hamburguesas. Me meto en un restaurante georgiano. Pido pan casero y tashmijabi, riquísimo con su salsa de crema sobre las patatas y el pollo, en su punto de picante y aderezado con granos de granada.
Me acuesto pero, a las tres de la mañana, regresa la guerra. En realidad, nunca se fue. La megafonía de la habitación, la sirena estrepitosa en el móvil. Abro la ventana y hay sirenas sonando por toda la ciudad. Esta vez, al salir de la habitación camino del refugio, sale a la vez el vecino de la habitación de enfrente. Es un joven alemán hablador. Mientras bajamos los diez pisos me cuenta que su abuelo era ucraniano, aunque él no habla el idioma, y que ha venido a buscar sus raíces. No me parece el mejor momento para estas pesquisas, pero no se lo digo. En veinte minutos se desactiva la alarma y regresamos a la habitación. Me cuesta conciliar el sueño. De hecho, cuando vuelve a sonar la alarma, a las 4:30, aún no me había dormido. Vuelta a vestirme y a bajar. De nuevo me encuentro en el pasillo al vecino alemán. Antes había media docena de personas en el gimnasio-refugio del sótano. Ahora, cerca de las 5, solo estamos él y yo. Hasta la guerra puede ser una rutina…