«Desaparecer», de María Stepánova
En apenas ciento cincuenta páginas, la escritora rusa María Stepánova reflexiona sobre el exilio en su novela «Desaparecer» (Acantilado).

@ LiteratureXchange Festival Aarhus (CC BY-SA 4.0)
Texto: David Valiente
Desde que comenzó la guerra en Ucrania, 650 mil personas han abandonado Rusia y no han regresado a su país, según informa el medio independiente The Bell, aunque otras fuentes presentan cifras que oscilan entre los 250 mil y el millón de rusos. Más de medio millón de almas han reiniciado sus vidas mayoritariamente en Armenia, Kazajistán, Israel, Estados Unidos, Georgia y Alemania. No deseaban que su país entrara en guerra y, aun así, se han convertido en víctimas de ‘segunda clase’ con derechos reducidos, en muchos casos, a su mínima expresión.
Quienes han tomado la decisión de huir de su país, lo han hecho, no solo para evitar morir en una guerra que no los representa, sino también como muestra de su desacuerdo con las consecuencias terribles. Su postura firme les impide regresar, según infieren, a la tierra donde dieron sus primeros pasos, donde siguen viviendo sus familiares y descansan eternamente sus antepasados. Pocos rusos exiliados cuentan su drama, y parece que no muchas personas están dispuestas a escuchar el dolor que experimentan en su cotidianidad. La escritora rusa María Stepánova ha sabido plasmarlo con gran acierto en apenas ciento cincuenta páginas. Desaparecer (Acantilado) no es una novela de acción con grandes giros argumentales; es una invitación a la reflexión pausada, a meditar la existencia individual en el exilio.
María Stepánova nació en Moscú en 1972. Desde el comienzo de las hostilidades, se mudó a Berlín porque la labor literaria y periodística crítica con las acciones del Kremlin es imposible de desempeñar en Rusia, donde los medios de comunicación han sido censurados y también cerrados, como sucedió con Colta.ru, el medio independiente donde trabajaba Stepánova.
Estos datos biográficos sugieren que M., la protagonista, es la reencarnación ficcional de María Stepánova y de las emociones que ella ha experimentado lejos de su tierra natal. M. es también una escritora que se encuentra inmersa en un bloqueo creativo. Vive en el exilio y es incapaz de escribir. La acción de la novela transcurre en una ciudad anónima donde M. queda varada mientras viajaba a otro país para asistir a una feria literaria.
Uno de los rasgos más llamativos del libro es la ausencia de palabras que definen con claridad el estado tanto emocional como físico de la autora. Me refiero a vocablos como ‘guerra’ o ‘exilio’, a pesar de que la narración gira en torno a estos dos ejes. Por supuesto, esta falta de alusión directa se presta a interpretaciones varias, de las cuales me parece más coherente con el estado anímico de la protagonista la imposibilidad de emplearlas por la carga implícita de violencia y por lo contaminadas que están por la propaganda.
En la novela, la palabra ‘bestia’ juega un papel inequívocamente trascendental. ¿Quién o qué es la bestia? Esta pregunta me ha perseguido a lo largo de la lectura y aún no tengo una respuesta convincente. En un primer momento pensé que sería Putin y las águilas rapaces que lo rodean en esta empresa bélica, pero al profundizar en la lectura, quiero interpretarla como una crítica a todos los sistemas autoritarios activos en la actualidad y que en algún momento de nuestra historia reciente estuvieron abonando la tierra con la vida de inocentes.
El miedo a ser devorados por la bestia ha llevado a la mayoría de exiliados rusos a no regresar a casa. Pero como nos muestra María Stepánova no es tanto por el temor de ser reclutados y morir en una guerra cruenta, como por la actitud ética asumida y que se expresa de forma convincente en la vergüenza que M. siente ante la posibilidad de que la reconozcan como rusa, es decir, una ciudadana más del país que comenzó las hostilidades el 24 de febrero de 2022. Los rusos están viviendo lo que podríamos calificar como una especie de exilio de la vergüenza y esto repercute en el rechazo consciente de su identidad. M. prefiere emplear una lengua neutra como el inglés para comunicarse con gente que entiende el ruso. De hecho, en una escena, un grupo de mujeres circenses le preguntan dónde había aprendido la lengua de Tolstoi y en vez de aclarar su origen, prefiere hacerles creer que lo aprendió de niña en la escuela, cuando el telón de acero dividía el mundo y, en los sistemas educativos de las exrepúblicas, el ruso era de enseñanza obligatoria.
El rechazo a su lengua materna es un claro reflejo de la crisis de identidad que M. (y los exiliados rusos) viven en un mundo que perciben señalador, pero que en realidad observa con suspicacia a todas las personas que provienen de otro hemisferio cultural. La expresión ‘crisis identitaria’, en el caso de esta novela, no explica en su totalidad los demonios internos que M. combate cada nuevo día. La protagonista roza una crisis existencial, marcada por la pérdida total de la esperanza. Me pregunto al terminar la novela: ¿cuántos exiliados rusos estarán sometidos a una situación de desamparo psicológico y moral similar?
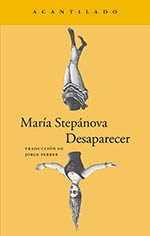 Desaparecer invita a reflexionar, a recorrer un camino interno que a veces conduce a los recuerdos de un mundo que ya no es el suyo, pero que late en cada libro o película que disfrutaron cuando aún podían definirse como rusos. Siempre persisten las conexiones con el presente, que toma formas ambiguas, acentuando la sensación de estar sumergidos en una crisis existencial.
Desaparecer invita a reflexionar, a recorrer un camino interno que a veces conduce a los recuerdos de un mundo que ya no es el suyo, pero que late en cada libro o película que disfrutaron cuando aún podían definirse como rusos. Siempre persisten las conexiones con el presente, que toma formas ambiguas, acentuando la sensación de estar sumergidos en una crisis existencial.
Además, el estilo narrativo invita no solo a reflexionar, sino a tratar de empatizar con la población de rusos exiliados que interactúan con una realidad ralentizada. Me ha resultado curioso cómo la autora ha logrado escribir un libro de menos de ciento cincuenta páginas, como si tuviera el cuádruple de ellas. Con esto, no afirmo que la novela sea pesada. Nunca me atrevería a decir tal cosa de un libro tan valioso. No obstante, sí exige la misma paciencia que un viajero debe tener cuando está en una estación de tren y el convoy se retrasa durante horas. La atmósfera que envuelve las escenas tiene tonos grises, no en el sentido de oscuro y lúgubre, sino más bien como reflejo de una realidad apagada, sin brillo; así como dibujaba la propaganda antisoviética la vida en la URSS: un mundo detenido, sin contraste ni vitalidad.
En definitiva, Desaparecer supera los límites narrativos para convertirse en uno de los muchos testimonios sobre los grandes olvidados de esta guerra, que deberían estar circulando por los medios de comunicación, y no lo hacen. También es el testimonio doloroso de la fractura de un país y de una autora que convierte la expulsión en materia poética, así como ya lo hicieron autores de la talla de Norman Manea y Theodor Kallifatides.









