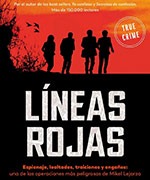200 años de novelas de espías
Desde “El espía” de Fenimore Cooper de 1821 al “Tomás Nevinson” de Javier Marías, que llegó este 2021 a las librerías, el oficio más secreto ha vivido en la literatura algunos de sus grandes momentos de poder y gloria y descalabro.

Texto: Sabina FRIELDJUDSSËN
La figura del traidor, el vendido o el chivato es tan antigua como la propia literatura y el propio relato. Ya desde la serpiente como agente infiltrado del imperio del mal que se introduce de incógnito en el Paraíso y desvela de manera interesada los secretos del imperio de Dios respecto al árbol de la ciencia a sus inquilinos, con las funestas consecuencias que todos conocemos. Pero la figura del espía profesional, e incluso del espía como héroe, podría nacer para la novela con James Fenimore Cooper en 1821 con un libro de título inequívoco: El espía. El gran autor de novelas de aventuras puso viento en popa su carrera de escritor con esta historia de un espía llamado Harvey Birch. Su protagonista tiene un compromiso férreo con la independencia de América frente a sus colonos británicos y, para ayudar a George Washington en su tarea emancipadora, se hace pasar por informador del ejército británico, iniciando una larga saga de espías dobles. Se convierte en un personaje odiado y perseguido por los seguidores de Washington, que lo consideran un traidor y no saben nada de su útil labor secreta. Fenimore Cooper, con su querencia por la épica, nos muestra cómo al ser detenido por los revolucionarios anti-británicos, para proteger la labor realizada, Birch ni siquiera descubre al juez que lo va a condenar a la horca que es uno de los suyos. No muere en la horca, pero nunca desvela su identidad y solo al morir, muchos años después, despreciado por los suyos y desprestigiado, encuentran en su bolsillo una carta firmada por el mismísimo George Washington. El patriotismo de Birch se impone a todo, incluso a su propia vida, y va a ser un paradigma que va a hacer fortuna en el espía durante más de cien años.
A lo largo del siglo XIX el género de la novela de espías se consolida con un tipo de autor característico: habla con conocimiento de causa porque en algún grado ha trabajado él mismo para el servicio de inteligencia. William Tufnell Le Queux (1864-1927) ejerció como periodista, corresponsal de guerra y diplomático, pero todo eran fórmulas para enmascarar su condición de espía al servicio del gobierno británico. Su mano rápida para la escritura le convirtió en un prolífico escritor de novelas de espionaje (publicó veinticinco), con un estilo descuidado y tramas rutinarias, pero donde no faltaba información de primerísima mano que permitió que algunas de sus novelas se anticiparan a lo que sucedería en Europa años después, como The Great War in England, publicada en 1897, diecisiete años antes de que estalle la Primera Guerra Mundial, o La invasión, de 1910, donde “fantasea” con una invasión alemana. Novelas, por cierto, con un enorme éxito de público en su época, un best seller como lo sería hoy día Ken Follett.
En ese siglo XIX un oficial británico del servicio de inteligencia que escribió varios libros de viajes y geopolítica llamado Arthur Conolly acuñó el término «Gran juego» para referirse al pulso de poder que echaban en secreto el imperio británico y el ruso por el control de amplias zonas de Asia. Era la Guerra Fría de final del XIX. En ese contexto situó el escritor Rudyard Kipling una de sus grandes obras: Kim. El autor de El libro de la selva no figura que fuese espía, aunque en su situación, con un pie en India y otro en Londres, le hubiera resultado un oficio posible.
Espías del siglo XX
La llegada al siglo XX hace que el espía se sofistique al calor de los tiempos. Uno de los personajes literarios más populares es la Pimpinela Escarlata, creado en 1903 por la Baronesa Orczy. La baronesa venía de una familia aristocrática húngara que había recibido en sus salones a Wagner o Liszt, pero venida a menos. Emma Orczy tuvo que ganarse la vida en Londres como traductora e ilustradora, pero su buena mano narrativa le abrió una carrera de escritora y de su conocimiento de las clases altas surgió la idea de un aristócrata inglés que rescata a los nobles franceses perseguidos por una Revolución empeñada en pasarlos por la guillotina. El líder de la sociedad, el misterioso Pimpinela Escarlata, toma su apodo de la pequeña flor roja que dibuja en los mensajes que deja y nadie conoce su identidad, ni siquiera su esposa. Su éxito fue tan arrollador, partiendo del teatro, que tuvo una larga vida narrativa en una docena de novelas y varios libros de cuentos. La baronesa pudo ejercer como tal gracias a este éxito, que le permitió comprarse una casa de alto copete en Montecarlo.
Otros autores siguieron líneas menos sofisticadas y pondrían las bases de la narrativa pulp, de novela barata por entregas que derivaría años después en la novela de quiosco. Ahí están autores como William Le Queux o Edward Phillips Oppenheim, que escribían novelas de espías a la velocidad del rayo, repitiendo una y otra vez los arquetipos del carismático espía infiltrado en las líneas enemigas que antepone su patriotismo a cualquier otra consideración moral, económica o sentimental.
En esos primeros años del siglo XX, el género era ya tan sólido y popular que algunos escritores consagrados se permitían incluso asomarse al género por la ventana de la parodia social. Lo hace Chesterton en El hombre que fue Jueves. Nos muestra cómo un poeta bastante extravagante, Gabriel Syme, es reclutado por una sección contra-anarquista de Scotland Yard para infiltrarse en esos círculos malignos y pasar información. Al ser invitado a una reunión en la que tenía que pasar desapercibido, acaban eligiéndolo para representarles en El Consejo Mundial, donde se reunirán los siete representantes más importantes del anarquismo internacional. Parece una guasa, pero es Chesterton… ¡todavía hay más! Cuando Syme llega a esa reunión secreta y empieza a sonsacar a los otros miembros, se da cuenta de que los otros seis también son policías infiltrados.
El desarrollo tecnológico, la complejidad de los servicios de información y la avaricia de control planetario de las grandes potencias hacen que a partir de la Segunda Guerra Mundial empiece otra guerra más larga y subterránea: la Guerra Fría que enfrenta a Estados Unidos y sus aliados contra la Unión Soviética y compañía. Una guerra silenciosa, que se libra sobre todo en el terreno de la información y la desinformación, con la amenaza de una devastadora guerra nuclear gravitando en los despachos de la CIA y el KGB. El espionaje empieza a retratarse de manera menos simplista y el espía se hace más poliédrico, incluso moralmente.
Y ahí empiezan a brillar en los años 50 y 60 autores como John Le Carré o Graham Greene. Greene ejerció el periodismo desde joven y fue un viajero con los ojos abiertos por la curiosidad. Casualidades de la vida, su hermana Elizabeth trabajaba para el MI6, el servicio de inteligencia británico, y fue ella quien pensó que su talante viajero y su facilidad para relacionarse con la gente en África o Sudamérica lo hacían idóneo para el empleo. Durante la Segunda Guerra Mundial fue enviado a Sierra leona para abrir los ojos y los oídos, y trabajó en la Sección V a las órdenes del mítico espía Kim Philby, que acabaría resultando un agente doble al servicio de los soviéticos. Greene, un católico que de joven militó brevemente en el Partido Comunista, mostraba en sus novelas un entusiasmo imperialista tirando a escaso. Obras que siguen leyéndose con avidez son El americano impasible (1952), ubicada en Saigón; Nuestro hombre en La Habana (1959), con un espía británico en la Cuba precastrista; El cónsul honorario (1973), situada en Argentina, o El factor humano (1978), seguramente la más profunda de todas. Aquí le sirvió mucho el haber conocido a Philby y relata cómo un agente doble que opera en Londres llega a un callejón sin salida, física y moralmente. Durante décadas se creyó que el paso de Greene por el MI6 fue una breve etapa en su vida, que abandonó al convertirse en un influyente escritor. Sin embargo, una biografía publicada tras su muerte, acaecida en 1991, reveló que siguió pasando informes al MI6 hasta sus últimos años.
El otro gran autor de la Guerra Fría que también sabía de qué iba el oficio fue John Le Carré, a quien dedicamos un perfil en las siguientes páginas. También trabajó para el servicio secreto británico. Y también siguió los pasos literarios de Graham Greene al mostrarnos a un espía moralmente ambiguo y unos entresijos que demostraban que tanto occidentales como soviéticos operaban con métodos similares y que, ideologías aparte, sus engranajes de los servicios secretos eran tan parecidos que unos y otros acababan realimentándose mutuamente. Sus protagonistas —como George Smiley— muestran esa fatiga moral y no son héroes infalibles, sino gente que actúa muchas veces empujada por la inercia, como sacerdotes que han perdido la fe.
En contrapartida, en ese caldo de cultivo de la Guerra Fría todavía hay un tercer escritor-espía que juega a otro juego. Se llama Ian Fleming y crea a un personaje llamado Bond, James Bond. Fleming (1908-1964) recoge la tradición de la novela popular de espías de antes de la guerra, con protagonistas aguerridos, indestructibles y patriotas que salvan al mundo de las garras del mal (el resto de países que no forman parte del selecto club occidental). Fleming también sabía cómo funcionaban las cosas en un servicio de información porque durante la Segunda Guerra Mundial formó parte de la División de Inteligencia Naval y la T-Force, una unidad de inteligencia. Una de las operaciones en cuya planificación participó se llamó Operación Goldeneye. Sin embargo, el ambiente épico de la guerra lo animó a crear un personaje mucho más frívolo y seductor como Bond. También influiría en ese talante refinado de James Bond que Fleming venía de una rica familia de banqueros, su padre fue parlamentario y él se educó en el selecto Eton College. Casino Royale fue la presentación pública del agente 007 en 1952. Gustó tanto a un público ávido de héroes sin fisuras frente al enemigo exterior (y comunista) que acabaría escribiendo once novelas y dos colecciones de relatos breves entre los años 1952 y 1966. Sus adaptaciones cinematográficas, con rutilantes efectos especiales, rodajes en lugares exóticos y chicas Bond de infarto, multiplicaron la popularidad de la serie y hay verdaderas disputas entre los partidarios de Roger Moore, Sean Connery, Pierce Brosnan o Daniel Craig. Y disputas sobre cuál es la mejor aventura de Bond, aunque suele ganar en las encuestas Desde Rusia con amor. La franquicia cinematográfica continúa con equipos de guionistas que siguen rizando el rizo de las pestañas del agente 007.
Espías del siglo XXI
El norteamericano Alan Furst podría considerarse la bisagra entre la novela de espías del siglo XX y la del XXI, a punto de cumplir ahora los 80 años. Dejó atrás el tema de la Guerra Fría, clásico del siglo XX, pero ha hecho de los años 30 y 40 del siglo pasado su hábitat. Afirma que “las personas involucradas en el espionaje entonces estaban impulsadas por el idealismo, equivocado o no. Hoy en día, individuos como Assange y Snowden parecen estar jugando para sus amigos, es muy diferente”. Lleva ya una quincena de novelas, la última publicada en Estados Unbidos en 2016, Un héroe en Francia.
En un momento en que la tecnología y los hackers son más eficientes que el tipo de la gabardina, los libros de espías actuales nos muestran una versión decadente pero con cierto encanto del espía de siempre. Mick Herron inició con Caballos lentos una serie que ya lleva cinco entregas de su espía Jack Lamb, más cercano al glotón, flatulento e insoportable Ignatius Reilly de La Conjura de los necios que al seductor 007. Nos cuenta que ser espía no es un oficio para estómagos finos.De hecho, Lamb llena el suyo de bocadillos grasientos.
A esa cotidianización del espía contribuyen varios autores, como el escocés Charles Cumming. Su protagonista, Thomas Kell, un hombre de pocas palabras y millones de problemas, ha de adentrarse en asuntos no especialmente glamourosos; en la última, En un país extraño, ha de resolver la muerte de un colega en Turquía. Dice Cumming que “la gente quiere creer que los espías son superhéroes, pero en realidad son tipos normales con una vida doméstica como la tuya y la mía”.
Si hay un autor que nos ha mostrado la cara más doméstica del espía es Javier Marías. Él rechaza que las suyas sean “novelas de espías”. Es verdad que exceden los parámetros del género y profundizan en el laberinto de sentidos de la gran literatura, pero también es cierto es que la trilogía Tu rostro mañana está plagada de espías y máscaras, con ese académico español, Jaime Deza, captado en Oxford de manera hábil por el MI5. En su anterior novela, Berta Isla, nos mostraba la vida de un matrimonio que vive en Madrid y que podría ser tan convencional como otro cualquiera si no fuera porque él, Tomás Nevinson, trabaja para el servicio secreto británico. Cuando Nevinson sale en viaje de trabajo lo hace como un ejecutivo cualquiera, pero con la salvedad de que no puede decir adónde va ni cuánto tiempo va a estar fuera. Y, cuando el espía ha terminado su tarea, regresa a casa y se calza las zapatillas, su esposa, Berta Isla, no puede preguntarle ni dónde ha estado ni qué ha hecho. Ni mencionarlo. Un estrictísimo contrato de confidencialidad lo obliga a callar de manera absoluta. La manera en que la angustia crece dentro de Berta al vivir con alguien de quien desconoce una parte fundamental de su vida va en aumento y el silencio se convierte en un peso físico que los aplasta. Ese prodigio en el arte de imitar acentos que es Tomás Nevinson, después de terminar en la anterior novela alejado del servicio secreto, regresa en un segundo libro publicado por la editorial Alfaguara en marzo y titulado Tomás Nevinson. Lo veremos adentrarse a mediados de los años 90 en una ciudad del norte de España para identificar a una persona, medio española y medio norirlandesa, que participó en atentados del IRA y de ETA diez años atrás. Habrá que seguirle la pista. Los espías literarios siguen infiltrándose en las páginas de los libros y colándose en nuestras casas. Nos vigilan.