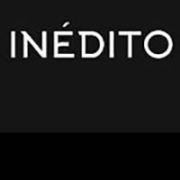Rimbaud sí tiene quien le escriba
Hoy 20 de octubre Arthur Rimbaud habría cumplido 168 años. El escritor Guillermo Ruiz Plaza viajó a Charleville-Mézières tras las huellas del hombre de las suelas de viento
.

Texto: Guillermo RUIZ PLAZA Foto: Wikipedia
Charleville-Mézières
A la entrada del cementerio, un buzón de cartas de un amarillo desvaído, estampado con la imagen del poeta adolescente, recibe las razones que los numerosos visitantes quisieran enviarle al más allá. Me pregunto adónde irán a parar tantos papeles sin destino, cartas y poemas librados al viento, a la lluvia, al vacío.
A una distancia respetuosa, espero a que un grupo de colegiales, con sus mochilas a la espalda, acabe una especie de ritual delante del túmulo. Recitan poemas, se toman de las manos, se ríen, se tiran del pelo, se insultan y, antes de irse, besan largamente la blanca piedra labrada y coronada con una cruz floreada. En letras de oro, que no parece haber tocado el tiempo, se lee:
ARTHUR RIMBAUD
37 ans
10 novembre 1891
*** Priez pour lui
Solo al leer esto caigo en la cuenta de que tengo la edad exacta del poeta al morir. ¡Qué absurdo sería morir ahora!, me digo. ¡Con todo lo que me queda por hacer! Entonces me invade la sensación repentina y aplastante de no haber vivido. Y la urgencia inaplazable de vivir, de vivir y de escribir, que sin duda es una sola y misma cosa. Vivir y escribir sin miedo ni esperanza, correr hacia el precipicio con una especie de goce irracional.
Siento ganas de compartir con alguien mi alegría, pero ahora, a la última luz del atardecer, el cementerio está desierto.
Al día siguiente, paso la mañana deambulando por las calles de Charleville. Comienzo mi andadura en la inmensa plaza Ducal, en el corazón de la ciudad. Admiro su oscuro suelo empedrado y, en el centro exacto, su fuente clásica de piedra. Alrededor, incontables arcadas y pabellones Enrique IV o Luis XIII de fachadas donde se entremezclan el ladrillo rosa y la piedra amarillenta, y, en lo alto, tejados de pizarra azul de medianoche. En los tiempos de Rimbaud, según cuentan, las fachadas eran de una blancura deslumbrante y las contraventanas estaban pintadas de verde. Como si una gigantesca tormenta de arena se hubiera abatido sobre ella, esta plaza ha perdido irremediablemente sus colores.
Camino por una ciudad postiza. Postiza porque fue en gran parte destruida por los brutales bombardeos alemanes al final de la Primera Guerra Mundial y luego reconstruida según la visión de su fundador, el príncipe Charles de Gonzague.
Ciudad a la que Charles de Gonzague, que la ideó en el siglo XVII, hizo venir a ex convictos, “brujas” y marginales de toda ley con el fin de poblarla. Camino, pues, por una ciudad habitada por los descendientes de los “indeseables” que la Francia de aquel siglo expulsaba de otras regiones.
Ciudad que Rimbaud odió durante toda su juventud, por su mediocridad y su monotonía, pero a la que volvía siempre. He ahí el detalle.
Uno no elige el lugar donde nace; el lugar que, sin temor de equivocarse, puede uno llamar casa. Rimbaud no la encontró en el desierto ni en las islas ni en ninguno de esos sitios áridos y salvajes por donde lo llevó el viento. En Oriente y en el Sur solo halló más de lo mismo: horror y hastío. Su obsesión era partir, pero siempre volvía aquí. Y aunque la muerte le dio alcance en Marsella, su cuerpo eternamente joven yace en el cementerio de la avenida Boutet, a pocos pasos del banco público donde escribo estas líneas. Sí, se respira en el aire frío y rojo, otoñal: esta era su casa. Una casa es el espacio íntimo del amor y del odio.
Me interno por calles secundarias y estrechas llenas de estancos y almacenes y boulangeries con sus aromas tentadores de pan recién horneado y pastelitos de chocolate. En vano busco con la vista contraventanas pintadas de verde; ahora todas son blancas, pero de un blanco sucio, del mismo blanco sucio de las fachadas. Está todo cubierto como de una pátina de arena ocre. Como si, al volver de los desiertos, el cuerpo sin vida de Rimbaud hubiese traído consigo la arena multitudinaria del Sahara.
 En una esquina, en el interior de una casona, se levanta el Gran Marionetista, reloj monumental. Del gigante de bronce no son visibles sino, en el patio interior, los pies tras las rejas del portal de hierro, y su cabeza asoma por la ventana del granero. El gigante tiene el cuadrante del reloj a la altura del pecho y es como si, con sus diez metros de altura, atravesara los dos pisos del pabellón.
En una esquina, en el interior de una casona, se levanta el Gran Marionetista, reloj monumental. Del gigante de bronce no son visibles sino, en el patio interior, los pies tras las rejas del portal de hierro, y su cabeza asoma por la ventana del granero. El gigante tiene el cuadrante del reloj a la altura del pecho y es como si, con sus diez metros de altura, atravesara los dos pisos del pabellón.
En el cuadrante, a cada hora, autómatas representan un nuevo episodio –de los doce que componen la leyenda– de los Cuatro Hijos Aymon: caballeros que huyeron de la ira de Carlomagno, librando batallas sin tregua, de los cuales uno fue asesinado y luego santificado por milagro.
No he encontrado explicación alguna de lo que representa, pero creo que el gran marionetista es el Tiempo. Y nosotros, los autómatas que, a cada hora, representamos un nuevo episodio de esta historia bulliciosa que, al igual que las leyendas, deja en la memoria imágenes imprecisas y un sabor ineludible de irrealidad.
Por la tarde se pone a lloviznar, así que me refugio en la biblioteca Voyelles (“Vocales”, como el famoso soneto de ya saben quién). Tiene tres plantas y cuatro mil metros cuadrados. Por fuera parece un enorme armatoste de hierro, piedra gris y altos cristales; por dentro huele a moquetas limpias y a desodorizante de limón. El espacio está poblado por estanterías metálicas y, junto a los ventanales, mesas rectangulares dotadas de lamparitas de pantallas blancas. Al lado se encuentra el edificio administrativo que, en el siglo XVII, era la residencia de la contesa de Chaligny y que, en el XIX, según sospecho, era la antigua biblioteca donde Rimbaud solía pasar las tardes, sentado junto a los cristales llovidos que daban a la plaza del Santo Sepulcro (hoy Jacques-Félix).
¿O será aquí mismo, en esta sala hoy moderna y aséptica, donde Rimbaud pasaba tardes enteras leyendo y escribiendo?
Roche
A 45 minutos de Charleville, está Roche, la aldea donde hace un siglo y medio la madre de Rimbaud tenía una finquita a donde llevaba de vez en cuando a la familia.
Apenas bajo del bus, junto a un grupo de curiosos, se pone a nevar. Como si el mismísimo Rimbaud nos enviara un mensaje desde el más allá. Se pone a nevar sobre la ruta angosta, sobre los altos ramajes otoñales, sobre los grandes campos ocres que nos rodean, sobre el jinete que, montado en un caballo enorme, viene al trote en nuestra dirección, dándole al paisaje un inesperado toque decimonónico.
Se pone a nevar sobre las ruinas –un triste muro cubierto de musgo– de la granja de los Cuif, la familia materna de Arthur, ocupada al final de la Primera Guerra Mundial por tropas alemanas que, al marcharse, quemaron la granja en cuya buhardilla, durante la primavera y el verano de 1873, el joven prodigio escribiera Una temporada en el infierno. Se pone a nevar sobre la casa de piedra con tejado rojizo y contraventanas color menta que, en los años 1920, una contesa apasionada por la poesía de Rimbaud hizo construir sobre los cimientos de la granja antigua. (Esta propiedad, que despide una magia extraña, fue adquirida hace poco por la rockera Patty Smith.)

Los copos se arremolinan en el aire gélido, como si una hoja en blanco girara y se desplegara sobre nuestras cabezas estremecidas. Se pavonean largamente, haciendo la danza del fuego, pero apenas tocan el suelo se convierten en cagaditas de pájaro y luego en un poco de agua y por fin desaparecen sin dejar rastro de su odisea, sin dejar tras de sí una sola línea, un solo trazo. No somos tan distintos de la nieve. Pero la nieve es la elegancia pura del silencio y nosotros, en cambio, el ruido obstinado de la nada. A lo mejor es esa la gran enseñanza de Rimbaud, que, al olvidarse a sí mismo, se adentró a la vez en el silencio y los desiertos.
También nieva sobre la escultura metálica, realizada por un tal Eric Sléziak, del poeta adolescente que, al andar, parece volver a casa. A través de los ojos huecos, las cejas huecas y las orejas huecas de la figura caminante, cabizbaja, de cabellos revueltos, se ve aletear los copos: inmóvil en el movimiento infatigable, “el hombre de las suelas de viento” se llena de blancos, entremezclándose con la nevada.
Un poco más allá, al borde de un estanque de aguas verdosas, contra una fronda de árboles, está el lavadero de madera y piedra adonde, según la leyenda, acudía el poeta en busca de inspiración.
Ahora estoy de pie en el vetusto lavadero, mirando las aguas del estanque donde el musgo de la superficie parece sediento de nieve. Y de golpe me acuerdo de unas anécdotas leídas o escuchadas vaya uno a saber dónde y el exterior desaparece, como desaparece la pantalla en que se proyecta una película.
Imagino los espesos arroyos de sangre que corrían del matadero de la esquina de la casa de los Rimbaud, en Charlestown –como el poeta se refería a su ciudad–, hasta los muelles de grandes piedras lustrosas y, de ahí, a las aguas del Mosa, cuyo verde oscuro se teñía de un rojo tenaz, salpicado de entrañas y vísceras.
Imagino que, de aquel matadero maloliente que los vecinos detestaban, de vez en cuando huía alguna res de ojos saltones y asustados, postergando el degüello presentido, alborotando las calles y el muelle con su torpe carrera inútil.
Imagino cómo, una tarde que volvían de la escuela, azuzándose el uno al otro, Arthur y su hermano Frédéric saltaron del muelle a una barquita que oscilaba en las aguas inquietas del Mosa. “¿Adónde vamos, Arthur?” “¿Qué importa?” Decidieron largar amarras y dejarse llevar por la corriente (¿sería aquel el germen de “El barco ebrio”?). Y lo habrían logrado de no ser porque el dueño de la barca, un curtidor alertado por otros niños, acudió a tiempo y sacó de allí a los dos hermanos intrépidos con un buen tirón de orejas.
Me acerco a la ventana, limpio el cristal empañado con la manga de mi camisa, miro hacia afuera: la nieve que cayó esta mañana, tan densa y abundante, se ha esfumado ya y el suelo, alumbrado por los escasos faroles amarillos de esta aldea perdida, parece el lodazal de un chiquero.