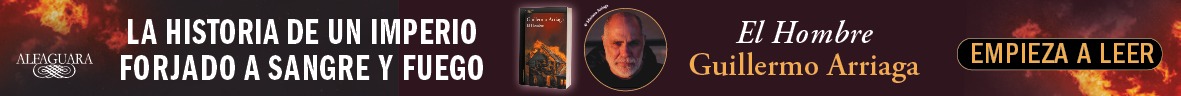Borges, lector a ciegas
El autor de libros de relatos extraordinarios como “El Aleph” no renunció a la lectura al perder la vista.

Texto: Antonio ITURBE Ilustración: Alfonso ZAPICO
Podcast «Momentos Estelares de la Literatura» (Ivoox)
Buenos Aires, 1964
Alberto tiene 16 años recién cumplidos y una cabeza políglota donde las palabras le burbujean en varios idiomas: el alemán y el inglés que le enseñó la niñera en su infancia mientras su padre desempeñaba el cargo de embajador argentino en Israel, el castellano como idioma posterior, el francés… su pasión por la literatura forma parte de esa conjura de palabras que patalean dentro del cráneo.
Por eso, aunque su familia no tuviera ningún ahogo económico, aceptó gustoso el trabajo de dependiente y chico para todo en la librería Pygmalion, especializada en libros ingleses y alemanes. Esa tarde, al terminar su turno en el establecimiento, ha salido a buen paso desde la calle Corrientes, donde se ubica la librería, para tomar el colectivo que lo deja muy cerca de la calle Maipú. Camina hasta el número 994 y presiona el timbre del telefonillo del apartamento 6B. Más que inquietud , siente una cierta curiosidad por saber qué encargo va a tener esa tarde.
Le abre la puerta la asistenta, que se llama Fanny, como la esposa de Robert Louis Stevenson, que tanto agrada al maestro. De hecho, él aparece al momento, apoyado con elegancia en su bastón, con un traje con la corbata amarilla y un pañuelo perfumado. Jorge Luis Borges tiene entonces 65 años; es un hombre educado pero escueto. No hay preámbulos ni cháchara de cortesía.
-Hoy, Calvino.
Alberto lo sigue. El escritor se mueve sin dificultad por la casa y llegan a la biblioteca, que Alberto recorre con ojos de joven experto: no es muy extensa, no más de 600 volúmenes, pero parece que no falte nada. Borges se maneja entre los estantes con tanta destreza y precisión que alguien que desconociera su enfermedad ocular no sabría que es un hombre prácticamente ciego. Conoce la ubicación precisa de cada libro. Cada uno de ellos tiene un lugar físico en los estantes de la misma manera que ocupa un lugar determinado y determinante en su cabeza.
Es la ceguera la que lo hizo aparecer una tarde por la Librería Pygmalion y preguntar al dueño por personas que pudieran ir a su casa a leer en voz alta para saciar su hambre de lectura. Explicó aquel día que hasta entonces le leía su madre, doña Leonor, pero ya había cumplido los 90 y se fatigaba con facilidad. Y fue entonces que Alberto se prestó voluntario a esa tarea para uno de los escritores más prestigiados de la república de las letras y al que muchos creían que acabarían viendo con un medallón del Premio Nobel colgado sobre su pechera.
Cuando el maestro le tiende el libro y se sienta en el sofá, él se sienta en el de enfrente. Ya sabe por otras tardes que le agrada que lea pausado, con parada precisa en los signos de puntuación, pero sin dramatizar en exceso la lectura. Alberto procede a iniciar la lectura de Las ciudades invisibles de Italo Calvino y de reojo observa al maestro. Va asintiendo con la cabeza. Sigue la lectura como si asistiera a un concierto, marcando el compás con la cabeza. Por esa pequeña distracción, Alberto se salta sin querer una línea y enseguida rebulle Borges y ha de rectificar inmediatamente. Es como el ciego del Lazarillo de Tormes, imposible de engañar con el reparto de uvas aunque no las vea: porque en realidad se sabe esas líneas de Calvino y de Henry James, Kipling, Joyce, Shakespeare o Milton prácticamente de memoria. Pero desea leerlas, aunque sea sonoramente, una vez más.
Cuando ya es de noche y llegan al final del recorrido por una de esas ciudades fabulosas levantadas por la cartografía soñadora de Calvino, un gesto le señala el final de la lectura por ese día. Lo acompaña amablemente hasta el quicio de la puerta, donde ya lo espera Fanny, pero antes de dejarlo ir le dice una de esas frases que va a guardar para siempre como un regalo valiosísimo, o como una profecía: “el escritor es aquél que escribe lo que puede; el lector, en cambio, lee todo lo que quiere”.
Ese muchacho acabará siendo un lector voraz, infatigable, casi obsesivo. Alberto Manguel se marchará a Europa unos años más tarde a trabajar como lector para editoriales como Denoél, Gallimard y Les Lettres Nouvelles en París, o Calder & Boyars, en Londres. Después trabajará como crítico literario The New York Times o Washington Post. Y, finalmente, se acabará convirtiendo en el mayor experto mundial en historia de la lectura. Borges falleció veinte años más tarde sin haber recibido el Premio Nobel. Una de las mayores pifias de la historia de la insigne academia sueca.
¡¡¡¡¡¡La circularidad borgeana!!!!!!
A Borges le fascinaba la ciencia y su relación con la literatura, que veía como un engranaje regido por una matemática celeste. En 1955, ya considerado uno de los grandes autores argentinos, fue nombrado para el cargo de director de la Biblioteca Nacional, reservado a figuras emblemáticas de las letras. Cuando aquel joven Alberto Manguel acudía a su apartamento de la calle Maipú a leerle antes de ir a dormir, poco podían imaginar ambos cómo el destino cerraría el círculo matemático de su relación: en 2015 Manguel fue nombrado director de la Biblioteca Nacional y, tras un larguísimo peregrinar de décadas por muchos países, ha retornado a Buenos Aires. Al tomar posesión del cargo, unos meses después del nombramiento para poder finiquitar sus múltiples compromisos como apóstol itinerante de la lectura en sus mil conferencias por todo el mundo, le preguntaron cuáles eran sus tres influencias literarias más importantes. Su respuesta resultó tajante: “Borges, Borges, Borges”.