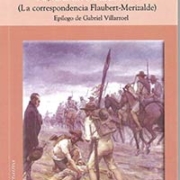¿Quién escribe cartas en la era de internet?
La escritora y profesora Ana Rodríguez Álvarez reflexiona sobre cómo las cartas han marcado nuestra vida.

Texto: Ana Rodríguez Álvarez
De niña solía cartearme con frecuencia: lo hacía con los amigos que vivían fuera; con mis compañeras del colegio durante las vacaciones de verano; con M., una niña polaca cuya calle recuerdo (Olszynowa), aunque no el nombre de su ciudad.
Me carteé también con una chica llamada C., que vivía en Ferrol. Era simpática pero, por alguna razón que desconozco, a mis doce años me entró una angustia muy grande y fui incapaz de seguir escribiéndole. Hice un ghosting de manual antes de que el fenómeno se bautizara así.
C., si por una remota casualidad te reconoces en estas líneas, perdona.
***
Entre las muchas cartas que recibí durante aquellos años, de las que más recuerdo es una que llegó muy maltrecha. El pueblo donde vivía la amiga que me la escribió había sufrido unas fuertes inundaciones. Su carta había sobrevivido, pero la atravesaban cicatrices de agua. Mi dirección era legible, aun con la tinta desvaída. Y en una de las esquinas del sobre se apreciaba cómo el papel se había mojado para después secarse, dejándolo rugoso e hinchado.
Era una carta larga. Mi amiga, que por entonces tenía trece años como yo, me contaba su primera salida nocturna. Me habló de un chico muy guapo y de que, tras haberse tomado su primer vodka con lima, se había sentido un poco mareada. Guardé aquella carta lo mejor que puede entre mis pertenencias de niña formal, dentro de mi viejo escritorio, pasado de mano en mano como tantas otras cosas de mi infancia.
***
Me viene también a la mente la carta que me escribió un novio de juventud, pocos días antes de que nuestra relación terminara. Me la dio en mano y me pidió que la leyera en privado. Eran tres folios en los que me declaraba su amor y me confesaba que yo era como una droga para él. Se suponía que era un halago, pero aquellas palabras me hicieron sentir incómoda. Al llegar al último folio descubrí que la carta estaba inconclusa: la había abandonado de manera abrupta, sin molestarse en ponerle fin.
–Fui incapaz de seguir –me dijo cuando le pregunté por el tema.
Por una vez su respuesta me pareció certera: a mí me pasaba lo mismo. Y lo dejamos.
Tiempo después rompería aquella carta, como si con ese gesto borrara el mal recuerdo que me había dejado. A veces me arrepiento un poco: habría sido un material narrativo estupendo.
***
Echo de menos recibir cartas, ya no recuerdo cuando me llegó la última. Cartas de verdad: no las notas manuscritas que acompañan a algún regalo o a un paquete de libros. Mucho menos correos electrónicos o largos mensajes de whatsapp. No: folios que sirvan de confesionario, sabiendo que el papel, a diferencia de la vida, lo aguanta todo.
***
Fue mi añoranza por las cartas la que provocó que encargase «Breve ensayo sobre la carta», de Laía Argüelles Folch, nada más verlo en las redes de I.
En este libro breve y fragmentario, Argüelles se adentra en este «mensaje en llamas» que es la carta, entreverando reflexiones más generales con su propia experiencia en torno a ella. Por él desfilan Cicerón, María Zambrano, Roland Barthes, Anne Carson, telegramas, buzones daneses o membretes.
***
Los epistolarios me fascinan. Más allá del debate de si es lícito publicar las cartas de los muertos sin saber cuál habría sido su voluntad, me encanta asomarme a lo que Argüelles denomina contenedores que desafían el tiempo. En mi mesilla descansan desde hace meses las cartas entre María Casares y Albert Camus, que leo a pedazos para no atragantarme.
Quizás debería seguir el consejo de Argüelles: hacerme con un calendario y dejar que pase entre la lectura de una carta y otra el tiempo que transcurrió entre ellas. Así sería consciente de que la carta, más que de palabras, está compuesta de espera.
***
–¿Has leído algo de Emilia Pardo Bazán? –me pregunta mi amiga L. desde Montevideo.
Le contesto con uno de mis habituales audio-pódcast: que no, que a salvo de algunos fragmentos, no he leído ninguna de sus novelas. No me llaman especialmente la atención. Al menos, no tanto como para hacerle un hueco en mi infinita lista de lecturas pendientes.
–Si leyera algo de doña Emilia –concluyo–, sería «Miquiño mío», el volumen que contiene las cartas que se intercambiaba con Galdós. Al parecer algunas eran bastante picantes.
Y entonces me acuerdo de la máxima latina que Argüelles menciona en su ensayo: epistula enim non erubescit (una carta no se ruboriza). Quizás porque la carta permite «hacer de la distancia la condición para la cercanía más íntima: decirte algo que, de otro modo, no me atrevería a decirte. Preguntarte algo que, de otro modo, no me atrevería a preguntarte».
En definitiva, la carta es el territorio de lo posible. También de lo imposible.
***
Durante mi adolescencia, el cartero mandó de vuelta muchas de mis cartas por exceso de peso. Llegué a mandar doce folios pagando un solo sello y a la oficina de correos eso le parecía un abuso que ni mi caligrafía infantil permitía soslayar.
Por su parte, Argüelles «quería saber si el peso habitual de una carta ordinaria es similar al de un pájaro (¿cuál?)», pero el servicio de atención en línea de Correos no supo responderle.
A mí me hubiera gustado quejarme por la devolución de las cartas. No tanto por la posibilidad de mandarlas de vuelta al remitente, sino por el motivo para hacerlo: se fijan ustedes en el número de folios y no en el peso de las palabras. He enviado cartas de apenas una cuartilla semejantes a roca maciza, mientras que este puñado de folios que me reenvían no puede ser más liviano.
***
Una vez intenté, en vano, enviar una carta. Llegué a remitirla, pero por razones inexplicables (esta vez no era el peso) me llegó de vuelta dos veces. Dispuesta a rendirme, le dije a quien la iba a recibir:
–Creo que es mejor que le saque una foto y te la mande.
–No, por favor. Sácale una foto por si acaso, pero intenta mandarla una última vez. Si no llega, entonces sí me la envías en foto.
La tecnología al servicio de las carencias del correo postal.
***
Escribir cartas como acto de resistencia y voluntad: «ante la existencia de alternativas a la carta, su elección no es inocente. Voluntaria, para escribir una carta hay que querer».
***
Le pregunto a mi amiga La. qué quiere que le traiga de mi viaje por Sudamérica:
–Mándame una postal, por favor. Hace tanto que no recibo una…
Ya nadie escribe cartas –ni postales– en la era de Internet.
***
Se me ocurrió llamar a esta pieza «Ya nadie escribe cartas», hasta que descubrí que es el título de una novela. Busco alternativas y se me ocurre una pregunta, quizás porque los interrogantes son la única certeza de mi vida.
***
Llegados a este punto y al igual que Walter Benjamin con su carta, me pregunto si es mejor enviar o destruir este texto. Tras pensarlo un rato, decido que es mejor que le alcance el rubor al fuego: ya lo quemaré otro día.