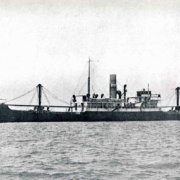Arnau Fernández Pasalodos; «En España también hubo un frente de guerra antipartisana como los que se desarrollaron en Europa del Este»
«Hasta su total exterminio. La guerra antipartisana en España, 1936-1952» (Galaxia Gutenberg), de Arnau Fernández Pasalodos, es una revisión crítica de lo sucedido en esos años de represión y exterminio de los guerrilleros republicanos, poniendo el foco en los represores, especialmente en la Guardia Civil, que persiguió cualquier atisbo de rebelión en contra de la sublevación de los nacionales.

Texto: David VALIENTE
“La tesis me hizo sufrir como un loco. Al no disponer de beca, trabajaba 8 horas en IKEA y las tardes y las noches las pasaba realizando la investigación. Los días de fiesta y vacaciones, visitaba los archivos en busca de fuentes. Han sido años muy duros; aún sigo pagando el psicólogo”, dice entre risas Arnau Fernández Pasalodos (Barcelona, 1995), doctor en historia y especialista en temas socioculturales de las guerras europeas. El resultado de una parte de su tesis doctoral es un libro publicado en Galaxia Gutenberg, Hasta su total exterminio. La guerra antipartisana en España, 1936-1952, una revisión crítica de lo sucedido en esos años de represión y exterminio de los guerrilleros republicanos, poniendo el foco en los represores, especialmente en la Guardia Civil, que persiguió cualquier atisbo de rebelión en contra de la sublevación de los nacionales.
En el caso particular de Arnau, la tesis se escribió “desde la precariedad más absoluta”. “Muchos compañeros y compañeras no pudieron continuar. La academia se está volviendo cada vez más elitista”, denuncia el barcelonés. Las energías para finalizar sus estudios doctorales las sacó “de la pasión que tengo por el tema y el profundo vínculo familiar que me une a él”. El ensayo arranca con la vida de Manuel Sesé Mur, su bisabuelo, asesinado por pensar de una manera diferente y resistirse a la injusticia que supone vencer por las armas a un gobierno democrático y legitimado por las urnas.
Comienza el libro contando la historia de un familiar asesinado en los años de la represión. ¿Se puede escribir historia sin que los sentimientos te jueguen una mala pasada?
Es difícil desligar la investigación de un trauma familiar que desde niños has escuchado en casa y que el espacio personal no invada el ámbito laboral o académico. Pero en esos momentos, el método de investigación se debe imponer sobre cualquier sentimiento. Al fin y al cabo, tengo una formación y unas herramientas para superar ese estado de desasosiego. Lo que no quita que haya tenido la necesidad de parar de escribir durante unos días porque los sentimientos estaban a flor de piel. Me sucedió (lo cuento en la conclusión) cuando encontré los nombres y vi las fotos de los asesinos de mi bisabuelo en la Dirección General de la Guardia Civil. Fue duro, así que no voy a negar que tuve etapas complicadas.
Según tengo entendido, ahora continúa con su labor académica en el Center for War Studies de University College Dublin. ¿Cómo se ve fuera de nuestras fronteras, especialmente en la angloesfera, la guerra civil española y la guerra asimétrica que usted describe en el libro?
Actualmente, disfruto de un contrato postdoctoral en la Universidad de Dublín, en un proyecto que versa sobre las guerras civiles en Europa y que está financiado por la Unión Europea. El tema de la guerra asimétrica española era totalmente desconocido, y eso que en Irlanda, sobre todo en Irlanda del Norte, por el motivo que nos imaginamos, hay una fuerte sensibilidad por lo acontecido durante la Segunda República y la Guerra Civil. De hecho, cuando me entrevisté con Robert Gerwarth, director del proyecto y un gran especialista en guerras civiles, quedó alucinado al conocer las órdenes que se dieron y el tipo de violencia que se ejerció contra los partisanos y los paisanos. Por eso, este libro en particular ha sido recibido con mucho entusiasmo, porque les ha permitido descubrir que en España también hubo un frente de guerra antipartisana como los que se desarrollaron en Europa del Este. En la actualidad no es un tema muy conocido, pero sí va a tener mucho impacto en la historiografía anglosajona
¿Y en la nuestra?
Espero que tenga mucho más. La guerra asimétrica como tema se ha estudiado bastante en nuestro país. Entre el 2000 y el 2010 se produjo un boom de publicaciones historiográficas que rebatían a nivel local el relato de posguerra construido por el régimen. Sin embargo, nunca se había hecho un estudio a nivel estatal, por eso creo que mi libro va a tener un impacto notable, ya que es la primera publicación que pinta el cuadro entero de lo que sucedió en la península, desde Andalucía hasta Galicia, pasando por Madrid, Salamanca o Valencia. Nos encontramos ante las mismas políticas de violencia e, incluso, los mismos guardias civiles cometiéndolas en diferentes escenarios. Es muy interesante seguir el rastro de los verdugos. Con esto no estoy diciendo que los trabajos que me precedieron no tuvieran un gran valor, ¡son cojonudos! Me han permitido construir mi libro. Pero falta esta visión global y estatal.
¿Cree que el relato histórico de las guerras asimétricas sigue influido por la visión del franquismo?
Desde luego que sí. Y eso que, en 40 años de apertura de archivos y de trabajo historiográfico, se han conseguido unos resultados muy buenos tanto dentro como fuera de las fronteras, ya que las visiones construidas por la dictadura se han ido resquebrajando y empezamos a conocer lo que de verdad sucedió. Sin embargo, en lo referente a la guerra asimétrica, no se ha logrado desvincular la propaganda del régimen de los hechos acontecidos. Como dije antes, el momento álgido de la investigación comenzó hace 24 años, pero, dejando a un lado las publicaciones de Jorge Marcos, quien mejor ha trabajado estas cuestiones, creo que no han sido suficientes para desapegarnos del relato franquista. Le pongo un ejemplo: cuando yo mando un artículo a una revista académica y empleo el concepto de ‘guerra partisana’, algunos evaluadores me indican que use otro: ‘bandolerismo’. Me están diciendo que adopte una designación usada por un régimen militar con el fin de despolitizar la acción de los guerrilleros, en vez de emplear una denominación arraigada en la historiografía europea que, además, nos permite entender la realidad política, social y cultural empleando un método. ¡¿En serio?! Las construcciones del franquismo perviven aún en la academia, si no, no ocurrirán estas cosas. Y si ha pervivido entre personas que tienen acceso a archivos y a debates con compañeros, ¿cómo percibirá la sociedad a los partisanos? En las dos presentaciones que he hecho de mi libro hasta el momento, dos personas del público me han formulado preguntas que denotaban que sus lecturas están influidas por la versión de los sublevados o bien sus familiares les habían contado una serie de relatos también falseados por la propaganda del régimen. Claro, ellos pensaban que el guerrillero era un individuo despolitizado que solo se dedicaba a asaltar los caminos debido a la pobreza. Después de 40 años de democracia, aún perdura la imagen construida por el franquismo en lo referente a la guerra contra el partisano. Resulta muy complicado combatir argumentos que se construyeron y se consolidaron durante tanto tiempo.
Comenta que, si tuviéramos en cuenta las guerras asimétricas, la cronología que marca el principio y el final del conflicto civil no es tan efectiva…
Robert Gerwarth, mi jefe en Dublín, promovió un debate sobre si era correcto establecer el final de la Primera Guerra Mundial en el año 1918, ya que también es la fecha de inicio de un periodo marcado por las revoluciones en Europa. Lo interesante de todo esto es comprobar las limitaciones de la cronología. Las hostilidades no terminaron cuando se firmó el último parte de guerra, y esto se puede aplicar a la Segunda Guerra Mundial, a la guerra civil española… Al fin y al cabo, las guerras revientan las estructuras sociales e, inevitablemente, encontraremos una serie de cambios, algunos de mayor calado que otros, que todavía muestran contextos en la hipotética posguerra muy violentos. En mi libro, desmiento que la Guerra Civil terminara el 1 de abril de 1939, ya que en el verano de ese mismo año, los mandos de la Guardia Civil estaban preocupados porque en Galicia las guerrillas habían alcanzado más fuerza debido a que muchos individuos se echaron al monte. Entonces, ¿cómo va a haber terminado la guerra si se produjo un repunte de la actividad guerrillera en las sierras gallegas? Por eso es interesante revisar las cronologías establecidas que, es verdad, nos ayudan a la hora de explicar historia en primaria y secundaria, pero son menos útiles si queremos profundizar en el pasado
Manuel Fraga dijo esa famosa frase de ‘Spain is different’. Sin embargo, por lo que cuenta en el libro, en lo referente a la violencia, el bando sublevado muestra semejanzas considerables con la actividad de los fascistas europeos durante la guerra.
Sí, así es. De hecho, mis investigaciones demuestran que algunas órdenes directas de los generales sublevados precedieron a las tácticas de exterminio nazi. Como adolescente interesado en la historia y luego como estudiante formal, alucinaba con el despliegue de violencia de los alemanes en los territorios conquistados: por cada acción de resistencia que realizaban las guerrillas, las comunidades sufrían represalias. Cuando visité el Archivo Militar de Ávila, descubrí órdenes firmadas en el verano del 36 por Gonzalo Queipo de Llano y Francisco Franco, y eran órdenes muy similares a las que los nazis emitieron durante la Segunda Guerra Mundial para combatir a las guerrillas. Esto nos indica que los sublevados fueron precursores de un modo violento de terminar con el rival que desobedecía lo estipulado en el derecho internacional. Así que, de manera obligada, en lo historiográfico, es pertinente ligar el régimen de Franco con la Alemania de Hitler, y no podemos seguir aceptando que España se estudie como un espécimen extraño y no se analice comparativamente con el totum conformado por Berlín, Roma y Moscú. Una de las pretensiones de mi libro es llamar la atención de los académicos, demostrando que algunos actos de violencia cometidos en el frente oriental en el año 42 tuvieron lugar antes en Lugo, en 1936.
Hablando de represalias, ¿qué métodos de castigo y represión adoptaron los sublevados del conflicto franco-prusiano?
Cuando te acercas al estudio de las guerras asimétricas, puedes comprobar que los Estados, da igual el tipo de sistema político que lo constituya, aplican estrategias contra estas guerrillas muy parecidas entre sí; algunas, de hecho, ya se daban en época antigua. Sin embargo, nos encontramos que, tras la guerra de 1871, se estableció una especie de manual estratégico que se estudió en todas las escuelas militares de Europa. En el caso español, claro que hubo una influencia de ese corpus, pero la verdadera escuela donde los victimarios aprendieron a actuar de manera violenta y sistemática fue en la Guerra del Rif y, algunos muy veteranos, en la Guerra de Cuba. Un alto número de los guardias civiles citados en mi libro sirvieron en Marruecos, reventaron las manifestaciones de 1934 en Asturias y luego conformaron el bando rebelde. Cuando la situación se complicó en el sur de España para el ejército nacionalista en el verano del 36, Queipo de Llano recurrió a su experiencia de combate contra las guerrillas rifeñas, que también desplegaban una resistencia irregular. Aunque, en realidad, todos los generales lo hacían. La estrategia de la guerra antipartisana en la península está muy marcada por la experiencia colonial del Ejército español. Para vencer a los guerrilleros, emplearon masivamente la Ley de Fugas, es decir, los asesinaron porque, a su entender, los insurgentes que se habían echado al monte, al no ser soldados regulares, no tenían por qué ser juzgados ante un consejo de guerra. Por lo tanto, la lógica militar tipificada en las convenciones internacionales sobre el cautiverio de prisioneros no se les aplicaba. El partisano capturado era ejecutado en la misma tarima de operaciones. Del mismo modo que la Ley de Fugas fue una herramienta del régimen para combatir a los guerrilleros, las deportaciones de comunidades entera fue otro método que tuvo su origen en la Guerra del Rif, cuando los militares reubicaban las cabilas en una nueva área geográfica. En definitiva, la Guardia Civil siguió una estrategia heredada de la cultura militar colonialista en la guerra asimétrica peninsular.
Con la siguiente pregunta, me gustaría jugar un poco al abogado del diablo. Usted cuenta que los sublevados desde el principio mostraron su intención de exterminar a la resistencia en España, mientras que los partisanos solo trataron de hacer caer el núcleo del régimen. Quizá alguien podría argumentar que, más que una cuestión de intenciones, era de medios; el bando nacionalista contaba con la suficiente fuerza para llevar a cabo el exterminio y los resistentes, no.
La guerra asimétrica, como concepto, es muy interesante. Se basa en el desequilibrio de fuerzas entre los dos contendientes: siempre vamos a encontrar un bando de guerrilla irregular y a un Estado con todas las herramientas a su disposición para combatir a dicho grupo resistente. Las guerrillas republicanas vivieron siempre en la más absoluta de las precariedades, a diferencia de los movimientos antifascistas del resto de Europa que sí contaron con los contactos necesarios para conseguir el equipamiento militar que les permitió presentar batalla con una mejor capacidad organizativa y operacional. La guerrilla en España se adaptó a su modo de vida precario y, aunque esto también es aplicable al resto de movimientos de resistencia, en el caso que nos atañe se magnifica más, se limitó a tratar de sobrevivir. Eran conscientes de que por sí solos no van a poder restaurar la República, por eso esperan la intervención aliada y sabían que, en caso de producirse, tendrían que desenvolverse como la punta de lanza de esa intervención.
Claro, las guerrillas republicanas esperaban a los británicos.
¡Efectivamente! Los aliados eran conocedores de lo que sucedía en España porque cada rama nacional del Partido Comunista informaba a los Ministerios de Asuntos Exteriores, sobre todo al británico y al francés, de las luchas que se estaban produciendo en las sierras de la península. Los guerrilleros, en un primer momento, entre los años 45 y 47, tras la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, esperaban la intervención de los aliados. Pensaban que era su momento, que los gobiernos vencedores de la contienda mundial les echarían una mano. Pero a partir del año 47, asociaciones políticas como el Partido Comunista, la CNT o el Partido Socialista perdieron toda esperanza por cualquier intervención. Y no es casual que precisamente en este año las agrupaciones guerrilleras que habían mantenido en vilo al régimen empezaron a languidecer porque, a las presiones que ejercía el franquismo, se le sumó un estado de paranoia dentro de las filas de guerrilleros. Se dieron cuenta de que están solos, de que los aliados no van a venir, y cundió la desesperanza. No hay nada más trágico para un guerrillero que saber que la tan ansiada intervención internacional no va a llegar y que, además, el Estado represor se ha asentado por completo. Es más, en el libro recojo un documento muy interesante de Falange, un informe del año 49 en el que se asegura que la dictadura ya está completamente constituida.
Antes, en Alemania, la Wehrmacht estaba exonerada de toda responsabilidad en lo referente al Holocausto. Las investigaciones historiográficas han demostrado que sus miembros también estuvieron implicados. ¿Se puede establecer nexos de unión entre ambos casos, siempre, claro está, teniendo en cuenta las particularidades propias?
Este es el primer libro que trata sobre la violencia que ejerció la Guardia Civil entre el 36 y 52, y espero que sirva de base para que precisamente los investigadores revisitemos la historia de la Benemérita, al igual que ha hecho la historiografía alemana con la Wehrmacht. Este libro puede ser también una puerta para el estudio comparativo de los dos cuerpos militares. No se ha realizado antes porque no teníamos constancia de que la Guardia Civil hubiera cometido estos actos en esta cronología. Pero nos hemos encontrado que sus miembros, desde las jerarquías superiores, pasando por las comandancias, hasta los cuarteles locales, cometieron potenciales crímenes de guerra y de lesa humanidad (como historiador no lo puedo afirmar abiertamente; eso solo lo puede dictaminar un juez). En el momento que planteemos dentro del seno de la sociedad que un cuerpo del ejército pudo haber cometido estos actos, será inevitable que se profundice en la investigación de los mismos. Al igual que han hecho los alemanes, podremos hacerlo nosotros porque no solo tenemos los nombres y los apellidos de los presuntos perpetuadores, sino que también disponemos de las órdenes por escrito. Ahora el Estado puede asignar a un fiscal, en el contexto de la Ley de Memoria Democrática, abrir diligencias y solo tendrá que ir al apéndice de mi libro, ver que los documentos, por ejemplo, se encuentran en el Archivo General Militar de Ávila y disponer de las órdenes físicas para abrir diligencias sobre casos concretos. No sé si tendrá mucho recorrido judicial, pero al menos el fiscal podrá indagar y hallar pesquisas para iniciar las primeras diligencias.
Trata de combatir un mito aún muy extendido en el imaginario popular, sobre todo en las personas mayores, que dice que Franco mostró poco interés por la guerra asimétrica y que el caudillo no tenía constancia de muchas de las barbaridades que se cometieron durante ese tiempo. Todo lo contrario, prestó mucha atención a los avances de las guerrillas, ¿esta preocupación muestra que el régimen estuvo en jaque?
Como mencioné antes, la resistencia antifranquista no tenía la capacidad de hacer caer al régimen por sí sola; necesitaba la ayuda externa. Los sublevados también eran conscientes de ello y temieron que la resistencia se pudiera convertir en la punta de lanza de una intervención aliada. Sin embargo, lo que realmente le preocupa al régimen era no poder controlar el orden público por la acción guerrillera, ya que eso deslegitimaría su autoridad. Manuel Bravo Montero, hijo del famoso pistolero Manuel Bravo Portillo que estuvo encargado de reventar el movimiento anarquista barcelonés, emitió un informe en el cual dice que había localidades de Lugo que parecían aún por conquistar porque la guerrilla republicana se mantenía en pie. En consecuencia, la dictadura fue consciente, no de que va a caer, sino de que la seguridad, la legitimadora de su autoridad, estaba en cuestión. Siempre se ha dicho que Franco no sabía nada de las tropelías que cometían sus fuerzas de seguridad, pero mi libro comienza con órdenes emitidas por el Cuartel General del Generalísimo, en las que se establece la doctrina militar a seguir para luchar contra las guerrillas. Además, entre 1936 y 1939, Queipo de Llano le enviaba a Franco, en algunas ocasiones a diario, los partes de los operativos antiguerrilleros que se desplegaban en Andalucía. A los oídos del Generalísimo llegaba todo, hasta las pequeñas escaramuzas. Si nos vamos más adelante en el tiempo, entre el 39 y el 52, hay pruebas que demuestran la atención que seguía prestando a la lucha antipartisana. Yo hallé en los archivos unas cajas que guardaban páginas y páginas de recompensas firmadas por Franco. Estudié los documentos que iban del 44 al 52 y en esos 8 años, cada 4 días de media, el dictador recibía en el Pardo un documento con la recompensa que tal o cual guardia civil tenía que recibir por la buena ejecución de un operativo. Esto quiere decir que en el día a día de 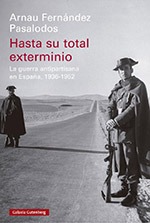 Franco, la cuestión de la guerra asimétrica estaba muy presente. Él es un partícipe directo en la ordenación jurídica de la lucha contra las guerrillas. Recordemos que el año 47 se promulga el decreto Ley de Vandalismo y Terrorismo que le permitió a la dictadura reprimir más efectivamente la resistencia armada. Asimismo, ¿a quién nombra Franco director general de la Guardia Civil cuando en el 43 el problema con las guerrillas se empieza a descontrolar? A Camilo Alonso Vega. ¿Y quién es Camilo Alonso Vega? Una de las personas más allegadas y de mayor confianza del caudillo. Camilo Alonso nació en Ferrol (como el dictador), se educó junto a él, asistieron a la misma academia militar, estuvo combatiendo en el Rif también, sus mujeres eran amigas, las familias veraneaban juntas. En suma, como se podrá comprobar, la implicación de Franco en la guerra antipartisana no se limita a los términos jurídicos y administrativos, sino que también una implicación más personal, a través de las personas en quienes depositó toda su confianza y que ocuparon, precisamente, los mandos encargados de luchar contra el guerrillero.
Franco, la cuestión de la guerra asimétrica estaba muy presente. Él es un partícipe directo en la ordenación jurídica de la lucha contra las guerrillas. Recordemos que el año 47 se promulga el decreto Ley de Vandalismo y Terrorismo que le permitió a la dictadura reprimir más efectivamente la resistencia armada. Asimismo, ¿a quién nombra Franco director general de la Guardia Civil cuando en el 43 el problema con las guerrillas se empieza a descontrolar? A Camilo Alonso Vega. ¿Y quién es Camilo Alonso Vega? Una de las personas más allegadas y de mayor confianza del caudillo. Camilo Alonso nació en Ferrol (como el dictador), se educó junto a él, asistieron a la misma academia militar, estuvo combatiendo en el Rif también, sus mujeres eran amigas, las familias veraneaban juntas. En suma, como se podrá comprobar, la implicación de Franco en la guerra antipartisana no se limita a los términos jurídicos y administrativos, sino que también una implicación más personal, a través de las personas en quienes depositó toda su confianza y que ocuparon, precisamente, los mandos encargados de luchar contra el guerrillero.
¿Cree que los actos de violencia que cometió el franquismo se pueden calificar de genocidas?
Categóricamente, mi respuesta es no. A nivel historiográfico, no me siento cómodo cuando algunos compañeros tildan la violencia que ejercían los sublevados contra las guerrillas y paisanos, tanto en la guerra civil del 36 como en la guerra asimétrica, de genocidio. Para mí no es comparable lo sucedido en los campos de exterminio nazi con las acciones antiguerrillas del régimen de Franco. Que se tratara de exterminar a una parte de la población para consolidar una forma de gobierno represivo no quiere decir que se pueda calificar de genocidio; es más creo que emplear este término en el contexto de las guerras antipartisanas, en la península, desvirtúa el significado de la propia palabra y no explica los matices de lo que sucede entre los años 1936 y 1952. Por supuesto, en el contexto de la lucha antipartisana hay una planificación y la intención de matar al mayor número posible de insurgentes y colaboradores, pero el delito de genocidio implica también una serie de cuestiones que no se aprecian en los hechos: el objetivo del franquismo no fue eliminar a una comunidad caracterizada por una religión, una etnia o una clase social determinadas, cosa que sí sucedió en el Holocausto. Los cargos más acertados serían los de crímenes de guerra o de lesa humanidad.
Hay otra cosa que me ha resultado muy interesante y es que ha mostrado la identidad de quienes asumieron el papel de verdugos.
Conocemos muy bien el nombre, los apellidos, la trayectoria vital y los enlaces de los guerrilleros que se echaron a las sierras, pero no así de los victimarios. Hemos tenido la suerte de contar con una historiografía sensible y vinculada a la memoria histórica, pero hemos dejado una parte de la historia prácticamente sin documentar. Este libro es fruto de una tesis doctoral que en su origen trata de poner nombre y apellidos a los victimarios y saber qué ocurría con ellos. De hecho este ensayo (tesis doctoral) ha sido la puerta de entrada a la creación de un grupo de investigación, que ha recibido fondos del Ministerio de Universidades, llamado Perpetradores y que está dirigido por Javier Rodríguez, mi director de tesis, y por Miguel Alonso Ibarra, un fabuloso historiador. Este es el primer grupo de investigación formado en España con la tarea de investigar a quienes cometieron actos de violencia contra las guerrillas y la población en la dictadura franquista. Durante los próximos tres años, acudirán a los archivos de la Guardia Civil para documentarse y empezar a desvelar sus biografías. Cuando trazas sus vidas, te das cuenta de que son auténticos especialistas en ejercer la violencia, perpetradores en todo el sentido de la palabra. Como le dije antes, estos individuos han estado en la Guerra del Rif (los más mayores también en Cuba), luego reprimiendo a los mineros en Asturias y no porque fueran obligados, sino por voluntad propia. Por lo tanto, son perpetradores que ejercen una violencia política y su perfil es muy marcado: son de derechas, conservadores; y, cuando llega la dictadura, se identifican en su totalidad con los principios tradicionales de familia, catolicismo, tradición y militarismo que irradiaba el régimen. Sobre este asunto queda mucho trabajo y aún muchas preguntas están por responder.
¿Qué papel jugaron las mujeres en el bando de los verdugos?
Su papel es increíble. De hecho, esta pregunta me gusta porque las mujeres han quedado en los márgenes de los estudios historiográficos. Apenas teníamos constancia de sus maridos, imagínese de ellas, ni siquiera sabíamos que estaban físicamente en el teatro de operaciones donde los hombres combatían. Las mujeres, en tanto en cuanto individuas con capacidad de agencia e inquietudes vitales, ejercían su particular influencia en el entorno. Cuando planteé este epígrafe de la tesis, me di cuenta de que las esposas de los guardias vivían en los cuarteles con sus hijos, ya que seguían a sus esposos a los destinos asignados. Vivían en la parte de arriba de los cuarteles, espacios fríos, viejos (recordemos que a los guardias civiles se les instalaba en los peores sitios casi siempre) y hostiles físicamente. En los departamentos de abajo trabajaban sus maridos, y ellas y sus hijos, como explico en el libro, oían las torturas que infligían a los guerrilleros o a los paisanos. Y ahora llegamos a un punto interesante. Recojo casos de mujeres de guardias civiles que, con dos ovarios, intercedieron ante sus maridos para que liberaran a personas que estaban siendo interrogadas y torturadas, y no tenían ningún tipo de información que ofrecer. Por supuesto, las familias de los torturados mostraban su agradecimiento a estas mujeres con obsequios y atenciones especiales.