Un verano lector al sol naciente
En España ya no hay población, por pequeña que sea, que no tenga un restaurante de sushi, los encuentros de aficionados al «anime» son multitudinarios y a nadie le extraña tener un conocido que haga un taller de origami. A la inversa, nos encontramos a japoneses haciendo zapateado flamenco en Sevilla o grupos entusiastas en la obra de Gaudí recorriendo Barcelona con avidez. Indagamos en esta fascinación mutua, que se traduce en un buen número de novedades editoriales para un verano lector a la japonesa.

Boceto de la portada de la revista Librújula número 38
Texto: Antonio LOZANO Ilustración: Pablo CARACOL
Aunque sea cierto el lugar común de que visitar las grandes urbes de Japón supone una chocante inmersión en una sociedad en la que binomios como tradición-modernidad o espiritualidad-materialismo conviven en un equilibrio aparentemente perfecto, de modo que uno se encuentra con unos lavabos híper-inteligentes en el interior de un jardín zen o pagando una pequeña fortuna por pernoctar en un ryokan —casa de huéspedes tradicional— remodelado por un interiorista de prestigio, el recuerdo más imperecedero que se lleva uno de regreso a casa seguramente se asocie con experiencias de carácter inefable, con episodios desconcertantes para los que no hay traducción, cortocircuitos que surgen de algún tipo de brecha para la que no se halla respuesta. No me he cansado de explicar mi sorpresa cuando, durante mi primer viaje a Tokio en el año 2003, Haruki Murakami me concedió una entrevista en un cuarto infantil, rodeados de juguetes, separados por una mesita baja que forzaba a una postura incómoda, bajo un techo inclinado y dos camitas con edredones estampados con animalitos. ¿Escogió, pues, aquella habitación por coherencia con su universo, donde la realidad con frecuencia se fractura y surgen espacios alternativos, objetos imposibles o animales dotados de cualidades humanas? No ocurre cada día que uno charle con un autor en un marco físico en diálogo con sus intereses creativos. En cualquier caso, una incógnita.
 Cualquier turista cuenta con su anecdotario de momentos indescifrables —este periodista podría explayarse sobre un detalladísimo plano confeccionado a mano tras la mera petición de indicaciones a un restaurante— pero pocos han reunido tantos en tan poco tiempo como el novelista australiano Peter Carey, quien los recogió en 2002 en su libro Equivocado sobre Japón, crónica del viaje que hizo al país con su hijo adolescente, Charley. Queriendo complacer a su vástago con una exploración de la industria del manga y del anime que reforzara el vínculo entre ambos, el autor de La verdadera historia de la banda de Kelly fracasaba estrepitosamente en su misión secundaria de entender las claves artísticas y culturales del lugar. Enfrentado a un encadenado de diálogos y escenas entre el surrealismo y el absurdo, el novelista desembocaba en una doble aceptación: sus presunciones andaban por sistema erradas y el Japón real estaba más allá de las facultades cognitivas del foráneo.
Cualquier turista cuenta con su anecdotario de momentos indescifrables —este periodista podría explayarse sobre un detalladísimo plano confeccionado a mano tras la mera petición de indicaciones a un restaurante— pero pocos han reunido tantos en tan poco tiempo como el novelista australiano Peter Carey, quien los recogió en 2002 en su libro Equivocado sobre Japón, crónica del viaje que hizo al país con su hijo adolescente, Charley. Queriendo complacer a su vástago con una exploración de la industria del manga y del anime que reforzara el vínculo entre ambos, el autor de La verdadera historia de la banda de Kelly fracasaba estrepitosamente en su misión secundaria de entender las claves artísticas y culturales del lugar. Enfrentado a un encadenado de diálogos y escenas entre el surrealismo y el absurdo, el novelista desembocaba en una doble aceptación: sus presunciones andaban por sistema erradas y el Japón real estaba más allá de las facultades cognitivas del foráneo.
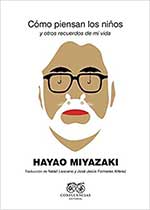 El capítulo que me quedó más grabado de la obra, y que condensa el mensaje principal de la misma, fue el del visionado de la película de animación Mi vecino Totoro de Hayao Miyazaki. Carey y su hijo asisten perplejos a cómo sus anfitriones ríen o se angustian con escenas que ellos, desprovistos de las mismas claves simbólicas, no descodifican de igual manera. Quizá ambos habrían ido más preparados a la cita de haber tenido acceso a un libro de reciente traducción al español, Cómo piensan los niños y otros recuerdos de mi vida (Editorial Confluencias), una colección de ensayos cortos en los que Miyazaki relaciona su trabajo con aspectos como su infancia, su relación con la naturaleza o su forma de entender la mente y los intereses de la infancia, al tiempo que surte de consejos y enseñanzas a los jóvenes aspirantes a dedicarse al mundo del anime. Su gran sueño, confiesa en la pieza Cosas que viven en los árboles, sería dedicarle una película a un árbol que reflejara las incontables perspectivas que de él tiene el conjunto de los seres vivos que lo habitan o rodean (parásitos, orugas, pájaros, el ser humano…).
El capítulo que me quedó más grabado de la obra, y que condensa el mensaje principal de la misma, fue el del visionado de la película de animación Mi vecino Totoro de Hayao Miyazaki. Carey y su hijo asisten perplejos a cómo sus anfitriones ríen o se angustian con escenas que ellos, desprovistos de las mismas claves simbólicas, no descodifican de igual manera. Quizá ambos habrían ido más preparados a la cita de haber tenido acceso a un libro de reciente traducción al español, Cómo piensan los niños y otros recuerdos de mi vida (Editorial Confluencias), una colección de ensayos cortos en los que Miyazaki relaciona su trabajo con aspectos como su infancia, su relación con la naturaleza o su forma de entender la mente y los intereses de la infancia, al tiempo que surte de consejos y enseñanzas a los jóvenes aspirantes a dedicarse al mundo del anime. Su gran sueño, confiesa en la pieza Cosas que viven en los árboles, sería dedicarle una película a un árbol que reflejara las incontables perspectivas que de él tiene el conjunto de los seres vivos que lo habitan o rodean (parásitos, orugas, pájaros, el ser humano…).
La imagen de un árbol inaprensible en su infinidad de caras sirve de metáfora adecuada a la hora de abordar la galaxia de matices en los códigos y rituales ligados a la cultura y al arte japoneses, pero es en el ámbito de la estética donde la voluntad expansiva roza la demencia. En su nueva colección Alpha Mini, el sello Alpha Decay ha publicado Un tratado de estética  japonesa del difunto historiador y crítico cinematográfico Donald Richie —probablemente el especialista que más puentes interpretativos tendió entre Occidente y Japón. Desde buen principio hay una invitación a reconfigurar nuestros presupuestos más básicos: “Al escribir sobre estética asiática tradicional, las convenciones del discurso occidental —el orden, la progresión lógica o la simetría— superponen piezas que no acaban de encajar con la materia. Entre otras cosas, la estética oriental plantea que la estructura ordenada constriñe, que la expresión lógica falsifica y que la argumentación lineal y consecutiva, al final, acaba limitando el discurso (…) Cabe decir que lo que aquí llamaremos estética japonesa —en comparación con la occidental— se interesa más por el proceso que por el producto final; más por la propia construcción de un yo que por la expresión del yo”. Richie acude a múltiples disciplinas para guiarnos por la búsqueda de la elegancia y belleza a través de conceptos que con frecuencia nos son ajenos, caso de la simplicidad, la imperfección o la fugacidad.
japonesa del difunto historiador y crítico cinematográfico Donald Richie —probablemente el especialista que más puentes interpretativos tendió entre Occidente y Japón. Desde buen principio hay una invitación a reconfigurar nuestros presupuestos más básicos: “Al escribir sobre estética asiática tradicional, las convenciones del discurso occidental —el orden, la progresión lógica o la simetría— superponen piezas que no acaban de encajar con la materia. Entre otras cosas, la estética oriental plantea que la estructura ordenada constriñe, que la expresión lógica falsifica y que la argumentación lineal y consecutiva, al final, acaba limitando el discurso (…) Cabe decir que lo que aquí llamaremos estética japonesa —en comparación con la occidental— se interesa más por el proceso que por el producto final; más por la propia construcción de un yo que por la expresión del yo”. Richie acude a múltiples disciplinas para guiarnos por la búsqueda de la elegancia y belleza a través de conceptos que con frecuencia nos son ajenos, caso de la simplicidad, la imperfección o la fugacidad.
Agujerear los manuales de escritura
“Lo que nos importa de un libro está asociado a la sensación de que hay algo que no entendimos del todo”, ha declarado el escritor chileno Alejandro Zambra. Pocos lugares como la narrativa japonesa para ver plasmado en toda su extensión este principio que requiere de un lector abierto, afín a la idea de que los puntos ciegos o las zonas de sombra de una historia suman y no restan, que las sensaciones pueden conllevar recompensas igual de gratificantes que las explicaciones. Así ocurre en la novela Agujero (Impedimenta), de Hiroko Oyamada, premio Akutagawa 2014, que arranca con el traslado al campo de un joven matrimonio (lo que curiosamente la une con la citada Mi vecino Totoro). Encontrándose de golpe con todo el tiempo del mundo en un lugar que le es extraño, la esposa, Asahi, intenta familiarizarse con un entorno, unos lugareños y unas rutinas que a su mente le cuesta procesar. Oyamada recurre a una serie de elementos (un agujero, un animal indefinido, un niño fugitivo,  un cuñado proscrito,…) que en ocasiones uno no sabe si son más producto de la imaginación de la protagonista que reales y sobre cuya carga simbólica no cabe otra que especular. Este misterio que envuelve a uno de los Leitmotivs del libro, el comportamiento de unas comadrejas invasoras (¿trasunto de la propia Asahi, alguien fuera de su hábitat natural?), sintetiza el feliz desconcierto por el que va discurriendo el cerebro del lector: “Un día te deshacías de ellas, al día siguiente volvían otras. Saiki tenía la sensación de haber capturado ya a todas las comadrejas del mundo, pero aun así seguían apareciendo más. Según los del servicio de plagas, lo importante no era saber si estaban anidando o no en la buhardilla sino por dónde entraban y salían cuando no caían en la trampa. Es decir, mientras no cerrasen el agujero por el que se colaban, por muchas que capturasen, las comadrejas seguirían viniendo. Es como jugar al escondite, tal cual”.
un cuñado proscrito,…) que en ocasiones uno no sabe si son más producto de la imaginación de la protagonista que reales y sobre cuya carga simbólica no cabe otra que especular. Este misterio que envuelve a uno de los Leitmotivs del libro, el comportamiento de unas comadrejas invasoras (¿trasunto de la propia Asahi, alguien fuera de su hábitat natural?), sintetiza el feliz desconcierto por el que va discurriendo el cerebro del lector: “Un día te deshacías de ellas, al día siguiente volvían otras. Saiki tenía la sensación de haber capturado ya a todas las comadrejas del mundo, pero aun así seguían apareciendo más. Según los del servicio de plagas, lo importante no era saber si estaban anidando o no en la buhardilla sino por dónde entraban y salían cuando no caían en la trampa. Es decir, mientras no cerrasen el agujero por el que se colaban, por muchas que capturasen, las comadrejas seguirían viniendo. Es como jugar al escondite, tal cual”.
Probablemente uno de los terrenos literarios más arriesgados al que trasplantar este rasgo tan japonés de generar vacíos o, ya puestos, agujeros, en la comprensibilidad lectora sea el de la novela negra, por naturaleza servil a unos códigos muy estrictos pues, en definitiva, las posibilidades criminales y las formas de neutralizarlas son limitadas. Es por esto que una de las formas más infalibles de medir el talento consista en el ingenio a la hora de dar con formulaciones, grietas, aditivos, ángulos o combinaciones que escapen de las garras del manual que la tiranizan. Desde su enigmático título —que remite al último año del período Showa (1926-1989), según el calendario imperial nipón—, 64, del periodista de sucesos reconvertido en novelista superventas local Hideo Yokoyama, puede entenderse como un desafío continuado a los apriorismos y fundamentos de las  ficciones sustentadas en una investigación policial. Alfred Hitchcock dijo que una película era como la vida pero desprovista de sus partes aburridas. El punto de partida de cualquier novela negra tendría que ser empujar esta máxima hasta su horizonte de posibilidades. Yokoyama, por el contrario, le da la vuelta: ¿cómo mantener el interés de una historia partiendo de sus componentes en teoría mas tediosos? ¿Y si en el lugar del típico protagonista que afronta un puzle intelectual o una invitación a la acción heroica colocamos a un individuo superado por obstáculos burocráticos? ¿Y si en vez de centrarnos, como dicta el manual, en los aspectos más excitantes de un caso ponemos el foco en aquello que lo acerca a una pesadilla administrativa? En su demanda de paciencia y constancia, 64 ahuyentará a todo ortodoxo, pero pocas veces una sola novela ha cuestionado con tanto ímpetu las presuntas leyes de las de su género.
ficciones sustentadas en una investigación policial. Alfred Hitchcock dijo que una película era como la vida pero desprovista de sus partes aburridas. El punto de partida de cualquier novela negra tendría que ser empujar esta máxima hasta su horizonte de posibilidades. Yokoyama, por el contrario, le da la vuelta: ¿cómo mantener el interés de una historia partiendo de sus componentes en teoría mas tediosos? ¿Y si en el lugar del típico protagonista que afronta un puzle intelectual o una invitación a la acción heroica colocamos a un individuo superado por obstáculos burocráticos? ¿Y si en vez de centrarnos, como dicta el manual, en los aspectos más excitantes de un caso ponemos el foco en aquello que lo acerca a una pesadilla administrativa? En su demanda de paciencia y constancia, 64 ahuyentará a todo ortodoxo, pero pocas veces una sola novela ha cuestionado con tanto ímpetu las presuntas leyes de las de su género.
Escalofríos y cerezos
Quien desee programarse un verano literario a la japonesa no andará precisamente falto de oferta. Solo el sello Satori, especializado en cultura y literatura del Sol Naciente, ya supone una galaxia en sí misma, con una feroz voluntad abarcadora que va del manga al sintoísmo, del teatro kabuki a la narrativa clásica. Entre sus novedades, una tríada de apuestas estimulantes para los amantes de las distancias cortas: Crímenes selectos, una colección de relatos del maestro de la línea macabra Edogawa Rampo, no apta para almas sensibles; El santo del monte Koya, relatos hasta ahora inéditos de Izumi Kyoka, entre lo gótico y lo romántico, y Cuentos japoneses de amor y guerra de Yei Theodora Ozaki, historias de corte mágico y fantástico, en muchos casos recopiladas de antiguas leyendas y de la tradición oral.
 Y, para los interesados en ese rasgo tan japonés como es la captura de la fragilidad y la delicadeza que tiende puentes entre la naturaleza y los rincones más profundos del alma humana, dos recomendaciones: De pronto oigo la voz del agua (Alfaguara) de Hiromi Kawakami, novela intimista sobre la superación del dolor a través de un contacto sensual con los recuerdos y el mundo físico, y El hombre que salvó los cerezos (Anagrama) de Naoko Abe, retrato de Collingwood Ingram, un ornitólogo ingles que quedó tan fascinado con los cerezos que se volcó en la preservación de su asombrosa variedad.
Y, para los interesados en ese rasgo tan japonés como es la captura de la fragilidad y la delicadeza que tiende puentes entre la naturaleza y los rincones más profundos del alma humana, dos recomendaciones: De pronto oigo la voz del agua (Alfaguara) de Hiromi Kawakami, novela intimista sobre la superación del dolor a través de un contacto sensual con los recuerdos y el mundo físico, y El hombre que salvó los cerezos (Anagrama) de Naoko Abe, retrato de Collingwood Ingram, un ornitólogo ingles que quedó tan fascinado con los cerezos que se volcó en la preservación de su asombrosa variedad.
“Si el ser humano nunca fuera a desaparecer (…) sino que se rezagase para siempre en el mundo, qué poco poder tendrían las cosas para conmovernos. Lo más valioso de la vida es su incertidumbre”, declaró el ensayista Yoshida Kenko (1283-1340). Abracemos, pues, la sorpresa que aguarda siempre dentro de cualquier libro made in Japan.






