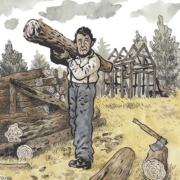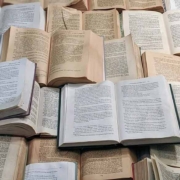Libros contra la guerra
La literatura no puede parar las bombas ni cambiar nuestra crueldad, pero nos pone frente al espejo para que nos miremos. Nos trae la voz de los que sufren para que no olvidemos que nos son números en un listado ni estadísticas sino seres sintientes. Svetlana Aleksievich, Virginia Woolf, Henry David Thoreau o Lev Tolstói son algunos de los autores cuyos libros son un grito contra la guerra.

Texto: Antonio Iturbe Ilustración: Hallina Beltrao
Parece que hablar de “geopolítica” se ha convertido en un éxito en canales de YouTube y de redes sociales de expertos que explican los diferentes conflictos armados en el mundo como una especie de ajedrez a varias bandas donde los diferentes estadistas y potencias mueven sus fichas. Si topan con alguno de esos expertos que despliegan diagramas y una seductora retórica sobre ese trepidante juego de mesa movido por hábiles estrategas sobre el tablero del mundo, tengan la seguridad de estar frente a un imbécil, un sádico o un sinvergüenza.
Hablar de “geopolítica” se ha convertido en una moda de tertulianos de televisión frívolos, cuñados enterados e influencers sin escrúpulos a sueldo de intereses políticos repugnantes. Se habla de las guerras como si fuera una competición deportiva, incluso con admiración hacia la habilidad de las mentes que plantean sus estrategias. No les interesa el dolor de los que sufren en las guerras, de las vidas jóvenes que calcinan esos brillantes estrategas, de las madres y padres que pierden a sus hijos, de quienes han de dejar atrás su propia casa y lanzarse a un exilio doloroso. Hay que recordarles a esos estúpidos influencers de la geopolítica que no son cifras ni fichas en un tablero; son personas que mueren, que se rasgan por dentro de arriba a abajo, que sufren un dolor devastador. La guerra no es un juego. Enviar gente a la muerte es una abominación, bombardear Kyiv o Gaza no es aceptable bajo ningún motivo ni razonamiento por ingenioso que lo quieran vestir. Pero hay mucho más. Según el estudio Alerta2025! realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona, en 2024 hubo 37 guerras en el mundo, muchas siguen activas. 17 de ellas en la triturada África: Sudán, Yemen, Burkina Faso, República centroafricana, Etiopía Somalia, Mali… El año pasado se alcanzó el pico de desplazados por guerras de la historia: sólo en los primeros seis meses del año ya se había superado la cifra de 122 millones de exiliados. También se ha alcanzado el récord de gasto en armamento a nivel global de toda la historia 2,7 trillones de euros. Imaginemos cuántas barras de pan se podrían comprar con ese dinero.
Pero se prefiere amasar otras cosas. Este pasado agosto se recordó que un 6 de agosto de hace 80 años se lanzó sobre Hiroshima una bomba que mató a más de 200.000 personas y dejó heridas y varios cientos de miles. Tres días después se lanzó otra bomba similar sobre Nagasaki con una fría crueldad solo al alcance de la raza humana, pero en este caso hay que apuntarles la proeza a los norteamericanos, ese gran país.
Hay escritores actuales que claman por la paz, aunque no muchos se ponen en peligro por ella. Pocos en nuestro acomodado e hipócrita mundo occidental tan valientes y dignos de admiración como el novelista israelí David Grossman, que ha reconocido, pese a haber perdido a un hijo por un misil de Hezbolá en 2006, que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio. Uno de los autores de nuestro tiempo más comprometidos es Svetlana Aleksievich, la premio Nobel de Literatura bielorrusa, ha convertido su mirada personal del periodismo en una narrativa empapada de verdad.
Ha armado algunos de sus libros más impactantes cediendo la voz a los que sufren. Para su primer libro, La guerra no tiene rostro de mujer, viajó por toda la Unión Soviética recopilando testimonios de mujeres que habían padecido la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, en Los muchachos de zinc, conversó largamente con madres de soldados soviéticos que participaron en la Guerra de Afganistán. En las últimas elecciones en su país, o presuntas elecciones, apoyó a la líder de la oposición y sus críticas al gobierno autoritario de Lukashenko la han obligado a abandonar Bielorrusia y actualmente reside en Berlín. Se percató de que tenía policías vigilándola y tuvo que abandonar de manera precipitada su casa, su familia, incluso los papeles de la novela que estaba escribiendo. En su país todos sus libros y cualquier mención a su obra han sido eliminadas del sistema escolar.
En un encuentro celebrado hace dos años en la Fundación Telefónica de Madrid con la periodista Montserrat Domínguez habló con una serenidad profunda. “Los intelectuales en Rusia se quedan callados porque si empiezas a hablar de guerra, solo de guerra, sin entrar en las causas profundas, te van a encarcelar de seis a ocho años. En Bileorrusia pueden llevar a alguien a la cárcel veinte años, ser humillado y torturado, y nadie está preparado para esto. Hay que reconocer que los literatos y los intelectuales que han de hablar de esta situación nos sentimos perdidos. Muchos se vieron obligados a huir de Rusia y viven en el extranjero”. Se mostró convencida de que “Desgraciadamente, la actual guerra no va a terminar en poco tiempo porque en la cabeza de Putin está la idea de destruir Ucrania, a la que odia con toda su alma. La democracia se ha convertido en escombros en Rusia”. El tiempo le está dando la razón.
Del exilio de su propia casa dijo con tristeza: “nunca creía que me tocaría vivir esto. Echo de menos a mi familia, mi gente, mis paisajes, mi lengua…” Las páginas que se quedaron sobre la mesa eran un libro sobre el amor, porque estaba cansada de escribir sobre la violencia, pero reconoció que no le va a quedar más remedio que escribir un nuevo libro sobre el mal. “Yo llevo muchos años contemplando el mal y cada vez estoy más convencida de que si tienes la propaganda controlada puedes hacer de una persona un animal. Vi fotos de las cárceles bielorrusas, de cómo habían convertido a la gente en trozos de carne deshecha. Apenas pude mirarlas. Me quitaban la esperanza en el ser humano. Los funcionarios de prisiones eran chicos jóvenes, guapos, seguramente simpáticos, nunca podrías pensar que hicieran esas barbaridades. La pregunta a la que busco respuesta es por qué un hombre se convierte en animal. Quería escribir un libro sobre el amor, uno de los acontecimientos más importantes en la vida, pero me va a tocar escribir otro libro sobre la violencia y la guerra”.
Afirmo que “Yo no puedo incitar a la guerra. Yo no soy partidaria de luchar y vencer al autoritarismo con sangre. ¿Y entonces… cómo ganamos? No tengo respuesta”.
Virginia bajo las bombas
¿Puede la literatura hacer algo para parar esta pulsión humana por la crueldad y la violencia? Parece que más bien poco. Aunque Virginia Woolf insistía en que el arte y la creación eran importantes para dar al hombre (especialmente al hombre, puesto que las decisiones de las guerras las tomaban y las siguen tomando hombres en masculino) una alternativa a esa sed de heroísmo, medallas y de tener una misión. Darles a través del arte y la creatividad una forma de trascender que no sea con ese ego sangriento de la conquista, la violencia y la guerra.
Virginia Woolf sufrió los bombardeos de Londres en esas noches interminables donde sentía angustia y pena por la condición humana. Escribió sus pensamientos en su diario y después ordenó sus impresiones para una ponencia. “Es una experiencia extraña, estar acostada en la oscuridad y oír el zumbido de la avispa que en cualquier momento puede clavarnos su mortífero aguijón. Es un sonido que interrumpe el pensamiento sereno y consecutivo sobre la paz. Sin embargo, es un sonido que —mucho más que las plegarias y los himnos— debería instarnos a pensar en la paz. Hasta que no hagamos existir la paz con el poder de nuestros pensamientos, todos nosotros —no solo este cuerpo en esta cama sino los millones de cuerpos que todavía no han nacido— yaceremos en la misma oscuridad y oiremos el mismo zumbido de la muerte sobre nuestras cabezas”.
Es un texto donde también denuncia que no hay mujeres en los puestos de responsabilidad política ni en el frente, donde tampoco se las deja participar en frenar al ejército nazi que quiere devorar la libertad y la dignidad de Europa. Lamenta que sean los hombres los que se enzarzan en las guerras con esa avidez.
“El sonido de aserradero sobre la cabeza ha aumentado. Todos los reflectores están erectos. Apuntan a un lugar exactamente encima de este techo. En cualquier momento puede caer una bomba en esta misma habitación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis… los segundos pasan. La bomba no cayó. Pero durante esos segundos de suspenso todo pensamiento se detuvo. Todas las sensaciones, salvo un pavor sordo, cesaron. Un clavo fijó todo el ser en una tabla de madera. La emoción del miedo y del odio es, por lo tanto, estéril, infecunda. En cuanto pasa el miedo, la mente despierta e instintivamente revive e intenta crear. (…) Por lo tanto, si vamos a compensar al joven por la pérdida de su gloria y de su arma, debemos darle acceso a los sentimientos creativos. Debemos hacer la felicidad. Debemos liberarlo de la máquina. Debemos sacarlo de su prisión y dejarlo al aire libre. ¿Pero qué sentido tendría liberar al joven inglés si el joven alemán y el joven italiano siguen siendo esclavos?
Los reflectores, deslizándose sobre el llano, han detectado el avión. Desde esta ventana se ve un pequeño insecto plateado que gira y se retuerce bajo la luz. Las ametralladoras disparan pum pum pum. Después cesan. Es probable que hayan derribado al invasor detrás de la colina. Un piloto aterrizó sano y salvo en un campo cerca de aquí el otro día. Les dijo a sus captores, en un inglés bastante razonable: “¡Me alegra mucho que el combate haya terminado!”. Entonces un inglés le dio un cigarrillo y una inglesa le preparó una taza de té. Eso demostraría que, si logramos liberar al hombre de la máquina, la semilla no caerá necesariamente en un pedregal. La semilla puede ser fértil”.
Thoreau, el resistente
Estados Unidos nació con la llegada de pioneros llegados de Europa que llevaron la civilización al desolado norte de América: talaron inmensos bosques que molestaban al progreso y de paso talaron a las tribus de indios salvajes y pusieron a trabajar como esclavos a unos cuantos africanos en las tareas poco dignas de cristianos como ellos. América se hizo grande. Pero aun así les parecía pequeña y decidieron arrebatarle un gran pedazo a sus vecinos de México, una panda de zarrapastrosos. Así que en una hábil decisión geopolítica, decidieron montar en 1846 una guerra contra México. Esa guerra acabaría arrebatando a México la mitad de su territorio. En la mesa por la paz que los pacíficos norteamericanos animaron a celebrar tras haber matado varias decenas de miles de mexicanos se quedaron con lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma (casi la mitad del territorio que tenía México). Les dieron a cambio una justa compensación de 15 millones de dólares.
Henry David Thoreau era un profesor de Concorde (cerca de Boston) que tuvo que dejar su plaza en el colegio porque se negaba a pegar a los alumnos. Trabajó como agrimensor y jardinero ocasional, pero su principal tarea era pasear. Su segundo libro más célebre sería Walden, donde explica su experimento de irse dos años a vivir en una cabaña que él mismo construyó con sus propias manos cerca de un lago para vivir en la más absoluta simplicidad.
En 1946 el recaudador de impuestos le vino a reclamar el impago de las tasas. Él le dijo que no había sido un descuido: que se negaba a pagar impuestos para financiar la guerra injusta de un gobierno violento. Su negativa fue tan rotunda que fue prendido y enviado al calabozo de la prisión de la ciudad. Thoreau salió a los pocos días por la influencia del filósofo Ralph Waldo Emerson, que era amigo suyo y lo ayudaba dándole trabajillos. Y escribió un breve tratado que se convertiría en su obra más conocida: Desobediencia civil. Un testo moral donde afirmaba con rotundidad que cuando las leyes eran injustas y causaban dolor e injusticias, había que negarse a cumplirlas. Ese breve tratado tendría una trascendencia enorme en los movimientos pacifistas de las siguientes décadas .
Tolstói vio la luz
Lev Tolstói fue el cuarto hijo de unos condes de la aristocracia rural rusa. Tras una vida disipada de niño bien en la capital con mucha noche, mucha juerga y mucho perder dinero en el juego, ingresó en el ejército, donde llegó a ser condecorado. Empezó a escribir novelas que alcanzaron un enorme éxito, como Guerra y Paz o, posteriormente, Ana Karenina. Pero algo se le estaba moviendo dentro.
La guerra, especialmente el sitio de Sebastopol, lo acabó horrorizando. La vida social de escritor de éxito empezó a asquearle. Se volvió a su finca de Yásnaia Poliana y empezó a reflexionar sobre el sentido de la vida. Empezó a avergonzarse de ser un aristócrata mientras sus trabajadores se despellejaban las manos en sus campos. Construyó una escuela para los hijos de los trabajadores, les aumentó el salario, renunció a cobrar sus derechos de autor porque le parecía un dinero infame y empezó a abrazar un cristianismo panteísta. Comenzó a escribir sobre la caridad y la necesidad de evitar cualquier violencia con los demás. Y leyó a un norteamericano llamado Henry Thoreau, que le fascinó. Pensó que ese era el camino: una paz que no es solamente una declaración de intenciones sino que se hace resistente.
Había escrito al zar pidiéndole que conmutara la sentencia de muerte dictada contra los asesinos de su padre, citando el sermón de la Montaña, donde Cristo, un hombre de carne y hueso, establece un nuevo mandato moral: “Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian”. Consecuente con su ideario, Tolstói se convirtió en la conciencia moral de Rusia, en un patriarca de las letras que se desdobló en agitador, hereje y anarquista cristiano.
Escribió Resurrección, una novela basada en hechos reales sobre el abuso de un joven aristócrata a una joven muchacha desvalida que queda embarazada, es repudiada por todos, acaba dedicándose a la prostitución y termina en prisión. Para esta novela sí pidió cobrar los derechos de autor para dárselos íntegramente (17.000 dólares de la época) a los doubojoris, una secta protestante pacifista rusa que ya habían sido castigados con el destierro en el Cáucaso por negarse a cumplir el servicio militar. Él ayudó a cubrir los gastos de su éxodo a Canadá. Tolstói dejó escrito en sus diarios: “la paz se construye”.
Alguien que leyó los textos de esta etapa de Tolstói fue un joven abogado indio que había ido a trabajar a Sudáfrica llamado Mohandas Karamchand Gandhi. Inició con Tolstói una correspondencia en la que el joven abogado le planteaba preguntas al viejo pacifista ruso. La semilla de Thoreau le llegó a Gandhi a través de Tosltói. Una semilla que llegaría años después a un pastor negro de Atlanta: Martin Luther King.
Ninguno de ellos ha podido evitar que los hombres se sigan matando. La literatura no ha podido acabar con el afán del sometimiento de otros más débiles, el nacionalismo expansionista y ese desprecio por las vidas de los demás (ninguno de esos grandes estadistas de la geopolítica internacional muere en el frente). Pero el murmullo de la literatura al menos nos trae la voz de los que sufren para que no olvidemos que nos son números en un listado ni estadísticas sino seres sintientes. La guerra es culpa de quienes la ordenan pero también de quienes la jalean, la justifican o fingen no ver la catástrofe humana que provoca, como en el vergonzante caso del genocidio que el gobierno de Israel perpetra con sadismo contra la población civil de Gaza o la muerte y destrucción que la Rusia nuclear comandada por un trastornado sin escrúpulos está causando en Ucrania. Si alguien se encoge de hombros y les dice con condescendencia que eso es la geopolítica, regálenle todo su desprecio.