Glasgow: viaje a la Escocia oscura
Alan Parks y Liam McIlvanney mantienen viva la leyenda negra de la ciudad escocesa en sus últimas novelas.

Texto: ANTONIO LOZANO
“¡Ah, pobre, pobre patria! Casi temerosa de conocerse a sí misma; ya no puede llamarse nuestra madre, sino nuestra tumba”. En este célebre pasaje de Macbeth, el noble Ross lamenta el infierno en el que se ha convertido su amada tierra bajo el yugo del tiránico y sanguinario rey que da título al clásico shakesperiano. Escocia reducida a una cuna de aullidos y gemidos donde un “pesar violento” recorre todas sus fibras. Más de cuatro siglos después, el país ya no es el concentrado de barbarie y llantos que inspiraron al Bardo pero el eco de tan oscuro pasado continúa vibrando en las páginas de su fecunda y vigorosa novela negra.
No olvidemos que Escocia fue también el no acreditado escenario de la obra de referencia sobre nuestra naturaleza escindida entre el bien y el mal, sobre esas zonas de sombra que habitan incluso en el interior de la mente más recta, sobre el concepto escocés de “Caledonian Antisyzygy” que define la capacidad del alma para acoger en su seno a un elemento y su contrario. La anécdota es de sobras conocida: los editores de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde convencieron a Robert Louis Stevenson de que hiciera constar Londres como escenario de la novela pese a que cualquier individuo mínimamente familiarizado con él reconocía Edimburgo en sus callejones y cuestas empedradas, edificios y monumentos.
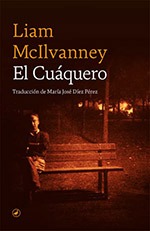 Reyes dementes y médicos viles allanaron pues el camino a una tradición negrocriminal que, contra lo que dicta la costumbre, no ha tenido en su capital el escenario principal. Pese a que el nombre más reconocible de las últimas dos décadas del bautizado como tartan noir -el copyright, cuentan, es de James Ellroy-, Ian Rankin, sí ha hecho de la misma la base de operaciones de su atormentado inspector John Rebus -cuya última entrega, la vigésimo tercera, Canciones para tiempos oscuros, acaba de llegar a librerías de la mano de RBA- Glasgow ha contado con el dudoso honor de acoger las mayores vilezas imaginadas por los autores escoceses del género. Aunque en esta nueva novela Rebus sale de las calles de la ciudad para indagar la desaparicición de la pareja de su hija en un pueblecito costero del norte de Escocia.
Reyes dementes y médicos viles allanaron pues el camino a una tradición negrocriminal que, contra lo que dicta la costumbre, no ha tenido en su capital el escenario principal. Pese a que el nombre más reconocible de las últimas dos décadas del bautizado como tartan noir -el copyright, cuentan, es de James Ellroy-, Ian Rankin, sí ha hecho de la misma la base de operaciones de su atormentado inspector John Rebus -cuya última entrega, la vigésimo tercera, Canciones para tiempos oscuros, acaba de llegar a librerías de la mano de RBA- Glasgow ha contado con el dudoso honor de acoger las mayores vilezas imaginadas por los autores escoceses del género. Aunque en esta nueva novela Rebus sale de las calles de la ciudad para indagar la desaparicición de la pareja de su hija en un pueblecito costero del norte de Escocia.
Gran parte de la responsabilidad de la negritud de Galasgow recae en el pionero, el maestro, aquel frente al que se postra cualquier novelista escocés que transita por los mismos caminos que él abrió: William McIlvanney. Hijo de minero, profesor de lengua inglesa y poeta, el apodado como “Albert Camus escocés” por la carga filosófica de sus libros firmó una trilogía dedicada al inspector Jack Leidlaw que conserva su aura de piedra fundacional. A través de este detective reflexivo, imprevisible y nada ortodoxo al frente de la Brigada de Homicidios, su creador puso a Glasgow en el mapa noir internacional, mostrando una ciudad a pie de calle, poblada de oficinistas, obreros, dueños de pubs, parados, alcohólicos y mendigos, pero también sus bajos fondos, infestados de capos, matones de medio pelo, traficantes, drogadictos y el arco completo de miserables y acabados. Sin embargo, en medio de la degradación, lo sórdido y lo conflictivo, el escritor también supo retratar la poética del perdedor, romper una lanza a favor de los que lo han dilapidado todo menos su dignidad.
Un toro que no deja de levantarse
En la edición de 2016 del festival de BCNegra moderé una mesa con tres escritores escoceses de novela negra, Denise Mina, Louise Welsh y Peter May, que tenían en común haber nacido o residido en Glasgow. Aún resuenan en mis oídos las risas sincronizadas cuando les pregunté si la ciudad era tan propicia al género que los unía como inducía a pensar la obra de William McIlvanney. “Si lo dudas por un instante es que no has puesto un pie en ella”, bramó May. “En Glasgow siempre parece que la guerra acaba de terminar, sus nutrientes básicos son los recuerdos porque ha sido destruida y levantada muchas veces”, terció Mina.
 Seis años después de aquel encuentro, Alan Parks, otro ilustre colega del trío citado, un nuevo custodio de la magia negra de Glasgow visitaba a principio de año el festival BCNegra para presentar Bobby March vivirá para siempre (Tusquets), la tercera entrega -tras Enero sangriento e Hijos de febrero– de una de las mejores series policíacas surgidas en los últimos años. Un agente -Harry McCoy-, la urbe portuaria y sórdida, y los primeros años de la década de los 70, son los marcos esenciales de una obra en marcha que encaja a la perfección en el legado que con más ansias recogió el tartan noir: la línea dura o hard-boiled de los años 30 y 40, con Dashiell Hammett, Raymond Chandler y Ross MacDonald a la cabeza, crítica social a borbotones por medio de un retrato nada complaciente de la metrópolis, donde el crimen es transversal, las calles son zonas de guerra, todo el mundo se busca la vida como puede y los buenos sentimientos son tréboles de cuatro hojas. Ambientada durante una inclemente ola de calor, Bobby March vivirá para siempre no hará las delicias del Patronato de Turismo de la ciudad más grande del país: “En Glasgow no estaban acostumbrados a ese clima, a la ciudad no le sentaba nada bien. El sol abrasador dejaba en evidencia la realidad de la ciudad; no había nubes ni lluvia para suavizar la imagen. La luz del sol evidenciaba la decadencia, la suciedad de las calles, los rostros demacrados de un grupo de hombres temblorosos en la puerta de una licorería esperando a que abriesen. La ciudad estaba cubierta de polvo, seca; incluso el olor era diferente, a asfalto caliente y alcantarillas y contenedores de basura recalentados. Era la clase de clima que provoca que la gente pierda los nervios, que cometa estupideces, que beba en exceso, que se pelee, el tipo de cosas que a Glasgow menos le convenían”.
Seis años después de aquel encuentro, Alan Parks, otro ilustre colega del trío citado, un nuevo custodio de la magia negra de Glasgow visitaba a principio de año el festival BCNegra para presentar Bobby March vivirá para siempre (Tusquets), la tercera entrega -tras Enero sangriento e Hijos de febrero– de una de las mejores series policíacas surgidas en los últimos años. Un agente -Harry McCoy-, la urbe portuaria y sórdida, y los primeros años de la década de los 70, son los marcos esenciales de una obra en marcha que encaja a la perfección en el legado que con más ansias recogió el tartan noir: la línea dura o hard-boiled de los años 30 y 40, con Dashiell Hammett, Raymond Chandler y Ross MacDonald a la cabeza, crítica social a borbotones por medio de un retrato nada complaciente de la metrópolis, donde el crimen es transversal, las calles son zonas de guerra, todo el mundo se busca la vida como puede y los buenos sentimientos son tréboles de cuatro hojas. Ambientada durante una inclemente ola de calor, Bobby March vivirá para siempre no hará las delicias del Patronato de Turismo de la ciudad más grande del país: “En Glasgow no estaban acostumbrados a ese clima, a la ciudad no le sentaba nada bien. El sol abrasador dejaba en evidencia la realidad de la ciudad; no había nubes ni lluvia para suavizar la imagen. La luz del sol evidenciaba la decadencia, la suciedad de las calles, los rostros demacrados de un grupo de hombres temblorosos en la puerta de una licorería esperando a que abriesen. La ciudad estaba cubierta de polvo, seca; incluso el olor era diferente, a asfalto caliente y alcantarillas y contenedores de basura recalentados. Era la clase de clima que provoca que la gente pierda los nervios, que cometa estupideces, que beba en exceso, que se pelee, el tipo de cosas que a Glasgow menos le convenían”.
Como en las entregas anteriores, Parks, que se doctoró en Filosofía Moral y trabajó como director creativo para el sello discográfico Warner Music UK, comprime varias líneas argumentales -aquí, la desaparición de una niña, la muerte de una estrella del rock en una habitación de hotel, una serie de robos y la fuga de una adolescente- en unos pocos días, lo que otorga un enorme nervio narrativo a los libros. La otra mitad de la receta la pone McCoy, una fuerza de la naturaleza, un detective acechado por los fantasmas de los abusos sexuales que sufrió de niño en internados católicos, horror que le impulsa a intentar corregir con ferocidad los modos en que el poderoso se aprovecha del débil; en envenenada deuda eterna con un amigo de la infancia y narcotraficante sanguinario, Steven Cooper, que intentó protegerlo cuanto pudo; amante ocasional de una prostituta y que al recurrente abuso del alcohol de los de su gremio en la ficción añade drogas de viejo y nuevo cuño que debería estar persiguiendo en la calle. Un toro que no deja de levantarse y de volver a caer, igual que la ciudad que lo aprisiona; la resolución de casos como otro tipo de dosis para el alivio fugaz de los males del mundo y los males privados.
Tres veces apestado
Alan Parks no es el único que estos días nos grita “Glasgow me mata” desde las mesas de novedades pues su última novela está en asombrosa longitud de onda con El Quáquero (Catedral)de Liam McIlvanney, hijo del mito, lo han adivinado, demostración de que en ocasiones el talento es directamente transferible por la vía sanguínea. Estamos en 1969, apenas a cuatro años de que en el reino de la fantasía noir glasgowiana desaparezca la niña que propulsará Bobby March vivirá para siempre, pero, a diferencia de ese 1973 que cocerá a la población local, la ciudad atraviesa un invierno crudísimo, objeto de frecuentes tormentas “abriéndose paso por las hileras de casas adosadas, desparramando tejas de pizarra y sacudiendo chimeneas”. Lo que les faltaba a las clases humildes en un contexto de “erradicación de los suburbios, reurbanización, barrios enteros perdidos con la demolición de los edificios, calles despejadas, familias diseminadas. Algunas iban a las nuevas, grandes viviendas de protección oficial de las afueras de la ciudad, pero la mayoría se marchaba. Se iban a las nuevas ciudades costeras o, más lejos, a Canadá, Estados Unidos, emigraban a Adelaida y Wellington. Una vida nueva en lugares soleados que dejaba atrás la mugre de las ratoneras donde vivían”.
 Los que no pueden huir de la ciudad siguen con el corazón en un puño los asesinatos de mujeres -de un perfil determinado y que son sometidas a un ritual específico- cometidos por un individuo apodado “El Cuáquero”, fantasma del que la policía no tiene pista sólida alguna y la población, infinidad de candidatos. Partiendo de una premisa tan clásica, McIlvanney dota de personalidad a la historia concediendo el protagonismo a un inspector, McCormack, que reúne tres características excluyentes que lo arrojan a la periferia social, profesional e íntima: es de las Tierras Altas (pueblerino), se le ha ordenado desmantelar la investigación de sus colegas urbanos (traidor) y es un gay que debe buscar su gratificación sexual en ambientes clandestinos (“enfermo”). Con todo en su contra, el policía, más astuto, ético y constante que cuanto le rodea, pasará de ser el llamado a dar carpetazo al asunto desde los despachos a obsesionarse con capturar al culpable pateándose las calles y apostando por enfoques que se olviden de apriorismos y lugares comunes. “La clave no estaba en los artículos de los periódicos. No necesitaban al Departamento de Ciencias Forenses ni a la Sección de Identificación. Necesitaban pensar como los niños, habitar ese mundo de poesía y violencia”. Queremos más.
Los que no pueden huir de la ciudad siguen con el corazón en un puño los asesinatos de mujeres -de un perfil determinado y que son sometidas a un ritual específico- cometidos por un individuo apodado “El Cuáquero”, fantasma del que la policía no tiene pista sólida alguna y la población, infinidad de candidatos. Partiendo de una premisa tan clásica, McIlvanney dota de personalidad a la historia concediendo el protagonismo a un inspector, McCormack, que reúne tres características excluyentes que lo arrojan a la periferia social, profesional e íntima: es de las Tierras Altas (pueblerino), se le ha ordenado desmantelar la investigación de sus colegas urbanos (traidor) y es un gay que debe buscar su gratificación sexual en ambientes clandestinos (“enfermo”). Con todo en su contra, el policía, más astuto, ético y constante que cuanto le rodea, pasará de ser el llamado a dar carpetazo al asunto desde los despachos a obsesionarse con capturar al culpable pateándose las calles y apostando por enfoques que se olviden de apriorismos y lugares comunes. “La clave no estaba en los artículos de los periódicos. No necesitaban al Departamento de Ciencias Forenses ni a la Sección de Identificación. Necesitaban pensar como los niños, habitar ese mundo de poesía y violencia”. Queremos más.








