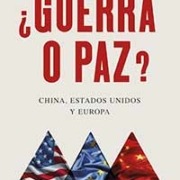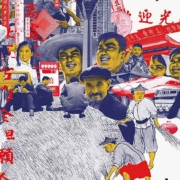Julio Ceballos: «China no tiene miedo a la competencia global»
El especialista en comercio internacional y consultor de negocios, Julio Ceballos, publica el ensayo «El calibrador de estrellas: aprendizajes chinos para Occidente en el siglo XXI» (Editorial Ariel), en el que desglosa elementos de la idiosincrasia china que podrían facilitar nuestra vida diaria e incluso mejorar las políticas de nuestro país.

Texto: David Valiente
Corría el año 1978 y el líder chino, Deng Xiaoping, para terminar con la pobreza endémica y el estancamiento estructural del país, abrió la economía china al capital y a las compañías extranjeras. Empresarios españoles, como Marcelo Muñoz, se lanzaron a la aventura, fueron a hacer negocios, pero lo que vieron en esas tierras milenarias les impresionó tanto que se convirtieron en los mejores embajadores culturales y entusiastas divulgadores de la realidad china para los españoles. A esta labor se sumaron, poco después, diplomáticos de carrera. Eugenio Bregolat ha realizado una gran labor al respecto, aclarando numerosos detalles controvertidos sobre los sucesos de 1989 en la Plaza de Tiananmén.
Sin embargo, estos pioneros ceden el testigo a una nueva generación de emprendedores y representantes públicos para que continúen la labor de acercamiento entre los pueblos. Julio Ceballos es, sin duda, parte de esta nueva generación. El especialista en comercio internacional y consultor de negocios se dedica a desmontar los estereotipos que aún tenemos sobre los chinos con sus libros. Ya sentó cátedra con su primer libro Observar el arroz crecer, y lo vuelve a hacer con su nuevo título, El calibrador de estrellas: aprendizajes chinos para Occidente en el siglo XXI (Editorial Ariel), más enfocado en desglosar elementos de la idiosincrasia china que podrían facilitar nuestra vida diaria e incluso mejorar las políticas de nuestro país.
Según Julio Ceballos, los españoles sienten un mayor interés por las tendencias procedentes de China, más aún al darse cuenta de la encrucijada en la que se encuentra Europa debido, por un lado, al estancamiento de la guerra en Ucrania y, por otro, a la reelección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, el mayor proveedor de seguridad del continente. La venta de sus libros, de hecho, ejemplifica el hambre de conocimiento de la sociedad: Observar el arroz crecer ya se encuentra en su quinta edición y El calibrador de estrellas agotó la primera en apenas veinticuatro horas desde su publicación. “Sin duda, hay un interés genuino que puede servir para abrir debates necesarios sobre cómo Occidente puede aprender de China sin sacrificar nuestros valores democráticos”, reflexiona el autor en un cuestionario enviado por este medio. “La industria editorial y mediática está contribuyendo significativamente a que se preste más atención a China, poniendo sobre la mesa temas clave sobre el país y promoviendo una discusión tan actual como compleja”.
Sin embargo, Europa (y qué decir de España) sigue sin comprender que la participación de China en la generación de riqueza sigue en aumento y está dejando al continente fuera de la carrera por la innovación. Esto se debe a que China “no tiene miedo a la competencia global e invierte masivamente y sin titubeos en I+D, controla su ecosistema digital y tiene un mercado interno inmenso que permite escalabilidad rápida”. Mientras en Europa se debate el posible peligro de estas nuevas tecnologías y se trata de regularlas en un acto que parece más un intento de poner puertas al campo que de establecer políticas eficientes, los chinos “planifican su supremacía tecnológica, sobre todo en inteligencia artificial, semiconductores y telecomunicaciones”, compara el autor.
En el ámbito de las relaciones internacionales hay dos escuelas teóricas relevantes en los tiempos que corren. El realismo, con John Mearsheimer como uno de sus mayores representantes, dice que el mundo es anárquico y que los países para sobrevivir deben competir por la máxima cuota de poder posible. Por el contrario, el idealismo liberal asegura que la cooperación entre grandes potencias es posible y permitirá solucionar problemas globales como el calentamiento global. En este contexto de lucha entre dos grandes potencias, ¿por cuál de las dos teorías se decanta?
No se trata de caer en el optimismo de los liberales ni el pesimismo de los realistas, sino de ser pragmáticos. Aunque China y EE.UU. mantienen una rivalidad estratégica notable, existe margen para un optimismo moderado: el mejor “chaleco antibalas” de China es el grado de interdependencia comercial entre ambas superpotencias. No creo que una confrontación militar entre ambas potencias sea inevitable, aunque la verdadera “guerra” ya ha comenzado y es tecnológica y económica. El escenario más realista es un equilibrio entre cooperación puntual en temas globales vitales (como cambio climático) y competencia estratégica en áreas tecnológicas y económicas. EE.UU. se estaría pegando un tiro en el pie si iniciara un conflicto armado con China… pero, para eso, Donald Trump tiene que saber primero qué es un pie y para qué sirve.
El politólogo canadiense Daniel A. Bell reconoce el valor que tiene la meritocracia y la ausencia de cortoplacismo del sistema político chino, pero ve imposible que estos dos elementos se puedan incorporar en Occidente. ¿Está de acuerdo con él?
Conozco los postulados de Daniel A. Bell, son intelectualmente provocadores e interesantes, pero, desde mi punto de vista, no son aplicables, pues el factor cultural y antropológico es muy fuerte. La premisa de todo mi libro es el fortalecimiento de la democracia, que ha demostrado ser un sistema suficientemente resiliente, benigno y más potente que otros cuando logra ser eficaz y adaptarse adecuadamente a los cambios. A diferencia de Bell, yo no pretendo diluir las diferencias ideológicas ni importar los valores confucianos a Europa, donde resultarían completamente ajenos. Desde mi punto de vista, la meritocracia en China es una exigencia de la propia supervivencia: no es un eslogan, sino un filtro que promueve resultados concretos y medibles, mientras que Occidente a menudo premia la mediocridad en un mundo ultracompetitivo que no espera a quienes se rezagan. La clave de mi propuesta, a diferencia de Bell, es adaptar estos elementos estratégicos de inspiración china a través de la transparencia institucional y de sistemas claros de rendición de cuentas que garanticen la igualdad real de oportunidades, eviten riesgos como la corrupción y protejan la participación ciudadana.
 De su ensayo, uno de los capítulos más interesantes y reveladores es aquel que habla de cómo funciona la industria editorial china. ¿Tenemos mucho que aprender de ellos en este campo?
De su ensayo, uno de los capítulos más interesantes y reveladores es aquel que habla de cómo funciona la industria editorial china. ¿Tenemos mucho que aprender de ellos en este campo?
Yo diría que especialmente en términos de digitalización, innovación y cultura educativa. En China, la educación y la lectura no son vistas como meros derechos, sino como herramientas estratégicas para el crecimiento económico y la cohesión social. Son parte esencial del andamiaje de su proyecto de Estado a largo plazo. Una población lectora está más preparada para filtrar, analizar y absorber información, gestionar el cambio, adoptar nuevos aprendizajes y, en fin, evolucionar (especialmente en el paradigma digital). Esto fomenta una mentalidad orientada al aprendizaje constante como ventaja competitiva, lo que podría transformar profundamente nuestro sistema editorial al convertirlo en un agente activo del progreso social.
¿Cómo ha hecho China para interiorizar el valor de la educación en su sociedad?
Se ha invertido en la creación de una visión a largo plazo, en el esfuerzo colectivo y en la conciencia sobre su importancia para la movilidad social y económica. La educación en China es el pilar sobre el que pivota todo su proyecto a largo plazo: es una infraestructura estratégica y se valora como ventaja competitiva. El gobierno ha impulsado la cultura educativa mediante fuertes inversiones públicas y fomenta la excelencia para asegurar coherencia y efectividad. A nivel ciudadano, la educación sigue siendo el principal medio para el ascenso social y un motor de prosperidad. Además, los docentes están altamente valorados por la ciudadanía, pues en ellos recae el futuro de la nación. En China, la educación es mucho más que un derecho: es la principal estrategia de crecimiento futuro.
¿Qué aspectos de la estructura social de China diría que son sorprendentemente similares a los de España?
Aunque parezcan muy diferentes, España y China comparten ciertos valores cotidianos, como la importancia de la familia y la comunidad, así como la resiliencia ante cambios y desafíos. Además, ambas sociedades valoran profundamente la gastronomía, las tradiciones culturales y las relaciones personales cercanas, lo cual facilita un entendimiento mutuo sorprendente tanto a nivel interpersonal como comercial. Es cierto que nuestros sistemas de valores son muy distintos, pero no son opuestos. No sugiero diluir las diferencias, pero sí animo a encontrar intereses comunes (lucha contra el cambio climático, contra la proliferación de armas nucleares, control de epidemias o el desarrollo de la biotecnología y la IA) para tratar a China como un socio cuando sea posible, como un competidor donde corresponda y como un rival, cuando sea imperativo.
Sin embargo, por las imágenes que llegan desde China, da la sensación de que allí existe una mayor interrelación entre las personas y la tecnología, a veces, a niveles que en España no alcanzamos a visualizar. ¿Cómo el ecosistema digital configura y determina las relaciones sociales en el Reino del Centro?
La digitalización, IA y robótica están transformando profundamente las relaciones mediante sistemas altamente integrados como los pagos digitales y la trazabilidad económica. Esto afecta a la confianza social, redefine las dinámicas de interacción económica y acelera la transición a una sociedad hiperconectada. La digitalización es vista en China como herramienta tanto de crecimiento como de control, transformando integralmente la vida cotidiana de la población. También en este aspecto -como en el resto de plug-ins o aprendizajes de inspiración china que yo propongo– apelo al ‘sentido común’. Evidentemente, no puedo idealizar ni glorificar el modelo chino, pues es imperfecto e inexportable a una democracia, donde distorsionaría nuestro marco irrenunciable de valores, principios y derechos fundamentales. La competición no excluye el aprendizaje pero aprender no implica copiar. Por eso, también en lo que respecta a la alfabetización digital, debemos adaptar esas buenas prácticas chinas a nuestro sistema de manera ágil pero pragmática y respetuosa con nuestros principios rectores.
Por último, si algo caracteriza a la ciudadanía china es el valor que dan al patriotismo y la nación. España está sumida en la polarización política y nacionalista. ¿China puede dar alguna lección al respecto?
La polarización dificulta, pero no impide aprender de la experiencia china. El ‘patriotismo cultural’, en China, se entiende como una identidad compartida y un activo estratégico vivo, dinámico y orientado al futuro. En España podríamos aprender a cultivar un patriotismo inclusivo, centrado en objetivos compartidos a largo plazo, superando divisiones cortoplacistas y promoviendo una cohesión social basada en objetivos estratégicos comunes. En un sistema como el nuestro (democrático, liberal, participativo y multipartidista), sujeto a citas recurrentes con las urnas, los pactos de Estado son imprescindibles para dar continuidad a políticas que exigen de planificación estratégica a décadas vista (educación, industria, energía, defensa y seguridad, medioambiente, sanidad, etc.) y que sólo son eficaces si se parte de aquello que nos une, no de lo que nos separa. El falso antagonismo entre las dos fuerzas políticas que representan a la mayoría de los votantes en España sólo genera improvisación, bandazos y errores estratégicos… Esta es la mejor manera de seguir perdiendo relevancia y competitividad.