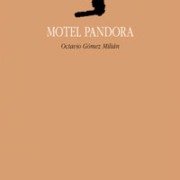«El paseo», de Antón Castro
Antón Castro (Santa Mariña de Lañas-Arteixo, A Coruña, 1959), premiado y reconocido poeta y narrador, amén de dramaturgo, quien reside en Zaragoza desde el otoño de 1978, nos obsequia este magnífico poema inédito El Paseo. Cabe destacar que fue entonces cuando tuvo su primera experiencia laboral en la vendimia en Cariñena y Alfamén, poblaciones zaragozanas, que marcaría su vida y obra. Ha publicado más de una treintena de libros de narrativa y poesía, de periodismo, biografías y ensayos. En 2020 publicó, con Ángel Guinda, El escritor de mi vida: Gustavo Adolfo Bécquer (Olifante). Y, coordina desde el año 2002 el suplemento ‘Artes & Letras’ de Heraldo de Aragón. En 2013 recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural, en 2020 el premio José Antonio Labordeta de Comunicación y en 2022 el Premio Pilar Narvión.
EL PASEO
Habían quedado una mañana de domingo
que llevaban meses aplazando
en una plaza abierta a todos los vientos
en un día de intenso calor.
Tardaron en encontrarse, la vida siempre
tiende emboscadas que retrasan la cita,
el sueño, ese paseo por un lugar frondoso
que avanza entre la maleza y continuo al río.
Ella sabía bien donde iban. Y él, que solo anhelaba
la sombra, el silencio y el romanticismo
de los chopos cabeceros y de los sauces
que le hicieron pensar en su adolescencia solitaria
junto a otro río, no sabía en qué sitios iban a internarse.
Algo imaginó o imaginaba: el Jalón, los manzanos,
los melocotoneros de monte, las uvas
que se ofrecen al caminante, claras como un verdor
de astros, tintas como la oscuridad anhelante de los racimos.
Y salieron a buscar la aventura y a buscarse.
Al principio tomaron una calzada errónea,
poblada de caminantes, de ciclistas
y de un sinfín de paseadores de perros.
Rectificaron de golpe, y pronto, muy pronto,
salieron al camino de los frutales,
a esa avenida silvestre que resulta casi inverosímil
con su espejismo de selva.
¿Es posible que aquí no haya nadie?, dijo ella.
Había llovido la noche anterior
pero el piso estaba firme. Las zarzamoras orillaban
el sendero. A la derecha estaba el cauce
y a la izquierda las fincas, sobre todo de manzanas
y algunos campos de maíz que muestran
entre sus surcos la barba rubia, casi negra, del tallo.
Se internaban en cada recodo, en los abrigos,
y fantaseaban con hallar un paraíso sin nombre
más allá de la olorosa densidad de las higueras.
Arriba, el cielo asomaba cruzado de milanos
y de águilas. Y el agua del río bajaba sola, desnuda,
sin peces, con un puro chapaleo de espejos.
De repente, en un claro de ribera, había un trampantojo
de playa. Bajaron. Miraron a derecha e izquierda:
todo era de una belleza sublime, prístina,
dibujada en el aire por una música callada
y por el despacioso fluir de la fosca corriente
que, apuñalada de oblicua luz, se volvía de oro.
Se sentaron en un tronco y se olvidaron del mundo.
Los dedos, allí, ladrones del deseo,
se volvieron tan avariciosos de placer
como la intranquila humedad de los besos.