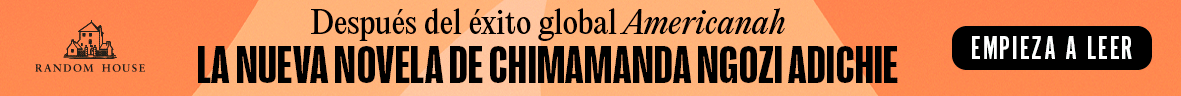Celia Santos: “Si eres del bando de los vencidos y, además, eres mujer estás doblemente olvidada”
«El país del atardecer dorado» (Ediciones B), la última novela de Celia Santos basada en la historia real de la Operación Marta.

Texto: Susana Picos
Celia Santos, nacida en Bergara en 1972 y afincada en Barcelona, acaba de publicar su cuarta novela El país del atardecer dorado, basada en el episodio de octubre de 1961, cuando un avión con ciento catorce mujeres despegó desde Madrid con destino a Australia con un plan preconcebido que ellas desconocían. El plan se llamó Operación Marta.
¿Qué es Operación Marta?
Fue un plan desarrollado entre 1961 1963 del gobierno español y australiano para enviar a mujeres entre 23 y 30 años a Australia con la promesa de un futuro laboral y económico, pero con la intención oculta de que fueran para casarse con otros inmigrantes que habían viajado anteriormente y poder repoblar el país.
Es una novela basada en hechos reales, ¿tu protagonista también?
Sí, es una historia basada en hechos reales pero mi protagonista no está inspirada en una única persona, representa a todas las Martas que fueron en ese avión.
¿Cómo llegas tú a esta historia?
A través de una entrevista en un periódico a una Marta que había regresado a España. El artículo se titulaba El avión de las novias y contaba cómo las mandaban en avión desde Madrid, pero no solo a españolas, también a portuguesas, italianas, griegas, mujeres de la antigua Yugoslavia y húngaras.
¿Te fue difícil el proceso de documentación?
Sí, un poco. Es una historia poco conocida y los casos de migración de los que más información tenemos en España son los de la emigración a Alemania y Suiza, básicamente europea. De Australia y, sobre todo, de esa operación en concreto fue más difícil encontrar documentación. El archivo de la Fundación Primero de Mayo es el que más material tiene sobre migración y, cuando he tenido que escribir sobre este tema, siempre he acudido a consultarlo. También hay documentales, sobre todo me ayudó mucho uno que se llama Camino a casa. En el confín del mundo que puede verse en TVE.
Debutaste con una novela sobre la emigración española La maleta de Ana y este tema está presente en varias de tus novelas.
Sí, me interesa la emigración, los exilios, de cuatro novelas tres hablan de migración y exilios. Es una manera de sacar a la luz esos episodios de la historia de España reciente que han quedado ocultos por los vencedores y por el sistema. Me interesan, sobre todo, esas mujeres que se sacrificaron por sus familias, por su gente, y han quedado, usando una metáfora, como papeles arrugados y tirados a la papelera. Es hora de rescatarlas y de ponerlas en su lugar.
¿Este interés tuyo tiene que ver con tu historia familiar?
Sí, también tiene que ver con mi historia personal. Yo soy hija de emigrantes, aunque de una migración interior, mis padres emigraron de la zona rural de Salamanca al País Vasco en los años 50. Y me llama la atención que ahora, bueno, hace ya décadas, cuando nosotros somos los que recibimos a los inmigrantes los criticamos y rechazamos, cuando antes los rechazados éramos nosotros. Hace poco veía la película El 47 y, ostras, ahí ves lo duro que era en los años 50 salir de tu casa y, sobre todo, en casos como el del protagonista, en el que se le juntaba el exilio por motivos de ideología política con la pobreza extrema; una cosa conllevaba la otra.
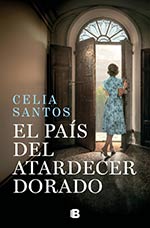 En esta última novela, en El país del atardecer dorado, pero también en alguna otra tuya como La niña de Rusia, tus protagonistas son los vencidos de la guerra civil española y, en algunos casos, también de la Segunda Guerra Mundial.
En esta última novela, en El país del atardecer dorado, pero también en alguna otra tuya como La niña de Rusia, tus protagonistas son los vencidos de la guerra civil española y, en algunos casos, también de la Segunda Guerra Mundial.
La memoria es algo que yo siempre tengo muy presente y me llama la atención y no se debe olvidar, por eso se llama memoria. La guerra civil española igual que la Segunda Guerra Mundial o cualquier guerra deja muchos malos recuerdos. Siempre se dice que la historia la escriben los vencedores pero sin vencidos no hay vencedores, entonces, los dos tienen igual de importancia y por eso quiero darles su protagonismo y su papel para que todos sepan quienes eran los vencedores pero también quienes los vencidos.
Además, estamos hablando de que los vencidos protagonistas de tus novelas son mujeres.
Las mujeres son las protagonistas porque si eres del bando de los vencidos y, además, eres mujer estás doblemente olvidada. En el caso de la protagonista de mi última novela, Elisa, se trata de una mujer que es madre soltera, supeditada a su familia por una serie de circunstancias. Tiene que enfrentarse a la sociedad y a un cúmulo de cosas que la empujan a embarcarse en esta aventura, primero por reunir a su familia dispersa y segundo para evitar convertirse en una paria.
El personaje central de tu novela es Elisa pero alrededor de ella hay personajes masculinos, pero sobre todo femeninos que a pesar de proceder de orígenes distintos tienen todos algo en común: son mujeres fuertes que buscan liberarse.
Sí, Australia me daba la libertad de dibujar a todas esas mujeres que quizá en otro escenario hubieran sido personajes llevados un poco al extremo, pero en Australia me encajaban perfectamente porque Australia era un país de contrastes, un país salvaje, donde iba gente de todo tipo. En mi novela cabe tanto una asturiana de pueblo que va buscando a su novio como una periodista hija de republicanos nacida en Elda o una mujer como Teresa Errasti, que es un personaje también muy interesante, inspirado en una familia real vasca que llegó a Australia en el siglo XIX. En mi historia podía incluir a todos esos personajes y di rienda suelta a dibujarlos a todos ellos. Son mujeres que crean una red de sentimientos entre ellas y de sororidad que les permite salir adelante y mantenerse a flote.
También aparece en esta novela, igual que en otras tuyas, la iglesia, y en esta última no queda muy bien parada.
Sí, no queda muy bien, su papel es castrador, no así en mi primera novela La maleta de Ana, donde la iglesia aparece pero no en un sentido negativo. Los capellanes de emigración que había en Europa eran muy diferentes a los que iban a países lejanos, estos tenían la misión de repoblar el país con blancos y controlar a todos los que llegaban. He hablado con gente que me ha explicado que los capellanes se metían en todo, querían saber con quién y a dónde ibas, a quién conocías, con quién bailabas, con quién comías… se metían absolutamente en todo. En Alemania, no, allí estaban para recibir y ofrecer un servicio de ayuda.
Pero, ¿exactamente cuál era el papel de la iglesia en la Operación Marta?
Cuando llegaban los aviones, organizaban excursiones de hombres que las iban a recibir a Melbourne y luego daban una merienda para que todos se conocieran. Algunos ya se casaban ese día o al otro y, en diez días, muchas ya estaban casadas.
¿Era como las caravanas de mujeres que iban a casarse al Oeste o, sin ir tan lejos, al pueblo de Plan?
La diferencia es que las mujeres de la Operación Marta no sabían que el propósito era repoblar. La mayoría de ellas trabajaban como empleadas de hogar y las mandaban a sitios como Queensland donde, a lo mejor, el vecino más cercano estaba a 10 o 15 kilómetros; no había nada. La única actividad fuera del trabajo era la de ir a misa el domingo y juntarse después a comer.
¿Y esas mujeres retornaron?
Muy pocas. Volver era dificilísimo. Iban con un permiso de residencia que estaba vinculado a uno de trabajo por dos años. Si tenían que pagarse el vuelo, les costaba 45.000 pesetas de la época. Imagínate, el sueldo era 5.000, que era cuatro veces lo que ganaban aquí. Algunas tardaron 30 o 40 años en volver a España, además, la mayoría se casaron allí, muchas con españoles, pero otras con italianos, húngaros… tuvieron los hijos allí y muchos de ellos ni hablaban español.
También retratas en la novela las durísimas condiciones de trabajo de los hombres en las plantaciones.
El trabajo del corte de la caña de azúcar era de los más duros, aparte de la fuerza física que hacía falta, porque se cortaba a machete, con las manos desnudas, se producían muchos pequeños cortes y en los campos había numerosos bichos, arañas de gran tamaño, ratas, murciélagos de un metro…, que transmitían muchas enfermedades. Para evitar esto, lo que hacían muchas veces era prender fuego a los campos. Se quemaban las hojas y quedaba el tronco, aparte de facilitar la recolección lo que se conseguía era que los animales huyeran. Además, las condiciones de vida eran pésimas: un camastro, con una manta, y rancho para comer, trabajando a destajo porque tenían que recoger una cantidad de toneladas estipulada y si la superaban podían cobrar un extra. Pero era un trabajo muy bien pagado y por eso algunos hombres se enganchaban a ese estilo de vida. Iban de plantación en plantación, y cuando se acababa la época de la recogida de la caña de azúcar, recolectaban tabaco.
El bar es el lugar de encuentro de estos hombres y de algunas de estas mujeres donde se ve lo peor pero también lo mejor del ser humano.
Los bares en la literatura son muy útiles, pero en la realidad, sobre todo en sitios así, son puertos donde atracar, puntos de encuentro. Son fuentes de información, mano de obra, fuentes de confidencias, de traiciones. Los bares son unos núcleos sociales importantes y creo que en todas las sociedades. En una novela con este punto aventurero el bar no podía faltar.
Las etiquetas siempre son difíciles pero ¿cómo calificarías tu novela?
Si me pidieran definir mi obra yo diría que es la historia de las mujeres. Esta novela es una novela de mujeres, con aventuras, con algo de romance, con historia y algo social. Tiene un poco de todo porque al fin y al cabo la vida real es así.
l