Las amigas que nos dejaron
Nuria Labari publica «La amiga que me dejó. Anatomía de una ruptura» (Debate).
 .
.
Texto: Ana Rodríguez Álvarez
Hace unos meses, mientras tomábamos el café de media mañana, mi amiga Ca. me dijo: «Hay familias que educan para la amistad y otras que no. La tuya, claramente, es de las primeras».
Ca. tenía razón. Durante mi infancia, pasé más tiempo con los amigos de mis padres que con la mayoría de personas de mi familia. En muchos de mis recuerdos más felices –y temerarios– están presentes, como cuando nos llevaron a la nieve y, ante la falta de presupuesto para alquilar esquís, nos lanzaron ladera abajo montados en un plástico con el que mi madre tapaba la colada cuando llovía.
Nuestra aventura low cost acabó con varios niños y dos adultos por los aires: salimos disparados en todas direcciones cuando, hacia el final de la pista, una piedra apareció en nuestra trayectoria.
Recordando esa vieja historia, X. –otra de las damnificadas por el incidente– me dijo muerta de risa:
–¿Te imaginas? Hoy les habrían quitado la custodia.
Puede que los amigos de mis padres no me dieran lecciones de Literatura, de Historia o de Filosofía, porque siendo apenas niños los habían puesto a trabajar. Pero aprendí muchas cosas de ellos: desde la idiosincrasia del gremio de camioneros hasta las técnicas más depuradas para acertar en la quiniela, pasando por el sagrado arte de jugar la partida. Y, sobre todo, a divertirse. A divertirse tanto.
Como la amistad me ocupa y preocupa, este año me he leído unos cuantos ensayos sobre el tema. G. me caló perfectamente cuando puso en palabras mi modus operandi: «Si algo te importa, si algo te interesa, siempre haces lo mismo: leer y seguir leyendo sobre el asunto. Es tu manera de acercarte al mundo».
Empecé con «3: un elogio de la amistad», de Geoffroy de Lagasnerie. Al poco de terminarlo, escribí un post donde mencionaba una frase que había subrayado: «vivimos juntos aun habitando espacios distintos. […] nos preocupamos constantemente unos de otros». Envié aquella cita a mis amigos de Sudamérica, como un recordatorio del hilo que nos une.
No obstante, aunque ese libro de De Lagasnerie me gustó mucho, en realidad quería hablar de «La amiga que me dejó. Anatomía de una ruptura», de Nuria Labari. Quizás porque este ensayo hurgó en una de mis heridas. No hace falta ser muy perspicaz para adivinar el porqué: yo también fui la amiga abandonada. Y, al igual que cuando era niña, en lugar de quedarme quieta, decidí arrancar la costra para que la sangre manara de nuevo.
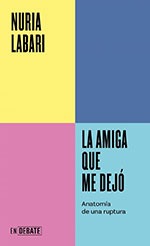 Labari parte de sus vivencias para adentrarse en el duelo más descuidado de todos: el amistoso. Tanto, que hasta nos cuesta usar en esas rupturas el mismo vocabulario que en las amorosas. La propia autora lo experimenta en las primeras líneas: «Mi amiga me dejó. No, eso no lo puedo escribir así. Parece que se ha muerto. Las amigas no se dejan, las amigas son quienes te acompañan a lo largo de la vida. Las amigas se distancian […] Pero, aun así, no dejas a las amigas, solo las esperas en un futuro que no sabes si llegará o cuándo».
Labari parte de sus vivencias para adentrarse en el duelo más descuidado de todos: el amistoso. Tanto, que hasta nos cuesta usar en esas rupturas el mismo vocabulario que en las amorosas. La propia autora lo experimenta en las primeras líneas: «Mi amiga me dejó. No, eso no lo puedo escribir así. Parece que se ha muerto. Las amigas no se dejan, las amigas son quienes te acompañan a lo largo de la vida. Las amigas se distancian […] Pero, aun así, no dejas a las amigas, solo las esperas en un futuro que no sabes si llegará o cuándo».
Sin embargo, las amigas sí te dejan. Eso fue lo que le sucedió a Labari el día en que su íntima amiga, de repente, le pidió silencio. Un silencio que, a salvo de un par de ocasiones, continúa manteniendo.
Con la pérdida de su amiga vino la soledad y la incomprensión por lo sucedido. También la culpa, aunque no supiera cuál era el mal del que se le acusaba. Labari imagina al resto del mundo apuntándole con el dedo: «Si tu amiga se aleja de ti sin explicación de un día para otro, si decide alejarse de ti esa que mejor te conoce, esa que sabe quién eres de verdad, es porque eres un monstruo. Escóndete, cállate, no se lo digas a nadie».
Sé muy bien lo que es eso.
Conocí a C. cuando yo tenía veintitrés años. Habíamos estudiado la misma carrera y vivido en la misma residencia universitaria. Durante años fuimos inseparables: eran los tiempos de su oposición y mi doctorado. Tantos momentos felices de aquella época están enhebrados a ella. También tristes, pero no porque los provocara, sino porque, al igual que dice Labari de su amiga: «Siempre fue red. Solo puedo darle las gracias por todas las veces que me hizo sentir que no caería hasta el suelo».
C., sé que no vas a leer esto porque no quieres saber nada de mí. Pero, si por alguna remota casualidad sucediera, obrigada.
También nosotros –mejor o peor– nos vamos de los sitios. Sólo que cuando somos los dejadores (y sí, la RAE reconoce esta palabra) la lectura es otra porque la hacemos a beneficio de inventario. Yo también me he ido, sólo que mi abandono en la amistad fue más gradual y colectivo. Sería muy largo explicar el porqué, pero el resumen podría ser que no quería quedarme en un sitio donde sentía que no podía ser yo misma.
No fui a por tabaco y me marché. Al revés, durante demasiado tiempo se fueron acumulando pequeños desencuentros –entiendo que del otro lado también– que condujeron a ese final. Un final que vislumbré el día en que me preguntaron por qué no podía asistir a una cena y, tras contestar que estaría en Madrid por trabajo, tuve que escuchar: «¿Qué te piensas, que ahora eres mejor que nosotros?». Tenía veinticuatro años y estábamos en el tanatorio velando al padre de un amigo.
Esperé unos años más antes de cerrar la puerta: «Siempre te ha costado poner punto y final a las cosas» –me dijo N. este verano.
Con C., sin embargo, no sabría indicar a qué altura todo comenzó a torcerse. Sólo recuerdo la sensación de estar desorientada: era consciente de que nuestra relación no iba bien desde hacía un tiempo, pero no sabía cómo hablarlo con ella, que fingía que no pasaba nada.
Una tarde lo intenté: si mi discurso hubiera sido un coche, se habría calado inmediatamente. Articulé dos palabras tartamudas y luego empecé a llorar: «Te echo de menos» –fue lo único que acerté a decir. C. me abrazó sin responder.
A partir de ahí, los episodios se fueron sucediendo en un arco temporal breve hasta que, un día, literalmente, se marchó y no volví a saber nada de ella. Hasta hoy.
Este duelo de vivos duró varios meses que coincidieron con el inicio de mi convivencia con A. Él me consolaba siempre en aquella cocina diminuta del apartamento que compartíamos, porque era ahí donde me solía echar a llorar. Ocho años después, en otra cocina, volvería a llorar, pero esta vez porque me separaba de él. Quizás debería indagar qué extraña relación hay entre las cocinas y mis lágrimas.
Aunque nunca retomaría la amistad, Labari acabaría reuniéndose con su amiga. Sentada con ella en una mesa, se encontró con la peor de las excusas posibles, una que ni se le había pasado por la imaginación: «En realidad, tampoco hemos sido tan amigas».
¿Se atrevería C. a decirme lo mismo?
Creo que la amistad de Labari –como la mía con C. y tantas otras– se rompió del mismo modo que Hemingway describe la bancarrota de Mike Campbell en Fiesta: «Poco a poco y luego de golpe». Sólo que a veces no vemos esas primeras señales porque estamos cegados. En el amor nos pasa igual.
Labari tiene mucha razón cuando sostiene: «quien persigue el amor y la amistad camina siempre en una búsqueda que no concluye». Y remata: «que no llega a ninguna parte». Ni falta que hace: la amistad y el amor, como la escritura, son el camino.
Nunca más volví a ver a C. y no sé si lo haré alguna vez. La amiga que me dejó no me permitió decirle adiós. Como en el caso de Labari, «No queda memoria ni rastro de todas las cosas que no fuimos capaces de decirnos. […] Nuestras páginas se han quedado en blanco». C. las arrancó dejando en el papel un borde filoso que corta a su paso, aunque cada vez menos.
Ahora, cuando atravieso su calle, ya no pienso en ella. Espero que esté bien.





