Josephine Quinn: “Las civilizaciones son botones emocionales que aprietan los políticos”
«Cómo el mundo creó Occidente: 4000 años de historia» (Editorial Crítica), el primer libro publicado en español de la profesora de Oxford Josephine Quinn.

Texto: David Valiente Foto: Fran Monks
Todos los años, Josephine Quinn lee las cartas de motivación de los futuros estudiantes de la carrera de Historia. En ellas, los universitarios suelen destacar su deseo de profundizar en el conocimiento del mundo grecorromano como columna vertebral de su realidad civilizatoria. Esta es una de las razones que llevaron a la profesora de Oxford —gran especialista en el mundo fenicio y en las culturas mediterráneas en general— a escribir un ensayo que bien podría leerse como una respuesta extensa a esas misivas intelectualmente ingenuas.
Cómo el mundo creó Occidente: 4000 años de historia (Editorial Crítica), su primer libro publicado en español, desmonta la narrativa vigente y consolidada según la cual la civilización occidental hunde sus raíces en la cultura griega y romana. Para la tutora del Worcester College, ese relato no se corresponde con la realidad histórica plagada de vínculos, en la que “la apropiación cultural” constituye la base misma de la construcción de Grecia y Roma, aunque las culturas periféricas no reciban el reconocimiento que merecen.
Usted desafía uno de los pilares fundamentales de los estudios de humanidades, el cual también está muy presente en la vida cotidiana de las personas –quién no ha empleado alguna vez la expresión civilización occidental-. ¿Cómo ha sido la recepción de su libro en el mundo académico?
Por lo general, el libro ha tenido una buena acogida, aunque algunos colegas han refutado ciertos puntos de vista. Consideran que critico en exceso el cosmopolitismo, no tanto en su raíz filosófica como en los efectos que causó en algunos lugares, debido a las acciones de ciertos personajes vinculados al poder político que, desde tiempos de Alejandro Magno en adelante, han sido destacados protagonistas de la historia. En retrospectiva, debo reconocer que quizá mi postura respecto al cosmopolitismo resulta negativa. También se ha señalado la poca atención que he prestado a los orígenes de ciertas corrientes filosóficas del siglo XX. Seguramente, debí haber tomado más en serio el análisis de las corrientes procedentes de la India. Otros compañeros me reprocharon haber subestimado la concepción que los antiguos ya tenían sobre las civilizaciones. Una de mis tesis fundamentales sostiene que el concepto ‘choque de civilizaciones’ es, en realidad, una construcción moderna, originaria de los tiempos de Agustín de Hipona. (Soy profesora de historia antigua; para mí, la Edad Media es un período muy avanzado en el eje cronológico). Comprendo estas críticas, aunque no creo que mi punto de vista sea erróneo. He de admitir que pensé que mi libro causaría más revuelo. Pero ya ve, se ha publicado en España sin causar demasiadas controversias.
Entonces, ¿la civilización occidental no existe?
No. La idea de Occidente como civilización surge a mediados del siglo XIX y, en su construcción, incluyó dentro de su membresía cultural a las Américas, pero dejó fuera del ‘club’ a Rusia. Esta idea de Occidente puede compararse a un cuadro imaginado por académicos que, gracias a su poder de convicción, se ha convertido en una narrativa muy popular y, a menudo, peligrosa.
Desde que comenzó la guerra en Ucrania, se ha debatido el origen civilizatorio del antiguo reino de los zares. Supongamos por un momento que nunca hubiera escrito Cómo el mundo creó Occidente. ¿Se puede descartar, definitivamente, la inclusión de Rusia dentro del bloque occidental?
En una hipotética esfera contrafactual en la que nunca hubiera escrito este ensayo, le diría que sí. El actual régimen ruso ha desarrollado a fondo su propia construcción civilizatoria y difiere mucho de los planteamientos occidentales. En la retórica de los Estados Unidos y en los discursos de Netanyahu, dentro del contexto de la guerra en Gaza, se vislumbra el escaso interés por otros supuestos civilizatorios. Todo lo que no es Occidente se identifica como bárbaro. Por el contrario, en Rusia, China e India resulta más atractiva una realidad multipolar compuesta por diferentes civilizaciones refrendadas por la historia, es decir, un modelo competitivo que presente varias civilizaciones iguales entre sí. Por supuesto, son estos países los que deciden qué territorios o naciones están incluidos en sus esferas civilizatorias. Han violado la soberanía de Ucrania y su población está siendo reprimida por el Estado vecino. De todos modos, si se tomara como base el modelo multipolar, no tendría mucha lógica incluir a Rusia dentro del bloque occidental, ya que su forma de entender la realidad y vivir los valores apenas guardan similitud. Huelga decir que este planteamiento no representa a toda la sociedad. El engranaje político actual articula la misma retórica del siglo XIX, que organizaba el discurso desde arriba hasta abajo.
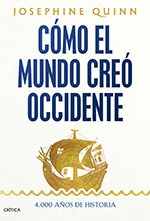 Retomando la idea que dejamos antes en el aire, ¿podemos hablar de la existencia de otras civilizaciones que no sean la occidental?
Retomando la idea que dejamos antes en el aire, ¿podemos hablar de la existencia de otras civilizaciones que no sean la occidental?
A los historiadores, la idea de civilización no les permite describir la realidad que desean conocer, ya que les obliga a poner su atención en las diferencias, dejando de lado algo tan valioso como los nexos entre sociedades y territorios. Los análisis históricos demuestran que los cambios cualitativos se producen como resultado de las interacciones entre varias culturas, que luego no se reconocen como parte de la civilización. De algún modo, todas las sociedades humanas están conectadas entre sí, y los cambios se producen cuando los intercambios son más profundos y muestran un mayor nivel de desarrollo.
¿Por lo tanto, el uso de este término solo les resulta útil a los políticos?
Al menos en esencia, les permite contar una historia sencilla sobre gentes buenas o malas y sobre personas más o menos evolucionadas. Te dicen que merece la pena luchar por Occidente porque representa lo mejor a lo que puede aspirar el ser humano: en su esfera imperan la libertad, la democracia, los derechos humanos… No deja de ser el botón útil que aprietan los políticos para despertar las emociones humanas. Por su parte, los políticos rusos también emplean su concepción civilizatoria en su propio beneficio. Gracias a ello han podido articular un discurso emotivo por el cual relacionan a Rusia con Ucrania y dicen que ambos países están unidos por factores geográficos y culturales. Por tanto, según lo previsto, Ucrania pertenece al espacio simbólico ruso y Occidente solo pretende separarla. En India también funciona de la misma manera: todos los elementos culturales que no provengan de la ‘noble historia sánscrita’ no forman parte de su civilización. Los musulmanes quedan excluidos. La elección narrativa dependerá del interés de los políticos. Si les preocupa la composición de las fronteras —sean culturales o geográficas—, optarán por estructurar su concepción civilizatoria de formar multipolar o multicultural. En cambio, si una élite política persigue su supervivencia y su expansión y encuentra limitaciones territoriales por cuestiones geográficas o de otro tipo, el modelo escogido será el occidental.
¿Ve usted algún paralelismo entre el mestizaje cultural del mundo antiguo y la actual globalización?
He reflexionado mucho sobre este asunto, y creo que sí. Hoy en día, muchas personas forman parte de la globalización, pero muchas otras están desconectadas. En realidad, el número de habitantes profundamente globalizados es muy pequeño. Si dejamos de lado el hecho de que, supuestamente, antes del 1500 el continente americano no estaba conectado con el mundo afroeuroasiático, los niveles de conectividad de antaño no eran muy diferentes a los de ahora, en términos tanto de calidad como cantidad. Considero que el pasado nos ayuda a identificar modelos buenos y malos. Sí, mucha gente sigue estando atrás dentro de la globalización.
¿Cuándo el mundo no ha estado conectado?
Antes de responder a eso, deberíamos preguntarnos cuán aislado estuvo el continente americano. Se ha documentado el paso de animales a través de Siberia. Es muy probable que los vikingos consiguieran cruzar el Atlántico y pisar tierras nuevas antes que los exploradores del siglo XV. De hecho, se han encontrado cuentas de collares procedentes de Venecia con una datación anterior al encuentro oficial de los mundos. Aunque no puedo asegurarlo, estoy casi segura de que las conexiones fueron continuas. Quizá dentro de veinte años, nuevas generaciones de investigadores logren demostrar la existencia de redes entre China y América del Sur, algo que aún no está del todo claro. Es curioso que tanto Australia como Nueva Guinea, a pesar de considerarse los más aislados, nunca estuvieron completamente fuera de las redes de comunicación. Si no elevan demasiado las expectativas, puede decirse que, aunque todos los países no estaban conectados, sí formaban parte de una red global de información.






