Grandes genios con vidas desastrosas
Varios libros de reciente aparición nos muestran cómo algunos de los grandes genios científicos han tenido muchos problemas personales. Tal vez su agitación, su insatisfacción y su tragedia personal se deba a que han visto algo que los demás no vemos.

Texto: Antonio ITURBE Foto: Susan Van Verden
Todos los genios son monstruos. La palabra “monstruo” deriva de la palabra latina “monstrare”: mostrar. El monstruo es el que muestra aquello que nos inquieta, que nos asquea, que nos aterra, que nos fascina. Hay monstruos que nos muestran la deformidad del cuerpo, el retorcimiento de la mente hasta reventar toda línea ética o, peor aún, la quiebra de lo que hasta entonces ha sido el consenso de lo que llamamos realidad, ese colchón de certezas que nos permite conciliar el sueño todas las noches.
Ellos sueñan, los acechan las pesadillas, pero no duermen. Los genios suelen tener problemas para conciliar el sueño. Leonardo Da Vinci dormía solo dos horas al día. Kafka intentaba dormir, pero terminaba levantándose de madrugada, convirtiendo su angustia en palabras. Mientras el mundo duerme ellos están despiertos, arrebatados por esa visión que percute en su cabeza empujándolos a completar esa obra o ese descubrimiento que les parece crucial envueltos en esa sensación de sonámbulo que produce el insomnio. Los genios causan admiración, también un profundo rechazo. Ellos también rechazan a menudo al resto de la gente con su egoísmo obsesivo que solo quiere dedicar cada minuto, cada respiración, a esa revelación que les martillea dentro del cráneo. Son capaces de cambiar la historia de la humanidad, pero a menudo no son capaces de arreglar su propia vida. Son genios para la humanidad y padres pésimos, parejas nefastas, compañeros de trabajo tóxicos. La narrativa ha encontrado una puerta abierta al asombro en las vidas de científicos geniales que hicieron cosas extraordinarias, pero que descarrilaron en sus vidas personales.
Oppenheimer y la bomba
 La editorial Debate estuvo avispada al publicar en verano, al hilo de la excelente película de Christopher Nolan, Oppenheimer, el libro en el que se basó el director norteamericano. Prometeo americano (American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer) gira en torno al brillante físico que lideró el Proyecto Manhattan que produjo la primera bomba atómica de la historia. La obra les valió a sus autores, Kai Bird y Martin J. Sherwin, el Premio Pulitzer de Biografía en 2006. La bomba atómica era una aberración destructiva, pero también un prodigioso experimento sobre la fisión del átomo: poder al fin abrir esa caja minúscula cerrada durante millones de años. Se nos muestra cómo algunos de los científicos más brillantes de su tiempo no pudieron resistir la tentación de colaborar en el proyecto porque la facilidad de medios que les proporcionaba el gobierno norteamericano para investigar y experimentar su ciencia, ahogaba los escrúpulos de contribuir a un arma de destrucción masiva. A Robert Oppenheimer, que embarcó en la tarea de la bomba atómica a muchos colegas, las dudas morales acabarían minándolo.
La editorial Debate estuvo avispada al publicar en verano, al hilo de la excelente película de Christopher Nolan, Oppenheimer, el libro en el que se basó el director norteamericano. Prometeo americano (American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer) gira en torno al brillante físico que lideró el Proyecto Manhattan que produjo la primera bomba atómica de la historia. La obra les valió a sus autores, Kai Bird y Martin J. Sherwin, el Premio Pulitzer de Biografía en 2006. La bomba atómica era una aberración destructiva, pero también un prodigioso experimento sobre la fisión del átomo: poder al fin abrir esa caja minúscula cerrada durante millones de años. Se nos muestra cómo algunos de los científicos más brillantes de su tiempo no pudieron resistir la tentación de colaborar en el proyecto porque la facilidad de medios que les proporcionaba el gobierno norteamericano para investigar y experimentar su ciencia, ahogaba los escrúpulos de contribuir a un arma de destrucción masiva. A Robert Oppenheimer, que embarcó en la tarea de la bomba atómica a muchos colegas, las dudas morales acabarían minándolo.
Tras el lanzamiento de las bombas en Japón, se convirtió en el científico de moda. En todos los lugares donde lo llevaban esperando oír el entusiasta discurso de un triunfador y una celebridad de la ciencia, lo que veían subirse al escenario era a un hombre derrotado. Miraba al auditorio y les decía que habían lanzado bombas a un enemigo vencido. El libro nos muestra, incluso con más incidencia que la película, cómo el premiadísimo científico, considerado durante diez años un gran héroe americano por haber finiquitado la Segunda Guerra Mundial, acaba siendo acusado de anti-americano con 34 cargos en su contra. El actor Cillian Murphy, que le da vida, capta de manera fabulosa esa mirada de Oppenheimer que vemos en las fotografías: unos ojos que se abren mucho, pero que miran a un lugar distinto, un lugar que no se puede comprender ni explicar.
Mouchot y el sol
El escritor francés (de padre chileno y madre venezolana) Miguel Bonnefoy nos muestra en El inventor (Libros del Asteroide) una de esas mentes brillantísimas que, sin embargo, van de tropiezo en tropiezo arrastrando siempre una pesada mochila de insatisfacción.
Eran malos tiempos en la Francia rural de mediados del siglo XIX para una familia humilde. De niño, Agustin Mouchot era flaco, enfermizo, tenía problemas digestivos, migrañas. No podría trabajar con los tornos, ni las limas ni los martillos. Un inútil absoluto para ayudar a su padre en el duro negocio de cerrajería con un futuro nefasto. Una tarde en que su madre entró en el taller, lo vio manipular el mecanismo de combinación de una caja fuerte que su padre llevaba horas tratando de abrir. El pequeño Agustin dio con la combinación en pocos segundos. Aprendió a codificar cajas fuertes antes que a leer. Su asombrosa capacidad para el cálculo mental le dio acceso a una modesta beca de estudios, pero su carácter huraño y las nulas relaciones sociales de sus padres hicieron que no pasara de maestro itinerante de escuela rural.
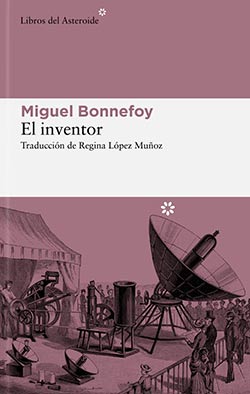 Al ser destinado a un pueblo minúsculo, la única casa disponible para el maestro era una en la que nadie quería vivir porque un viejo coronel se quitó la vida en el salón y les daba mal fario. La casa había quedado sin tocar tras la muerte del propietario y estaba ahí su excelente librería científica intacta. Fue allí donde una tarde de aburrimiento topó con un libro de Claude Pouillet sobre el calor solar. Y, con esa capacidad de los libros de vincularse en el inconsciente colectivo, un libro le llevó a otro y conoció las andanzas de un físico pionero del montañismo llamado Horace Bénedict de Saussure, que subía a los picos del MontBlanc a hacer mediciones y, para comer algo caliente, se llevaba una olla metálica que llegaba a cocinar algún alimento sencillo con el calor del sol. Aquello le pareció más que una ocurrencia y empezó a hacer cálculos, a dibujar angulaciones y a buscar cristales para aumentar la potencia solar. Ese fue el principio de una obsesión: conseguir obtener energía del sol.
Al ser destinado a un pueblo minúsculo, la única casa disponible para el maestro era una en la que nadie quería vivir porque un viejo coronel se quitó la vida en el salón y les daba mal fario. La casa había quedado sin tocar tras la muerte del propietario y estaba ahí su excelente librería científica intacta. Fue allí donde una tarde de aburrimiento topó con un libro de Claude Pouillet sobre el calor solar. Y, con esa capacidad de los libros de vincularse en el inconsciente colectivo, un libro le llevó a otro y conoció las andanzas de un físico pionero del montañismo llamado Horace Bénedict de Saussure, que subía a los picos del MontBlanc a hacer mediciones y, para comer algo caliente, se llevaba una olla metálica que llegaba a cocinar algún alimento sencillo con el calor del sol. Aquello le pareció más que una ocurrencia y empezó a hacer cálculos, a dibujar angulaciones y a buscar cristales para aumentar la potencia solar. Ese fue el principio de una obsesión: conseguir obtener energía del sol.
Tras muchos estudios, mediciones y pruebas erróneas, a los 35 años patentó un aparato para aprovechar la energía solar llamado heliobomba. Decía que con la energía del sol se podía modificar la velocidad de giro de la Tierra. Muchos creían que era un charlatán, tal vez un loco. Hizo experimentos con ollas solares que funcionaron a veces sí y otras no tanto, dependiendo de la meteorología y las mejoras que luego iría introduciendo a sus esculturas de espejos. Su cruzada duró años y, finalmente, construyó una máquina que bautizó como Auguste y logró captar la atención de la corte. El emperador Napoleon III en persona fue a ver el experimento de Mouchot: el calor del sol concentrado por los espejos de su artefacto hicieron hervir el agua en pocos minutos y generar el vapor suficiente para mover un pequeño brazo mecánico. Había creado el primer motor solar de la historia.
Pero Mouchot tenía dentro ese ardor de la revelación y ya no podía detenerse. Quería más. En su obsesión por la energía solar descuidó su economía y sus relaciones personales, se fue quedando más solo de lo que ya estaba. Decidió irse al África ecuatorial, al lugar con mayor radiación solar para llevar sus investigaciones al máximo. Todo esto nos lo cuenta Miguel Bonnefoy en esta pequeña joya literaria titulada El inventor. Nos describe de manera absorbente el crecimiento de Mouchot, su perseverancia febril, su éxito y también su caída. Porque en su arrebato por agarrar el sol con las manos y bajarlo a la Tierra acabó achicharrándose y no solo metafóricamente. Al final del libro, por avatares que vale la pena leer, Mouchot, uno de los pioneros más importantes en el desarrollo de la energía solar tal y como la conocemos actualmente, termina en la indigencia, solo, arruinado física y económicamente. Uno de esos genios que van tan deprisa y quieren ir tan lejos que acaban descarrilando.
Inteligencias y problemas
El escritor chileno-neerlandés, Benjamin Labatut, ya indagó en Un verdor terrible en las vidas quebradas de algunas de las mentes más brillantes del siglo XX, como la triste historia del químico Fritz Haber, creador del pesticida Zyklon, que los nazis acabaron usando para asesinar a cientos de miles de personas en cámaras de gas incluidos miembros de su propia familia o la extrema inteligencia numérica del gran matemático Alexander Grothendieck que lo llevaron al delirio místico. En su nuevo libro, MANIAC, dibuja un tríptico que pone sobre la mesa tres momentos de la historia del avance científico y tecnológico de los últimos cien años y algunos descalabros de mentes prodigiosas.
Arranca Labatut de manera impactante contándonos en el primer párrafo del libro que “en la madrugada del 25 de septiembre de 1933, el físico austriaco Paul Ehrenfest entró en el Instituto Pedagógico del profesor Jan Waterlink para niños discapacitados en Amsterdam y le disparó a Vassily, su hijo de catorce años, y luego se pegó un tiro en la cabeza”. El autor de semejante tragedia era uno de los físicos más respetados de inicios del siglo XX, íntimo amigo de Einstein. Todavía hoy día está en el vestíbulo de la universidad de Leiden, donde daba clases, la foto de Ehrenfest, Einstein y Lorentz. Labatut explica los motivos que lo llevaron a un final terrible. La poderosa mente de Ehrenfest, capaz de establecer afinidades con las complejísimas ecuaciones de flujo que podían dar respuesta a algunos de los enigmas más insolubles de la física, no pudo asimilar su propia fragilidad con la llegada de la nueva física cuántica que demolía todas sus certezas científicas ni la fragilidad de su propio hijo discapacitado en una Europa donde se levantaba la pesadilla del nazismo.
Aunque el gran protagonista de MANIAC, con permiso de la inteligencia artificial que alarga su sombra por todo el libro, es el matemático húngaro Jancsi Von Neumann. Labatut no descubre nada nuevo al situarlo como una de las inteligencias más poderosas de los últimos cien años, pero es cierto que nos acerca a su figura de manera muy aguda. Va desvelando a Von Neumann a través de los testimonios de los que lo admiraron, los que lo amaron (dentro de lo posible), y los que lo odiaron. Von Neumann a los seis años ya dividía por ocho cifras y hablaba griego clásico con su padre. La gente observaba a ese niño con admiración y aprensión. No era natural. Antes de los ocho años hablaba cuatro idiomas. Se convirtió en el más destacado del grupo de matemáticos húngaros a los que bautizaron en los años 1930 como los marcianos. Von Neumann también tuvo una activa participación en el Proyecto Manhattan junto a Oppenheimer para la creación de la bomba atómica, pero él nunca se arrepintió. Al contrario. Se convirtió en la joya de la corona del Pentágono con sus contribuciones a la fabricación de misiles en la guerra fría. También implemento la Teoría de juegos que puso por primera vez a la economía en una senda matemática, fue pionero en la predicción meteorológica mediante patrones de cálculo, sentó las bases teóricas de la replicación genética antes del descubrimiento del AdN y sentó las bases de la computación. Esa inteligencia artificial que ahora parece sorprendernos tanto, él ya la anunció en los años 1950, cuando las computadoras eran calculadoras monótonas del tamaño de camionetas. Al leer sobre Von Neumann en las páginas de MANIAC no parece que te estén hablando de los años 1940 y 1950 sino de ayer por la tarde, tal vez de pasado mañana. Así de adelantado era Von Neumann. Y de insufrible. Porque si otros científicos descarrilaron económicamente o se les fue la olla en su delirio por el conocimiento, Von Neumann permaneció frío y calculador casi hasta el final. Cuando su segunda esposa habla de él, te das cuenta de que no te apetecería irte de vacaciones con él ni al paraíso. Su descarrilamiento fue otro; no cayó en la indigencia o en el desprestigio, sino en otro hoyo peor: la crueldad. Ninguna vida humana le importaba nada, excepto la suya. Labatut se ha convertido en uno de los escritores más aclamados del momento En su visita a España no se puede decir que destacara por su humildad, pero hay que reconocer que ha elegido un buen hilo y que no sólo lo cuenta bien sino que él mismo en su narración forma parte del hilo.
El episodio final del libro, con el enfrentamiento entre la máquina y Lee Sedol, el mayor genio del Go (un juego muchísimo más complejo y creativo que el ajedrez) deja pensativo a cualquiera. La máquina no es ya un agregador estadístico como la primera máquina DeepBlue que derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov a final de los 1990. Estas máquinas no escogen información mediante descarte sino que toman decisiones que no se le habían ocurrido ni al gran genio del Go en 20 años y crean movimientos que nunca antes habían existido. Tienen ya en sus algoritmos el germen de la creatividad que creíamos que nos hacía humanos. El abanico de preguntas que se abren es un abismo. El abismo que nosotros empezamos a cavar y ya se horada solo. El abismo que ya no se va a detener. Necesitamos todo el poder de la literatura porque la única manera de atisbar los cambios drásticos del futuro cercano va a ser con los ojos de la imaginación.




