Eric Storm: “La globalización hace que los estereotipos nacionales se acentúen”
En su libro «Nacionalismo: Una historia mundial» (Editorial Crítica), el historiador neerlandés Eric Storm propone una mirada global al fenómeno nacionalista desde el siglo XVIII hasta nuestros días.

Texto: David Valiente
El historiador Eric Storm habla un español perfecto, como demuestra en la conversación que mantuvimos. Aunque de origen neerlandés, una buena parte de su formación académica tuvo lugar en España: primero, en Salamanca, gracias a una beca Erasmus que le permitió pasar un año lectivo en la ciudad de Unamuno y, después, en Madrid, cursando sus estudios de doctorado.
A lo largo de su carrera se ha especializado en el estudio del nacionalismo y de las identidades culturales en perspectiva comparada, con especial atención a la manera en que las naciones se construyen, no solo desde un prisma político, sino también mediante la cultura, el arte, la memoria histórica, incluso aspectos de la vida cotidiana como el turismo, la gastronomía o el folclore.
En su libro Nacionalismo: Una historia mundial (Editorial Crítica), Storm propone una mirada global al fenómeno nacionalista desde el siglo XVIII hasta nuestros días. La obra analiza cómo los estados-nación se fueron consolidando, qué papel desempeñaron los símbolos, la lengua o la naturaleza en esa construcción, y cómo distintos momentos de cambio —revoluciones, guerras o transformaciones del orden internacional— abrieron oportunidades para que nuevos nacionalismos emergieran. Su enfoque combina la historia política, cultural y social, subrayando que el nacionalismo es un proceso histórico y global, lejos de ser un fenómeno natural o inevitable.
El concepto de nacionalismo es uno de los más complejos dentro del estudio de las ciencias políticas. ¿Cómo lo definiría?
En mi trabajo, distingo entre dos tipos de nacionalismos: aquel que vincula la nación con una comunidad étnica-cultural, donde un mismo grupo comparte una lengua, una tradición y una historia. Esta es la forma de nacionalismo más conocida por las personas, pero no el tipo que ha predominado a lo largo de la historia. Ha sido más común el nacionalismo que se fundamente en el demos o, lo que es lo mismo, la comunidad de ciudadanos. La Revolución Francesa contribuyó a la construcción de las instituciones nacionales (ejército, parlamento, tribunales). A partir de entonces, comenzó un proceso denominado en inglés nation-building (construcción nacional), documentado en el libro de Eugen Weber, De campesinos a franceses: la modernización del mundo rural 1870-1914. Los campesinos, según el historiador estadounidense, se convirtieron en ciudadanos, entre otras cosas, gracias a que en los colegios se impartían asignaturas como historia nacional, se estableció el servicio militar o se mejoraron las infraestructuras públicas para el beneficio de los franceses. Sin embargo, la visión de que las instituciones han fomentado la enseñanza de la cultura nacional resulta simplista. Por eso, mi enfoque no solo centra en el análisis institucional, sino que emplea fuentes científicas, económicas (donde la estadística desempeña un papel fundamental), históricas… Los científicos, los pintores o los escritores en su conjunto contribuyeron a crear el poso cultural de la nación.
Siempre se ha dicho que el origen de una nación se puede rastrear en sus artistas e intelectuales, que ellos son los encargados de tomar el pulso a las sociedades.
No carece de verdad. Sin embargo, la historia ya ofrece una fecha redonda a los inicios del nacionalismo y ese momento es el siglo XIX. Entiéndame, España o Francia ya existían antes de la época romántica, pero la idea de nación aún no tenía tanta relevancia. A partir del siglo XIX, se empezó a extender la idea de que cada pueblo tiene una personalidad propia. Hasta entonces, los estudios se centraban en los procesos civilizatorios se limitaban al conocimiento de los reinos, órdenes monacales o ciudades. Sin duda, si se quiere comprender esta identidad, es imprescindible adentrarse en las tradiciones populares.
Un elemento asociado al nacionalismo es también la discriminación.
En la época de las revoluciones, el concepto de ciudadanía se amplió a un número mayor de personas: se dio derecho al voto a casi todos los hombres —excluidas quedaron las mujeres—. El proceso electoral se realizaba en tres etapas y niveles administrativos. Por supuesto, la toma de decisiones llevaba más tiempo, pero se democratizaba, permitiendo participar a personas que no tenían capacidad para desplazarse. Con el fin de las revoluciones, el derecho al voto se volvió a limitar y solo lo podían ejercer aquellos con recursos para pagar unos impuestos más elevados. En América, a los indígenas se les restringió su participación política al considerarlos carentes de civilización, lo cual era falso. Los Cherokees, por ejemplo, abandonaron su forma de vida nómada, se convirtieron al cristianismo, llegaron a crear un alfabeto para escribir su lengua, fundaron escuelas y adoptaron una constitución que los definía como un Estado-nación dentro del territorio estadounidense, y aun así los colonos les robaron sus tierras y les forzaron a desplazarse hacia el oeste, muriendo miles de personas durante este proceso. En Europa también se han producido casos similares: cito a la comunidad Sami en la región escandinava o a los gitanos en España.
¿Cómo lograron estos grupos marginados mejorar su posición?
El turismo contribuyó a ello. En España, los turistas visitaban los tablaos para presenciar actuaciones de flamenco, propias de la cultura romaní. De este modo, se hicieron tan populares que se convirtieron en un reclamo habitual en las exposiciones universales. El trabajo de intelectuales de la talla de Federico García Lorca o Manuel de Falla también contribuyó a que se extendiera el interés por estas expresiones culturales que se convirtieron en parte del patrimonio español.
Siempre se ha dicho que la educación y la industrialización fueron factores clave en la construcción y consolidación de la identidad nacional. ¿Está de acuerdo?
En Naciones y nacionalismo, Ernest Gellner sostiene que el nacionalismo surge de la necesidad funcional de las sociedades industriales. Es decir, los procesos de modernización requieren una cultura homogénea que construya unidades políticas coherentes. Según mis conclusiones, el capitalismo tiene más peso en este proceso, debido al mayor número de conexiones existentes entre la doctrina económica y el modelo de Estado-nación. Para que nos entendamos: un Estado necesita un ejército con soldados bien equipados. A fin de conseguirlo, se recauda impuestos que también van destinados a fomentar una agricultura orientada no tanto al consumo interno como a la producción de bienes destinados al comercio con otros estados. La economía entra en la modernidad, abandonando los mecanismos del trueque y adoptando un sistema monetario. Así, los estados pudieron recaudar más impuestos. En definitiva, las necesidades financieras de los estados fomentaron un sistema capitalista que a la vez consolidó el nacionalismo.
Imagino que los medios de comunicación también contribuyeron a este proceso.
Así es. Benedict Anderson, en su libro Comunidades imaginadas, analizó el efecto unificador de los medios de comunicación. Un mismo periódico, que se lee en diferentes regiones de un país, proporciona temas de conversación —ya sea la victoria del equipo nacional, algún asunto de corrupción del gobierno o conflictos en el exterior— al conjunto de miembros de la sociedad. Así, la prensa unifica el relato. De hecho, el acceso a la información se vuelve más fácil para toda la ciudadanía gracias a la radio y la televisión; los analfabetos, por ejemplo, escuchaban las noticias que no podían leer en los periódicos. Antes los estados monopolizaban las emisoras, pero su privatización, la llegada de internet y las redes sociales han modificado la manera de informarse y han estimulado también la polarización social y el nacionalismo xenófobo.
Muchos historiadores consideran que el nacionalismo es el culpable de las guerras que asolaron Europa en el siglo XX, metiendo en el mismo saco a las dos guerras mundiales y la de Yugoslavia.
Estos historiadores aplican una perspectiva de nación como comunidad étnica, lo que, a mi juicio, constituye un relato limitado. En el plano historiográfico, se suele asumir que los sistemas de gobierno de la Europa del siglo XIX y XX eran estados-nación, cuando en realidad no dejaron de ser imperios y continuaron siéndolo hasta la década de los sesenta. Así pues, la Segunda Guerra Mundial fue una lucha imperial entre países con posesiones coloniales contra otros que estaban deseosos de construir sus propias áreas de influencia. La gran diferencia es que Alemania e Italia (no así Japón) trataron de integrar territorios del continente europeo a su sistema de poder, mientras que Reino Unido o Francia tenían sus colonias en otros continentes. Esto condujo a una lucha imperialista entre potencias y, lo más sorprendente, es comprobar que en el momento en que se produce la guerra, primaba la perspectiva imperial sobre la nacional, aunque también había una preeminencia de las ideas raciales que no siempre iban acordes con el espacio geográfico nacional.
¿Y qué sucedió, pues, en la guerra de Yugoslavia?
Este es otro caso de estudio muy interesante. Tras la Primera Guerra Mundial y la disolución de los grandes imperios, los pueblos serbio y croata buscaron construir un Estado-nación que, de hecho, quisieron llamar Yugoslavia, y, además, crearon una lengua común, aunque cada comunidad asumió un tipo de escritura diferente: mientras los croatas se decantaban por el alfabeto latino, los serbios lo hicieron por el cirílico. Durante ochenta años se percibieron como un grupo nacional con una lengua y una cultura en común. En tiempos del comunismo se convirtió en una nación unida, pero con la caída del régimen, el laicismo que ayudaba a homogeneizar el país, dio paso a la expresión de distintas tendencias religiosas, y las fronteras comenzaron a definirse según la confesión mayoritaria de cada comunidad.
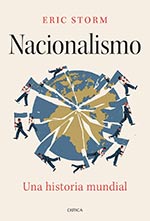 Tras la Segunda Guerra Mundial, nuevos países surgieron en Asia y África de las estructuras de poder imperial europeas. ¿Qué tipo de nacionalismo priorizaron los nuevos países independientes?
Tras la Segunda Guerra Mundial, nuevos países surgieron en Asia y África de las estructuras de poder imperial europeas. ¿Qué tipo de nacionalismo priorizaron los nuevos países independientes?
El nacionalismo de tipo demos. La independencia se produjo, principalmente, porque la población autóctona apenas tenía derechos, se les consideraba ciudadanos de tercera clase, y querían tener el mismo reconocimiento que se dispensaba a las poblaciones colonas. Para ello, trataron de consolidar el nacionalismo. En el caso de los países africanos se construyó un Estado-nación capaz de incluir la diversidad cultural existente dentro de las fronteras. Se intentó, por otro lado, crear estados que representaran a un grupo étnico en concreto. En mi libro estudio el caso de ewe, divididos entre Ghana, Togo y Benín. Los jóvenes intelectuales intentaron movilizar a esta comunidad para crear un nuevo país. Sin embargo, los miembros del grupo étnico obtenían ventajas en el plano jurídico y económico al encontrarse su población dividida en tres territorios administrativos diferentes. Por otro lado, los ewe ya habían desarrollado lealtad hacia los Estados donde residían.
Los países asiáticos parecen estar apostando por la alternativa nacionalista étnica. En Myanmar se observa cómo el gobierno militar persigue a las minorías étnico-religiosas y en países como Pakistán, el islam es vital para la construcción de la identidad nacional.
En épocas pretéritas, a los reyes les importaba muy poco la lengua que su pueblo hablara, no así la religión, que no era un asunto privado como lo es ahora; importaba el hecho de ser católico, protestante o musulmán. Sin embargo, una parte de la sociología americana afirma que en la actualidad la identidad religiosa vuelve a tener más peso que la lingüística. Las identidades religiosas tienden a tener un mayor protagonismo en los procesos, como se observa en el mundo musulmán, en la creciente militancia del catolicismo o en el nacionalismo hinduista al que apela Narendra Modi…
Algunos analistas aseguran que el nacionalismo es una reacción de las sociedades y los países al fenómeno de la globalización. Sin embargo, usted demuestra que ambos fenómenos también pueden ir de la mano.
La última ola globalizadora está directamente conectada con el auge del neoliberalismo. Desde los años setenta, no solo los países, sino también las ciudades y las regiones tuvieron que competir entre ellos para atraer turistas, capital, talento… Por lo tanto, buscaron crear una marca distintiva. Por ejemplo, en los ochenta, Felipe González empleó el logo creado por Joan Miró para presentar los avances que había conseguido España: un país alegre y democrático bañado por el sol y rodeado por playas, un gran atractivo para el turismo. Las ciudades, para hacerse más atractivas, por ejemplo, construyeron nuevos museos. El Guggenheim hizo que Bilbao dejara de ser una ciudad industrial con poco encanto para los visitantes y se convirtiera en un destino turístico más solicitado. Las empresas son también partícipes de este doble juego entre el nacionalismo y la globalización. Ikea, cuando empezó su expansión internacional, se perfiló como una compañía con una identidad sueca: los colores de los edificios, la indumentaria del personal, las bolsas, los nombres sin traducir, la comida, los muebles hechos de roble, un árbol típico del país; todo hacía saber que era un producto sueco, típicamente escandinavo. De hecho, la década de 1970 se creó la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que permite a cada país firmante de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972 proponer bienes patrimoniales. De este modo, aumentan su visibilidad y también las visitas de los turistas. Por tanto, la globalización hace que los estereotipos nacionales se acentúen.
La humanidad enfrenta una serie de desafíos, como el cambio climático y la inmigración, ¿puede el nacionalismo contribuir a solventar estos retos internacionales?
El populismo de ultraderecha y xenófobo está en auge y consideran que el mayor desafío es la inmigración, desviando así la atención del verdadero reto: el cambio climático. Combatir el cambio climático implica la colaboración de todos los Estados. Sin embargo, incluso en la Unión Europea, en última instancia, las decisiones recaen en los gobiernos nacionales, dificultando la lucha. Pensar la nación como demos permitiría concebirnos como ciudadanos del mundo, es decir, todos formaríamos parte de una comunidad global. Por desgracia, esta idea es muy poco popular. El electorado escoge a sus gobernantes para que defiendan los intereses del país, lo que dificulta la cooperación entre Estados, dificultad que aumenta con el avance de los populismos.



