El hombre que se quiso isla
Miguel A. Zapata emprende un nuevo ciclo novelístico dedicado a los personajes insulares con “Poética del ermitaño” (Baile del Sol).
 .
.
Texto: Diego Prado
Aunque Miguel A. Zapata (Granada, 1974) veló sus primeras armas literarias en el cuento y el microrrelato, lleva unos años dedicado de pleno a sus proyectos novelísticos. Las tres obras anteriores formaban parte de lo que el autor denominó Ciclo de la degradación. Con Poética del ermitaño (Baile del Sol), esta novela breve que nos ocupa, el narrador inicia uno nuevo, al que ha titulado Galería de insulares.
Don es un tipo poco sociable que un día, tras algunos altercados con sus convecinos, decide retirarse a vivir a una ermita abandonada sobre el cerro de un pueblo costero. Esta total zambullida en una existencia de anacoreta le reportará no pocos problemas pues, impenitente y cínico, pasará de ser una anomalía en el paisaje a quedar integrado en él, felizmente camuflado. Amigo de fantasmas, silencios, cavilaciones, y con la voz omnipresente de una madre muerta martilleándole la cabeza, el personaje le sirve a Zapata para plasmar las siempre difíciles relaciones de uno con los demás. Y los demás, quede claro, siempre son los otros.
Zapata despliega una escritura insólita e ingeniosa, aparentemente iconoclasta, con un dosificado potencial discursivo teñido de ironía. En capítulos muy breves, no siempre siguiendo una linealidad lógica, e incluyendo intervenciones de un posible narrador (que no es necesario identificar con el autor), Poética del ermitaño acaba componiendo un peculiar tratado sobre la soledad y la búsqueda de algo parecido a la redención.
Con Poética del ermitaño inicias un nuevo ciclo narrativo que has llamado “Galería de insulares”. ¿Podrías explicarnos un poco cuál es el objetivo de este proyecto?
Después de las tres novelas anteriores, que conformaron mi Ciclo de la degradación, con una pretensión evidente de análisis sociopolítico de nuestra época, me apetecía cambiar el tercio y ensayar cierta poética intimista, indagar en los entresijos del individuo considerado como isla en mitad de un archipiélago conformado por más ínsulas que son los otros. En el fondo, hay mucho de autobiografía sublimada en este proyecto, lo suficientemente camuflada como para que quien no me conozca más que superficialmente no sea capaz de verme del todo ahí, en el dibujo de esos personajes. Una suerte de vanidad recelosa, podría decirse.
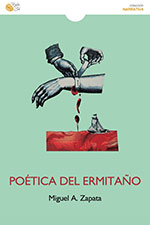 Tu narrativa es poco ortodoxa para los parámetros de lo que predomina ahora mismo en gran parte de la novelística española. ¿Cuáles son tus autores de referencia?
Tu narrativa es poco ortodoxa para los parámetros de lo que predomina ahora mismo en gran parte de la novelística española. ¿Cuáles son tus autores de referencia?
Pues te agradezco mucho lo de la poca ortodoxia, porque uno trabaja para huir (unas veces con más éxito que otras) de la temperatura ambiente de la literatura actual, buscando mi propio termostato. A mí me interesan raros y raras como Georges Perec, Pierre Michon, Raymond Queneau, Stanley Elkin, María Luisa Bombal, Norah Lange, Robert Desnos, Witold Gombrowicz, George Saunders, E.L. Doctorow o Cynthia Ozick, gente así, exploradores así. No es tanto buscar lo excéntrico, sino dejarte seducir de forma un tanto azarosa y natural por esa heterodoxia. Y claro, luego uno se pone a escribir y obra en consecuencia.
El protagonista de esta última obra tuya es una especie de anacoreta que, entre voces espectrales, se ha aislado de los demás. ¿No crees que, precisamente en la era de las comunicaciones, existe una tendencia cada vez más individualista que nos hace fracasar como sociedad?
Sí, estoy de acuerdo con eso que dices. Somos la sociedad más tecnológica, más virtualizada, telemática, robotizada. Pero no hemos entendido la función que deben desempeñar las tecnologías de la información y la comunicación, y terminamos delegando en la máquina parte de nuestra funcionalidad, de nuestra natural disposición a crear e indagar con los materiales de este o de cualquier otro mundo, posible o imposible. Eso quizá contribuye a cierto aislamiento, a someternos al virtuosismo de la inteligencia artificial de turno en la soledad de nuestra habitación, dejando hacer al monstruo mientras observamos anonadados sus evoluciones. ¿Para qué buscar la colaboración de los otros o apenas su compañía si todo está dentro de esa pantalla que brilla delante de nuestros ojitos?
Tú procedes del cuento y has cultivado de manera especial el microrrelato. En tu opinión, ¿qué debe contener un buen micro?
El cuarto género narrativo, como lo denomina la profesora Irene Andres-Suárez, tiene sus propias constantes, su propio pulso. A mí me gusta definirlo por lo que no es: no es un cuento abreviado, no es una metáfora aislada, no es un spot publicitario, no es un chiste ingenioso, no es un aforismo que cuenta cualquier cosa. Puede, sin embargo, en su carácter mutante e híbrido, participar de todas estas aproximaciones. Yo lo he trabajado como un género bastardo de difícil clasificación que debe responder a dos principios innegociables: condensación expresiva y sugerencia poética. Ah, y dejar flotando en el aire el secreto mejor guardado desde la extinción del dinosaurio de Monterroso.



