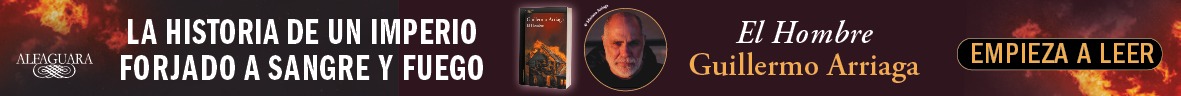El Congo se desangra para que tú te conectes
En «Cobalto Rojo. El Congo se desangra para que tú te conectes» (Capitán Swing), el escritor, investigador y activista estadounidense Siddharth Kara muestra las condiciones de pseudoesclavitud de las minas de Katanga.

Texto: David VALIENTE
Cada país tiene su sino. A la República Democrática del Congo, por desgracia, le tocó ser una construcción artificial en vías de desarrollo con una cantidad ingente de materias primas que han sido (y son) necesarias para el buen vivir de las personas en terceros continentes. Primero fueron los esclavos; los campos de algodón no se explotaban solos, requerían de hombres y mujeres fuertes que estuvieran ‘dispuestos’ a cruzar el mar en un trayecto muy peligroso y en unas condiciones paupérrimas para luego ser castigados, humillados y maltratados hasta la saciedad por unos terratenientes que vivían como puñeteros reyes. Después, el caucho. La naciente industria del motor necesitó de ese material resistente y flexible para conquistar las carreteras a golpe de gasolina. Asimismo, las grandes multinacionales del lujo intentaron convertir al Congo en el centro neurálgico de la extracción de diamantes para que las mujeres de todo el mundo se vieran guapas con pedrolos más grandes que sus apéndices. Y ahora llegó el furor de las baterías de litio, sin las cuales nuestros teléfonos móviles, ordenadores, tabletas o coches eléctricos no funcionarían.
De hecho, En Cobalto Rojo. El Congo se desangra para que tú te conectes, el escritor, investigador y activista estadounidense Siddharth Kara nos muestra, a través de una investigación rigurosa basada en entrevistas sobre el terreno y una narrativa absorbente, algo que las luces azules de los aparatos electrónicos no nos permite ver: cómo se produce la extracción delirante de ese metal azulado con tonos plateados hoy en día más necesarios casi que respirar. El libro lo prologa Xavier Aldekoa, quizá el comunicador español que mejor comprende a nuestro vecino continental del sur.
Las demandas de la sociedad occidental han transcurrido al compás de los avances tecnológicos y el desarrollo del sistema del bienestar. Unos pocos ciudadanos del mundo comenzaron a llevar un estilo de vida desenfrenado, mientras otros muchos pagaban la factura. En uno de los países donde mejor se puede apreciar la parte negativa de esta brecha es en la República Democrática del Congo, más en particular en un territorio de ambigua definición política que recibe el nombre de Katanga, y se sitúa al sureste del país. En la actualidad, la sociedad y las empresas muestran su total repulsa a la esclavitud, que fue abolida en el siglo XIX. Sin embargo, atendiendo a las condiciones laborales y de vida de los trabajadores de las minas en Katanga, parece inevitable afirmar que ha pervivido una especie de ‘causiesclavitud’ o ‘pseudoesclavitud’ que afecta también más que nunca al medioambiente.
 En verdad, ni los niños se libran de esta situación. Kara nos cuenta cómo muchos jóvenes abandonan sus estudios para contribuir a la economía familiar. El trabajo en las minas es peligroso (mucho más si el único equipo de protección al alcance de los mineros es su piel desnuda): las cabezas de familia con bastante asiduidad sufren mutilaciones o sus pulmones quedan abnegados de tanto polvo que tragan, inhabilitándoles de por vida. En un sistema donde las pensiones brillan por su ausencia, los menores de edad sustituyen a sus padres en la mina, exponiendo a sus cuerpos aún en formación a un maltrato inmisericorde y sepultando cualquier oportunidad que la educación los pudiera brindar para prosperar en la vida. Por otro lado, el periodista de investigación pudo hablar con varias adolescentes que habían adelantado su madurez y portaban niños recién nacidos o de apenas dos años de edad en sus espaldas. No tienen más opción que llevar a sus hijos a ese lugar llamado mina, pero que también podría recibir el nombre de necrópolis. Algunas son madres solteras sin familiares en la región que puedan ocuparse de las criaturas, por lo tanto, sus hijos las acompañan en esa aventura peligrosa de sobrevivir un día más. En muchos casos documentados por Siddharth Kara y otros investigadores, las mujeres (o adolescentes) evitan que sus pulmones o los de sus hijos sufran el aguerrido aliento del azufre ejerciendo la prostitución en las barriadas conformadas enteramente por ‘casas del amor’, en los márgenes de la propia mina. Una forma perversa de prolongar el alineamiento a base de sexo, alcohol y enfermedades veneras o cirróticas.
En verdad, ni los niños se libran de esta situación. Kara nos cuenta cómo muchos jóvenes abandonan sus estudios para contribuir a la economía familiar. El trabajo en las minas es peligroso (mucho más si el único equipo de protección al alcance de los mineros es su piel desnuda): las cabezas de familia con bastante asiduidad sufren mutilaciones o sus pulmones quedan abnegados de tanto polvo que tragan, inhabilitándoles de por vida. En un sistema donde las pensiones brillan por su ausencia, los menores de edad sustituyen a sus padres en la mina, exponiendo a sus cuerpos aún en formación a un maltrato inmisericorde y sepultando cualquier oportunidad que la educación los pudiera brindar para prosperar en la vida. Por otro lado, el periodista de investigación pudo hablar con varias adolescentes que habían adelantado su madurez y portaban niños recién nacidos o de apenas dos años de edad en sus espaldas. No tienen más opción que llevar a sus hijos a ese lugar llamado mina, pero que también podría recibir el nombre de necrópolis. Algunas son madres solteras sin familiares en la región que puedan ocuparse de las criaturas, por lo tanto, sus hijos las acompañan en esa aventura peligrosa de sobrevivir un día más. En muchos casos documentados por Siddharth Kara y otros investigadores, las mujeres (o adolescentes) evitan que sus pulmones o los de sus hijos sufran el aguerrido aliento del azufre ejerciendo la prostitución en las barriadas conformadas enteramente por ‘casas del amor’, en los márgenes de la propia mina. Una forma perversa de prolongar el alineamiento a base de sexo, alcohol y enfermedades veneras o cirróticas.
Pero no pensemos que la corrupción se da solo a nivel moral. Si por algo destacan los gerifaltes congoleses es por su abierta disposición a cometer actos ilícitos en pos de sus beneficios. “(Joseph) Kabila vendió las minas a los chinos. Hicieron que pareciera una bendición. Dijeron que debíamos excavar cobalto y hacernos ricos. Todo el mundo empezó a excavar, pero nadie se hizo rico. No ganamos lo suficiente para cubrir nuestras necesidades”, escribe Siddharth en el ensayo. Nadie se hizo rico a excepción de los gobernantes y las empresas chinas. Pekín ha contrarrestado las maleficencias occidentales, lo que no significa que los congoleses vivan en mejores condiciones que antes. En efecto, no resulta descabellado afirmar que la población de Katanga experimenta una explotación y unos niveles de pobreza superiores, tal y como manifiesta Siddhartha Kara en la crónica. Hace un tiempo pude entrevistar al periodista y gran conocedor del continente africano, Xavier Aldekoa, por la publicación de su último libro de viajes, Quijote en el Congo. Le pregunté sobre la presencia china en el país y su respuesta fue muy clara: “Su manera de actuar me recuerda a la de los portugueses del siglo XV: solo les importa hacer negocios, no les preocupa quién es su interlocutor, ni el sistema político que impere en el país, ni los derechos humanos. Ellos emplean su influencia financiera para lograr sus objetivos”. Una respuesta contundente acompañada de una reflexión que también se puede entender como un rayo de esperanza: “A la República Democrática del Congo, con una población pobre pero rica en recursos, le viene muy bien tener muchos clientes siempre y cuando, también, sus gobernantes se rijan por la honestidad y el buen ejercicio de mando. Un gobernante corrupto es de lo más peligroso para el país, pues venderá sus riquezas a quien más le llene los bolsillos”.
Por lo que refleja Kara será mejor dejar de lado cualquier posible esperanza. La lucha por el poder entre el actual presidente del Congo, Félix Tshisekedi, y su predecesor en el cargo, Joseph Kabila, muestra de todo menos preocupación por levantar la economía nacional y local. Kabila dio un cambio de rumbo a su política internacional y se aproximó a la órbita china. De ahí salen las 17 industrias extractivas y refinerías que los chinos han construido en suelo congoleño. En cambio, Tshisekedi no acepta las imposiciones provenientes de Pekín, y le gustaría bailar el agua a los antiguos explotadores occidentales. Se retrata a Tshisekedi como un gobernante más afín y consecuente con el ideario de Washington, pero tendremos que esperar para comprobar si las intenciones de Félix Tshisekedi son sinceras y de verdad se preocupa por la buena salud social o se suma al largo listado de gobernantes africanos caciques y corruptos.
No obstante, este nido de corruptelas hace tiempo que se podría haber quemado si las multinacionales no funcionaran como catalizadores de los instintos más insolidarios del ser humano. Los grandes conglomerados internacionales se justifican, aseguran que recurrentemente se producen auditorías que controlan no solo la calidad de los materiales, sino también que se cumplan las condiciones laborales y medioambientales. Sin embargo, Kara, “en el tiempo que pasé en el Congo nunca vi ni oí hablar de actividades vinculadas a ninguna de estas asociaciones, y mucho menos de algo que se pareciese a compromisos empresariales con las normas internacionales de derechos humanos”. De hecho, el investigador no se corta a la hora de dar nombres: “Apple, Samsung, Google, Microsoft, Dell, LTC, Huawei, Tesla, Ford, General Motors, BMW y Daimler-Cherysler”.
Existen asociaciones extranjeras que de un modo, en principio, altruista tratan de mejorar las condiciones de la población minera. Especulan sobre sus asombrosos planes que lograrían una mejora en los salarios, sacar a los niños de la mina y una extracción de las materias primas más sostenibles en sus folletos informativos. Aun así, todas las buenas intenciones de IDAK (Investissements Durables au Katanga), chocan con la inevitable realidad en el libro retratada: “Los chinos pagan miles de millones al Gobierno y los políticos hacen la vista gorda”. Contra el yuan no se puede pelear.
El libro de Siddharth Kara te deja con un amargo sabor de boca. Desde luego, la situación solo se define con una palabra: crítica. Pero también te hace cuestionar qué otra salida tienen a corto y medio plazo los habitantes de Katanga si apenas hay desarrollo en ningún otro nivel que no sea la minería artesanal. Tampoco se puede esperar el amparo de un papá Estado ocioso y vampírico, entretenido en galantear con las dos potencias más fuertes del panorama internacional.
Por desgracia, “incluso cuando los diseñadores de batería encuentren la forma de eliminar el cobalto de las baterías recargables sin sacrificar el rendimiento ni la seguridad, la miseria del pueblo congoleño no habrá terminado”. El autor está convencido de que “habrá otro tesoro dormitando en la tierra que la economía mundial convertirá en valioso. Esa ha sido la maldición del Congo durante generaciones”. Pero la divulgación de testimonios como los recogidos por Kara puede ser un primer paso combatir el sistema de esclavitud moderna y de depredación del Congo. Quizá, sus élites no cambien, quizá los congoleños estén tan resignados a su fatal existencia que no son capaces de ver la luz al final del túnel, pero es imposible leer este libro y que la sangre no hierva a tal temperatura para que la acción se convierta en la única alternativa plausible. Tal vez el cambio de chip de muchas personas obligue a las empresas a responsabilizarse de sus acciones y a los Estados a legislar en favor de los derechos de los trabajadores. Porque sí, las empresas tienen la culpa de lo que sucede, pero el Estado vulnera los derechos de su propia población para satisfacer las exigencias de un grupúsculo de poderes que chupan la vida de un país que podría ser de los más ricos del mundo. Así pues, lector, no creo que necesite que le diga por dónde puede empezar. Lo sabe perfectamente.