El Bucarest sonámbulo de Cartarescu
Mircea Cartarescu ha situado la frontera de la literatura al borde de un precipicio donde la realidad y los sueños se funden en una híper-realidad cegadora. Empujados por la publicación de “El cuerpo” (segunda entrega de la trilogía «Cegador») viajamos a Bucarest para tratar de encontrar la ciudad alucinada de sus libros. A finales de septiembre se cerrará la trilogía con la publicación de «El ala derecha» (Impedimenta).

Texto y fotos: Antonio ITURBE
En los libros de Mircea Cartarescu, Bucarest es una urbe gloriosamente uinosa, con un trazado de calles sinuosas, torreones torcidos, palacetes devorados por la maleza y bloques de pisos desolados: “Una ciudad transfigurada por una espectralidad eléctrica, extendida hasta donde se pierde la vista”. El joven Mircisor, un chico solitario enfermo de una melancolía agravada por el exceso de horas de lectura, observa absorto desde el ventanal del quinto piso de un modesto bloque donde vive con sus padres en la avenida Stefan cel Mare. E, incluso cuando se construyen al otro lado de la avenida unos bloques grises que tapan la vista, su mirada febril sigue viendo desplegarse la ciudad ante sus ojos como un origami porque sus edificios “no estaban construidos con ladrillos y mortero sino con materia psíquica, con las dulces y pulidas piedras de las emociones”.
Un Bucarest que puede ser ruinoso, desangelado y detestable, pero también un lugar asombroso cuyos cielos son invadidos por cientos de miles de mariposas y “sus fachadas de piedra, yeso y cristal eran lustradas cada día por unas alas aterciopeladas y el aire quedaba impregnado de un polvillo de escamas irisadas que, al pasar por la tráquea y los pulmones, los iluminaban y los volvían visibles en el pecho como unos retorcidos tubos de neón”. Esas mariposas que pululan por sus páginas representan el máximo esplendor de la belleza cuando despliegan el arcoíris de sus alas, pero también el pozo del horror al contemplar con la lupa su rostro monstruoso de ojos opacos como los de los muertos.
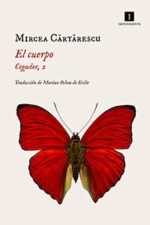 En la trilogía Cegador, que junto a Solenoide conforma el núcleo de hierro ardiente de su obra literaria, los recuerdos de su infancia y juventud funden lo visto, lo intuido y lo soñado en una lectura hipnótica que nos lleva a una realidad aumentada, distorsionada y subterránea, un Bucarest que es un laberinto orgánico donde todo es posible. Y, pese a todo su exceso y desvarío, esa realidad imposible que nos muestra Cartarescu resulta más verdadera y lúcida que la mustia realidad amputada que nos sirven nuestros torpes cinco sentidos. Sus libros no son fáciles, ni se leen rápido ni son “entretenidos”, pero los que traspasen la puerta de sus textos nunca volverán atrás.
En la trilogía Cegador, que junto a Solenoide conforma el núcleo de hierro ardiente de su obra literaria, los recuerdos de su infancia y juventud funden lo visto, lo intuido y lo soñado en una lectura hipnótica que nos lleva a una realidad aumentada, distorsionada y subterránea, un Bucarest que es un laberinto orgánico donde todo es posible. Y, pese a todo su exceso y desvarío, esa realidad imposible que nos muestra Cartarescu resulta más verdadera y lúcida que la mustia realidad amputada que nos sirven nuestros torpes cinco sentidos. Sus libros no son fáciles, ni se leen rápido ni son “entretenidos”, pero los que traspasen la puerta de sus textos nunca volverán atrás.
El vuelo
Vuelo a Bucarest para tratar de encontrar la casa con suelo de cemento de la calle Silistra de sus primeros años, cerca de la torre de Anca, la muchacha a la que el tullido Herman rapa el pelo al cero y tatúa sobre el cuero de su cabeza un mapa completo de la totalidad del cosmos con cada uno de sus territorios, geografías, seres, células y afectos. Vuelo a Bucarest para visitar la casa en forma de barco de la calle Maica Domnului, que escondía el misterioso solenoide que derrota la ley de la gravedad. Vuelo a Bucarest en un pequeño avión de la compañía Tarom, que me deposita al atardecer en el aeropuerto Henri Coanda, con su terminal aparentemente convencional, pero no me dejo engañar por lo que me muestran los ojos. Después de leer a Caratarescu sé que hay algo que crece por debajo de las baldosas del suelo de la ciudad como una masa madre viva que se hincha y se deforma.
Lo compruebo enseguida. La ciudad es una mezcla de bloques feos del desarrollismo socialista, edificios civiles elegantes, nuevas construcciones modernas de estilo cosmopolita y villas majestuosas arruinadas de un imperio desaparecido. Aquí se sigue bebiendo cerveza Skol, los coches aparcan en la acera libremente, hay carriles bici sobre los que no circulan bicis, la gente se santigua al pasar por delante de las iglesias y los puestos callejeros de flores brotan entre las grietas de las aceras. En una calle remota con casas habitadas solo por la hiedra, encuentro abandonado en la calle un trono de rafia que reina sobre un charco. Veo caer la noche sobre hermosos edificios como el Teatro Nacional y sobre los bloques grises de los años del comunismo, una llovizna que empapa casonas fantasiosas decrépitas, edificios nuevos de oficinas y solares atestados de chatarra.
Silistra, infancia y sueño
Al otro día, un taxista suicida me lleva a la avenida Doamna Ghica en busca de esa casa modesta al fondo de un patio compartido por varias viviendas precarias, en la antigua calle Silistra, donde Mircea Cartarescu vivió hasta los tres años: “En nuestra estrecha y única habitación con una sola cama, un infiernillo para guisar y el suelo de cemento, mi madre me leía. Salía de vez en cuando al patio y después, más o menos a los dos años, empecé a salir también a la calle llena de barro y de charcos en los que se reflejaba el cielo. Ahora me parece que los años de Silistra fueron una primavera continua, cruel, surcada por vientos helados e iluminada por un sol como del inicio del mundo”.
Aquí la ciudad se precariza, una zona salpicada de solares abandonados y talleres mecánicos pintados con grasa. Frente a un pequeño bar que parece la cantina de una estación donde nunca se detuvieron los trenes, un grupo de hombres toman cervezas en una mesa desportillada en la calle y arreglan el mundo. Giro una esquina y por fin enfilo la calle Silistra hasta encontrar el número 46 con la ansiedad de llegar a un lugar donde he vivido muchas tardes con la cabeza metida en la trilogía Cegador, asomado a ese imperio de patios destartalados y descubrimientos de un niño que pasa de las manos de su madre a los brazos de todos los vecinos de sobacos peludos, que lo tienen como mascota, y al regazo protector de Coca, una prostituta llena de secretos. Y llego al número 46 y ahí está la valla que encierra un patio de casas microscópicas en un silencio sin niños. Nos mira desde el patio un coche desvencijado como el que miraba el pequeño Mircea en un descampado cercano, sin ruedas, apoyado en vilo sobre unos mahones de cemento. Anochece sobre Silistra y la gente que me cruzo me parece amenazante aunque nadie me diga nada. Lo que me amenaza es mi miedo, mis prejuicios. Esquivo las pocetas de agua del pavimento con dificultad porque ya había olvidado cómo se saltan los charcos. Al regresar a Doamna Ghica, veo atosigada entre talleres desvencijados una de esas casas fantasiosas de Bucarest que han hecho de la ruina un adorno más de sus fachadas. Una escalera exterior trepa hasta una puerta del piso superior, desde donde se filtra la luz amarillenta y una silueta cruza un momento. Podría ser Anca esperando a Herman para que añada un nuevo elemento en el planisferio infinito de su cráneo.
Maica Domnului, la casa que se esconde
En Solenoide, el narrador, el propio Cartarescu o su doble, habita una casa en forma de barco con un torreón asimétrico donde las estancias se multiplican cada día y que esconde, tras una puerta cerrada, un abismo que culmina en una descomunal silla de dentista que dispara todos los terrores de infancia de las visitas odontológicas corrientes a las que acudía atemorizado de la mano de su madre. “Mi madre conocía muy bien Maica Domnului, una calle de putas y navajeros. Y entonces empezaron los gritos y los reproches: ¿Para eso has estudiado tanto ¿Para irte a vivir entre gitanos?”. Pero a él le fascina esa calle: “En Maica Domnului no hay una sola casa normal, pues aquí el concepto de normalidad como tal no existe. Tampoco el tiempo normal existe. Cuando te adentras en este tramo, este es el canal de otro mundo y de otra vida, el clima cambia y las estaciones del año se confunden. Aquí es siempre otoño, un otoño putrefacto y luminoso”.
Tal vez por llevar el nombre de la Virgen María (Maica Domnului) es la calle de los milagros y en esa casa en forma de barco un científico con saberes oscuros ha desarrollado un solenoide: una máquina que cancela la gravedad y permite levitar, asunto espiritual pero también físico (de nuevo ese sentido del humor metafísico que recorre toda la obra de Cartarescu) porque el profesor que es él mismo utiliza el aparato para una levitación que no es la de los yoguis o los santos, sino para echarle unos polvos flotantes a la rubia profesora de Física.
Salgo de mi recóndito apartotel al pie de la avenida Stefan cel Mare, que busqué ahí para impregnarme del mundo cartaresquiano. Hay una lluvia fina que gotea de un nublado que ha puesto la ciudad de luto. Al pasar por delante de la comisaría, una fachada historiada que destaca entre la grisura de los bloques con sus pequeños torreones de falsete, trato de ver la punta de su antena descomunal y no es posible. La antena se hinca en las nubes bajas cargadas de lluvia que aprisionan Bucarest y desaparece en ellas como si su altura fuese infinita.
Al llegar a Maica Domnului cesa la lluvia, aunque el cielo sigue encapotado y marrón. La calle es realmente menos divina que su nombre. En la esquina con el boulevard Tei los estudiantes compran triángulos de pizza a 5 lei ( 1,20 euros) a la salida del colegio, que está a pocos metros. En frente hay una escuela de música, comercios de electrónica modestos y rejas de hierro detrás de las que se abren patios y casas en distintos grados de decadencia. Se abre la puerta metálica de una valla oxidada y de un patio atestado de chatarra sale bailando alegremente una niña gitana.
Inicio concienzudamente la búsqueda de la casa en forma de barco. La calle está muy animada, llena de vida, de gente que viene y va, de operarios de reparaciones con monos sucios que fuman a la puerta de un bar con los cristales opacos. El conductor del tranvía para en mitad de la calle, se baja con un gancho en la mano y levanta la chapa metálica del pavimento para evacuar algo del agua de la lluvia que ha estado cayendo desde la tarde anterior. Una ciudad laboriosa y modesta como un infinito barrio periférico de sí mismo, envuelta en un capullo gris de nubes y patios con jardines donde crecen manillares de bicicletas y herramientas oxidadas. Pero llego hasta el final de Maica Domnolui. Más allá del cruce ya empieza Lizeanu, una calle que expande el olor a ginebra de las coronas y ramos de flores expuestos en la fachada de sus múltiples funerarias. No he encontrado la casa. Vuelvo otra vez a recorrer la calle Maica Domnolui arriba y abajo, pero tras varias vueltas infructuosas me doy por vencido.
Tal vez esa casa solo exista en la cuadrícula urbana del cerebro de Cartarescu. Tomo al principio de la calle el tranvía 16 y, al ver pasar las casas desde la posición más elevada del vagón es cuando por fin la veo: ¡la casa con un piso encima que recuerda a un barquito de papel, el torreón asimétrico, la puerta de hierro forjado con dos doncellas que sostienen una lámpara con las manos! Bajo corriendo en la siguiente parada y meto un pie en un charco, en dos, tropiezo con una señora con un cesto lleno de repollos. Pero al llegar a la altura donde estaba la casa, no la encuentro. Hay una tienda de comestibles con cajas de refrescos vacías llenas de telarañas y al lado unos patios con unas casas de fachadas desconchadas. Miro y vuelvo a mirar, pero no está. Pienso que tal vez con el traqueteo me quedé dormido en el tranvía y la casa se desplegó en mi sueño. La lluvia me está empapando y es hora de regresar. Me resigno. En ese momento, vuelve a asomarse tras la valla la niña gitana del pelo negro, hace un gesto en el aire y me sonríe como si supiera algo que yo ignoro, y escapa corriendo hasta desaparecer entre su laberinto de chatarra.
Carne y fe
La ciudad vieja es un pequeño laberinto de pasajes y calles peatonales que forman el epicentro turístico de Bucarest con sus restaurantes griegos, cafés árabes para degustar narguile, locales de restauración internacional, músicos callejeros, alguna tienda de ropa moderna y una cantidad incontable de locales que ofertan masajes no exactamente deportivos y espectáculos de cabaret protagonizados por señoritas acaloradas. En medio del jaleo de las terrazas donde se toma cerveza o vino de Transilvania, se cuela el susurro de un rezo como una corriente de agua subterránea. Escamado, sigo el sonido y viene del pequeño monasterio de Stavropoulos, incrustado entre los locales de ocio. Me parece asombroso, pero esto también es Bucarest: la espiritualidad que brota abruptamente de lo carnal.
Al asomarme a su recoleta iglesia ortodoxa, casi de juguete, veo a un hombre con el pelo largo despeinado que mira hacia la cúpula. Lo reconozco Enseguida. Es Mircea Cartarescu. “Este es el lugar más sagrado de Bucarest”, me susurra. El olor a cera quemada es embriagador en esta capilla de una belleza sencilla. Me dice que el culto griego ortodoxo es más espiritual que el católico: “Es más místico, tiene más del pensamiento oriental, los monjes pasan muchas horas en meditación y es más cercana. No se hace proselitismo, viene a la iglesia el que siente adentro la llamada de la fe”. En El cuerpo relata cómo a su padre se lo llevan los demonios —laicos—cuando su madre recibe al párroco ortodoxo que va por las casas esparciendo su agua bendita y grita, para que lo oigan los vecinos, porque en esos años las paredes oyen, que en esa casa son ateos, como manda el partido”. Fuera de la iglesia vemos a una mujer depositar cuidadosamente una vela delgada en una caja rectangular y me explica que hay dos cajas: en una está escrita la palabra “Vii”, donde se ponen velas por el bienestar de los vivos. En la otra caja de velas el rótulo dice “Dormiti” y “es donde se depositan las velas por los muertos. Los que duermen”. Para Cartarescu, el dormir es el despertar, porque considera la vida de los sueños tan verdadera como la de la vigilia. Tal vez más.“Podríamos pensar que la vida de los sueños es nuestra vida, no la del día. Es mucho más rica en xperiencias y profundidad. Yo he apuntado todos los sueños que he tenido. Llevo un diario desde los 17 años y apunto todos los sueños cada mañana. Son miles anotados y estoy en el momento de darme cuenta de las líneas de fuerza que unen esos sueños. Es una geografía en la que ahora puedo orientarme y mis libros son continentes subterráneos de esta geografía”. Le explico que he venido a Bucarest en busca de la geografía de sus libros y él me pone una mano afectuosamente en el hombro: “Desafortunadamente, la mayoría de los lugares de mis libros ya no existen o nunca existieron. Veremos…”. Parece desalentador y, sin embargo, dice “veremos”. Literalmente ha respondido en inglés “we will see”. ¿Veremos? ¿Con qué ojos?
En sus libros se pregunta una y otra vez por ese extraño fenómeno de nuestra conciencia, apegada a un cuerpo físico de neuronas, músculos y fluidos. La secta de los Conocedores trata de acercarse a la divinidad a través de ritos que devienen en una paranoia mística, la secta de los Piquetistas protesta en los cementerios a un dios impreciso al grito de “¡No a la muerte!” contra la absurdidad de crearnos una conciencia para ser conscientes de nuestro propio final, la displicencia de un dios que nos hace nacer para hacernos morir. Hay esculpida en la primera parte de Cegador, El ala izquierda, una frase que retumba en mi cabeza: “Entre las fronteras de nuestra piel no corre solo sangre, solo linfa, solo hormonas y solo azúcar, corre sobre todo fe”. Cuando ya me estoy yendo me dice que nos encontremos al día siguiente frente a la Jefatura de Policía de Stefan cel Mare, el barrio donde creció, y me alejo por las calles bulliciosas del centro mientras va quedando atrás el Cartarescu de la noche y el susurro de lo divino.
Los bloques de Stefan cel Mare
 Stefan cel Mare es una ancha avenida hecha para los coches y encajonada entre bloques de una monotonía gris y socialista hasta donde abarca la vista. Únicamente la comisaría se permite el lujo de tener una fachada más elaborada, pero las comisarías bonitas dan más miedo que las feas porque te das cuenta de que quieren ocultar algo. Cartarescu llega en metro, vestido con pantalones tejanos, zapatillas deportivas y cazadora impermeable. A la luz del día es menos metafísico, más sonriente y dicharachero: miramos con sorna la jefatura de policía, con su edificio con una antena descomunalmente alta, como si quisieran recibir señales no de Rumanía sino de Marte en un edificio con torreones de una fantasía pobretona que a Cartarescu le parece “que le dan el aire de un teatro”. En los teatros también se escenifican tragedias. Nos adentramos en el callejón que separa la Jefatura de Policía de los bloques donde vivía con sus padres y me muestra un edificio gris en la parte trasera de la comisaría, sin las fantasías de la fachada: “Pertenecía a la policía secreta. De niño escuchaba los gritos de la gente que era torturada”.
Stefan cel Mare es una ancha avenida hecha para los coches y encajonada entre bloques de una monotonía gris y socialista hasta donde abarca la vista. Únicamente la comisaría se permite el lujo de tener una fachada más elaborada, pero las comisarías bonitas dan más miedo que las feas porque te das cuenta de que quieren ocultar algo. Cartarescu llega en metro, vestido con pantalones tejanos, zapatillas deportivas y cazadora impermeable. A la luz del día es menos metafísico, más sonriente y dicharachero: miramos con sorna la jefatura de policía, con su edificio con una antena descomunalmente alta, como si quisieran recibir señales no de Rumanía sino de Marte en un edificio con torreones de una fantasía pobretona que a Cartarescu le parece “que le dan el aire de un teatro”. En los teatros también se escenifican tragedias. Nos adentramos en el callejón que separa la Jefatura de Policía de los bloques donde vivía con sus padres y me muestra un edificio gris en la parte trasera de la comisaría, sin las fantasías de la fachada: “Pertenecía a la policía secreta. De niño escuchaba los gritos de la gente que era torturada”.
En mitad del oscuro pasaje tapizado de excrementos de paloma entre los edificios y la comisaría, nos detenemos debajo del lóbrego patio de luces que se eleva como una chimenea cuadrada y allá arriba, en un rectángulo que parece una claraboya, se puede ver un fragmento de cielo azul. Cartarescu levanta la vista y se queda absorto. “Aquí me asomé muchas veces”. Nos quedamos unos instantes contemplando el paso de las nubes como un rebaño de fantasmas. Cartarescu mira hacia arriba a través de ese mugriento patio de luces con la misma intensidad con que lo hacía en la cúpula de la capilla ortodoxa, porque las ventanas a lo trascendente se abren en cualquier parte para los ojos que buscan.
Sus padres vivían en un bloque contiguo. Su madre todavía conserva el piso de la infancia, aunque ahora tiene 90 años y vive en las afueras, cerca de él, “con una lucidez extraordinaria” me dice. Su trilogía Cegador también es un homenaje a su madre Maria, que querría haber sido maestra, pero no pudo ser. En El Cuerpo ella teje unas alfombras en las que el hilo va trazando en el estampado asombrosas geografías del conocimiento y visiones del futuro que, con ese sentido del humor metafísico de Cartarescu, hacen que los paranoicos agentes de la Securitate piensen que es una espía. Cuando le pregunto por su madre, se ruboriza como un niño. “Mi madre sigue siendo una deidad de mi vida. Ahora tiene 90 años y seguimos estando muy cercanos. En todos mis libros ella es, seguramente, el único personaje luminoso”.
A la entrada del bloque, la portera enseguida lo reconoce. Él la trata con una gran deferencia y afecto, incluso cuando la mujer empieza a ponerse quisquillosa e intenta imponer su autoridad censora al ver la cámara de fotos. No quiere que se hagan fotos en el interior del edificio, ni siquiera en la terraza. Hay una especie de conjura internacional de los conserjes, dispuestos a ejercer su pequeño poder obstinadamente. Cartarescu la disculpa, sonríe con benevolencia: “Los de París son aún peores”, me dice.
Nos introducimos en un ascensor que parece el ataúd metálico del conde Drácula y ascendemos hacia la terraza donde jugaba de niño. Al llegar al rellano del octavo piso me señala una puerta extrañamente enrejada con una cuadrícula como un cuadrante: la casa de Herman. Me corre un escalofrío al pensar en lo que puede haber detrás de esa puerta, en ese vecino extraño con el que se sentaba en las escaleras a escucharle historias asombrosas, del que no se sabe si era un iluminado o un enfermo, un personaje con una mirada que traspasa las cosas, que se enamora de la silenciosa Soile, cuya mente se estrujó durante un parto catastrófico, perpetuamente sentada en un banco a la puerta de su casa, y es capaz de detectar en las pecas de su piel el planisferio completo de estrellas de la bóveda celeste.
Salimos a la terraza. “Aquí jugábamos los niños”, me explica con una leve nostalgia, en una terraza de baldosas desgastadas que se asoma al precipicio de la calle. Vemos a lo lejos el bloque descomunal de la Casa del Pueblo, el mayor edificio administrativo civil del mundo, con 1.100 habitaciones, resultado del desvarío megalomaníaco del dictador comunista Ceaucescu, y al lado la controvertida catedral en construcción que, para no perder las viejas costumbres, aspira a ser la mayor iglesia ortodoxa del mundo. Me cuenta que en Bucarest ha habido una fuerte reacción en contra entre los artistas y en algunos medios de comunicación. “Va en contra de las ideas fundacionales de las iglesias tradicionales ortodoxas: modestas, de madera, en harmonía con la naturaleza. Esa catedral es un gesto de orgullo”.
Circo y lago
Caminamos por Stefan cel Mare y me imagino al pequeño Mircisor yendo al quiosco donde compraba los tebeos, a la panadería o al cine Volga, que ahora es un edificio nuevo de apartamentos. Tampoco está el descomunal e inquietante molino Damvobita: “El ruido era continuo, la intensidad iba y venía como la del mar. Es posible que tenga la culpa de mis acúfenos actuales”. Si nos paramos a escuchar atentamente, entre el bisbiseo de los coches aún puede oírse ese gruñido de monstruo industrial que ralló los tímpanos de su infancia. El edificio del siglo XIX podría haberse conservado pero me explica que se derruyó por la presión inmobiliaria. También hay una globalización de la avaricia.
Escribe en Solenoide que “pasé mi infancia en el Parque del Circo y, más adelante, en la adolescencia, volvía con frecuencia a aquel parque amodorrado bajo el sol para sumergirme en su corazón de sombra y brillo, en su lago lleno de aneas sobre el que se inclinan eternamente los sauces llorones. (…) Me sentaba en un banco. Me pasaba las horas muertas con los ojos clavados en el agua marrón, farfullando los versos que atiborraban mi cabeza”.
Caminamos hasta el Parcul Circului. En El cuerpo relata una de las noches más extrañas de su vida como espectador en el circo, al ser llamado durante la función al escenario por un contorsionista e hipnotizador que se hace llamar el Hombre Serpiente. Mientras caminamos ahora hacia la enorme carpa que brilla con el sol de la mañana, me explica que “los hijos de la gente del circo asistían a mi escuela, a cien metros de aquí, y los veías a la hora del patio haciendo volteretas o caminando a cuatro manos. Salías y encontrabas paseando por la avenida a enanos risueños. En mi infancia el mundo era grotesco y asombroso”.
Más allá de la carpa fija del circo municipal, el parque despliega una estampa bucólica de paseantes y niños con bicicletas de cuatro ruedas. Mientras recorremos el sendero que lleva hasta el lago, que se muestra apacible con sus aguas quietas, le comento que este es un lugar idílico, pero me advierte que “aquí han muerto ahogados muchos niños. La vegetación del fondo atrapaba sus piernas y los atraía hacia el fondo. Es un lugar misterioso”. Vuelvo a mirar el lago con otros ojos, menos confiados. Las aguas opacas del lago parecen inofensivas, pero ocultan un mundo sumergido imprevisible. Le pregunto por la importancia para él de lo subterráneo: “La vida subterránea está dentro de mi propia mente, un subconsciente lleno de laberintos.Y es el lugar donde prefiero vivir. Desde ese punto de vista nunca me he considerado un novelista, sino un poeta. Mi vida literaria tiene que ver con mi ser interior. Es una excavación que va hasta el fondo de mí mismo para encontrarme conmigo mismo. Nunca he hecho diferenciación entre afuera y adentro.”
Tomamos el metro hasta la Plaza Universitate. El edificio neoclásico de la universidad, donde lleva treinta años impartiendo clases de literatura, es espléndido: “Se construyó a imagen de La Sorbona de París”. Es sábado y dentro del edificio reina la calma y nos observa desde el vestíbulo el busto serio de Mihai Eminescu, el gran autor de referencia de la literatura rumana, al que él dedicó un libro. Solo tres jóvenes estudiantes (femeninas) ocupan alguno de los bancos de una biblioteca de ensueño con dos alturas. Aquí él ha pasado muchas horas sumergido en su propio lago. Se mueve de manera ágil y respetuosa por sus pasillos atestados de libros; “hay primeros manuscritos, algunos raros y muy valiosos”, me susurra como un secreto que debe permanecer a salvo. Está tan en su casa en la universidad que incluso nos abre la puerta de un aula para que la veamos, pero resulta que hay una profesora impartiendo clase. Se nota que Cartarescu es querido en esta facultad: se para la clase para que entremos un momento y los estudiantes nos miran con curiosidad respetuosa. Muchos de ellos habrán tenido en sus estudios de secundaria lecturas de Cartarescu, que pese a su modestia despeinada ya es un clásico vivo en Rumanía. Los felicitamos por ser tan aplicados que asisten a clase en sábado. Ellos salvarán el mundo.
Carro, cerveza y trance
Caminamos hasta las calles de la ciudad vieja, visitamos la espectacular librería Carturesti, con cuatro plantas y una inteligente mezcla de venta de libros y pequeños objetos atractivos para los paseantes indolentes: tazas, tés, puzles o discos, y un agradable bistró en la planta superior donde Cartarescu se detiene algunas veces. Me lleva a comer a Caru cu Bere (el Carro de la Cerveza), uno de los restaurantes clásicos de la ciudad, donde van turistas pero también autóctonos, lugar de encuentro de la intelectualidad bucarestina desde el siglo XIX. El interior de madera, en dos alturas, tiene un aire de patio de comedias y pasan a toda velocidad las bandejas de cerdo rustido acompañado de polenta, las sabrosas mici, unas salchichas rumanas sin piel que se deshacen en la boca o las sopas con bolas de carne flotando entre los vegetales. Le digo que puedo aprovechar para hacerle algunas preguntas sobre su libro, pero responde risueño que después, que comamos relajadamente y hablemos de nuestros hijos o de lo que sea: “Nunca pienso en la escritura cuando no estoy delante de la mesa en la que escribo”. Me asombra cómo es posible que esa literatura suya tan intensa y obsesiva no tenga un eco en su vida cotidiana: “Es mi forma de tener una doble personalidad. No quiero mezclar mi vida con el hecho de escribir, son universos separados el hombre que escribe y el hombre que vive. Soy solo escritor cuando escribo, después soy el hombre más común de la Tierra. Cuando escribo otra persona se calza mi piel, se mete dentro de mí y me posee. Es un animal que se apodera de mí y no tiene límite y siente que puede hacer todo lo que quiera. Yo soy una persona más suave, más calmada, pero el animal que escribe es salvaje”. Le pregunto si esa fiera que lleva dentro no pugna por escapar de la jaula de los leones. Se ríe. “He sentido momentos en la vida en que ha querido escapar y he tenido que luchar por mi salud mental”.
Caminamos hasta la librería Humanitas, que pertenece a la editorial que publica sus libros en Rumanía. Tiene una zona de café luminosa con un gran ventanal que da a la calle, y allí Cartarescu, con una amabilidad incansable, responde a mi curiosidad por esa forma suya de escribir sin corregir que me parece al filo de lo milagroso, como si las palabras brotaran de una fuente subterránea que ni él mismo conoce. “Cuando escribo lo hago en un estado de trance. No tengo un plan previo a la hora de escribir, escribo sin borrador,a la primera”. Conversamos, le pregunto por alguno de los escenarios de sus libros que quiero husmear. Una señora nos interrumpe un momento para que le firme un libro. El tiempo tiene otra velocidad cuando conversas con Mircea Cartarescu. Caminamos hacia la estación de metro de Universitate y me despido de él: el escritor más complejo del mundo y la persona más sencilla del mundo. Lo veo alejarse en un vagón donde es el único pasajero hasta ser succionado por los túneles de Bucarest, que no se sabe a qué catedrales subterráneas lo llevarán en esa búsqueda suya de la luz en medio de la más profunda oscuridad.




