De Pekín a Shanghai
Desde hace más de una década, los grandes centros de poder del mundo han comenzado a desplazarse. Lo que antes giraba en torno al eje atlántico se desliza ahora, lenta e inexorablemente, hacia ese espacio difuso y estratégico que ahora se llama Indo-Pacífico. Primero fue la economía, luego el poder político, ahora incluso los imaginarios. En este nuevo tablero multipolar, China no solo participa: también lo redibuja. Y en el corazón de ese rediseño están sus ciudades.

Texto: David Valiente
Como dijo Italo Calvino: “Las ciudades, como los sueños, están hechas de deseos y de miedos, aunque el hilo de su discurso sea secreto, sus reglas absurdas, sus perspectivas engañosas, y toda cosa esconda otra”. Ninguna frase describe mejor lo que sucede en China: urbes que son manifiestos ideológicos, laboratorios sociales, proyecciones del futuro y también escenarios de sus propios fantasmas. Pekín y Shanghai encarnan esa tensión: dos ciudades totémicas, tan distintas como complementarias, tan visibles como inabarcables. Ambas rivalizan en influencia, pero sobre todo en narrativa. Cada una quiere ser el centro. Y tal vez lo sean, pero de mundos radicalmente distintos.
Pekín, la ciudad que no existe
Algunas ciudades se dejan conocer, no siempre muestran su intimidad exuberante, pero encuentras los detalles precisos para cabalgar las dudas de la incertidumbre. Sin embargo, hay otras que camuflan su realidad pero no impiden ser reconstruidas. Pekín no encaja en ninguna de estas categorías. De hecho, según explica Blas Piñero, traductor de chino y escritor: “Pekín no existe, no ha existido nunca ni existirá jamás”. Blas ha vivido largas temporadas en la capital de China y todo lo que vio e intentó comprender lo ha volcado en Pekín o la ciudad que no fue (Línea del Horizonte), una crónica de viaje que apela al poshumanismo y a la posmodernidad, pero que en ningún momento pretende sentar cátedra o convertirse en un argumento de autoridad, simplemente presenta una tentativa de captar el alma de la ciudad que se disuelve cuando uno cree haberla comprendido.
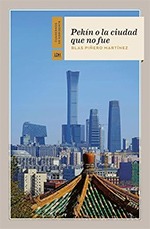 Piñero conoce bien esa sensación de desorientación y la ha vivido de manera muy intensa en la capital china, esa área metropolitana de alrededor de veintidós millones de habitantes, próxima al desierto del Gobi, y que algún día llegará a convertirse en el centro del poder político mundial. “Me cuesta dejar la habitación del hotel”, escribe en el libro. “La ansiedad por ver la ciudad me consume, pero me paraliza saber que no la conozco, que nunca la conoceré del todo”. Pekín, asegura, obliga a enfrentar tus propios límites: la ignorancia, la frustración, el deseo. Y, precisamente, de esa tensión nace el impulso de escribir sobre la ciudad.
Piñero conoce bien esa sensación de desorientación y la ha vivido de manera muy intensa en la capital china, esa área metropolitana de alrededor de veintidós millones de habitantes, próxima al desierto del Gobi, y que algún día llegará a convertirse en el centro del poder político mundial. “Me cuesta dejar la habitación del hotel”, escribe en el libro. “La ansiedad por ver la ciudad me consume, pero me paraliza saber que no la conozco, que nunca la conoceré del todo”. Pekín, asegura, obliga a enfrentar tus propios límites: la ignorancia, la frustración, el deseo. Y, precisamente, de esa tensión nace el impulso de escribir sobre la ciudad.
En Pekín nada permanece ni se conserva, todo se somete a un proceso de descomposición, de constante demolición y reconstrucción. Todo lo define la violencia cultural. El traductor de Mo Yan no solo se refiere a la arquitectura, aunque esta sea una evidencia brutal: “Por ejemplo, los hutong de dos mil años se destruyen para construir bloques modernos, con mejores sistemas de saneamiento”, dice. “La razón cínica ha derrotado a la razón cartesiana; no existe la verdad, solo verdades relativas que se imponen en muchas ocasiones y el único argumento es que se hace por conseguir un ideal llamado felicidad”.
Este término —la “razón cínica”— aparece como una de las claves de lectura del Pekín contemporáneo. Una lógica que justifica todo en nombre del progreso y que, sin embargo, deja tras de sí un paisaje emocional arrasado. Pekín lo borra todo hasta la historia para después construir un nuevo relato a partir de las ruinas. Un ejemplo claro, recuerda Blas, son las ruinas del antiguo Palacio de Verano, arrasado por las tropas europeas en el siglo XIX: “No se han reconstruido. Se mantienen como cicatriz, como recordatorio perpetuo del trauma. En otras culturas, se reconstruye para sanar. En China, se recuerda para mantener viva la herida”.
Esta violencia cultural resuena con efectos sísmicos en la memoria colectiva y está muy presente en lo cotidiano, en la manera en que la ciudad opera sobre sus habitantes. “Pekín desestabiliza la identidad”, afirma. “Transforma a quien intenta entenderla. Y en ese proceso, uno va perdiendo sus propios signos, como si la ciudad los borrara también”. Esta dinámica ha sido bien captada por los artistas que Pekín ha engendrado, especialmente Ai Weiwei, a quien Blas destaca como símbolo de la resistencia solitaria. Su obra de las bicicletas, por ejemplo, es para él una metáfora perfecta de la violencia cultural: “Lo que antes era símbolo de movilidad y libertad, ahora es una instalación en un museo. Es la historia de un país convertida en escultura”.
Pekín es también una cuidad opaca. Y esta opacidad, lejos de ser un error del sistema, parece formar parte de su estrategia de supervivencia. “Los chinos no quieren ser transparentes, ni para los viajeros ni para ellos mismos”, observa Blas. “La oscuridad tiene su utilidad: cuando todo es oscuro, un solo rayo de luz se ve con más fuerza”. Esta paradoja —aparentemente natural— convierte la opacidad en un instrumento de claridad ideológica. La destrucción, en una forma de propaganda. Lo que no se discute, se impone.
En este contexto, Blas advierte que el modelo de control desarrollado por Pekín— una mezcla de hipertecnologización, vigilancia y racionalidad cínica—, aunque no pretenden exportarlo, puede resultar atractivo para democracias frágiles o en crisis. Ningún Estado está exento de copiarlo. “Es un sistema que desprecia la libertad exterior, pero que seduce a quienes ven en él una forma de eficacia autoritaria”.
Y, sin embargo, los individuos encuentran grietas en la estructura para cultivar su intimidad. Blas se pregunta cómo es posible desarrollar espacios de libertad interior en un entorno tan vigilado. Y encuentra una pista en los grandes escritores chinos contemporáneos, como Mo Yan o Can Xue, que han logrado levantar sus mundos literarios en medio de la vigilancia y la propaganda. “Lo que han hecho —dice— es desarrollar una línea gruesa entre libertad interior y exterior. En Occidente, disfrutamos de mucha libertad exterior, pero nuestra interior está asfixiada por micro realidades”.
En Pekín, la libertad interior nace de la soledad. La distancia afectiva impuesta por la ciudad puede fertilizar los procesos creativos. “Pekín te hace sentir solo, pero es en esa soledad donde nace el artista. La ideología destruye el espacio de la vida, pero la soledad puede reconstruirlo desde dentro. Hay que crear espacios para la vida, o de lo contrario matamos al ser humano. Eso es, en el fondo, la forma más clara de representación del poshumanismo”.
Pekín, en definitiva, no permite capturar su esencia con naturalidad. No tiene una identidad estable, es una ciudad que se reinventa cada día después de un proceso de destrucción severo. “En realidad, Pekín no existe. Nunca ha existido. Ni existirá”, recuerda Blas. Y quizá sea esa su esencia más verdadera: ser una ficción de acero, piedra y arena del desierto, una arquitectura del trauma, donde la vida persiste entre ruinas y piezas de museos, entre la incertidumbre y la soledad.
Shanghai, la ciudad del futuro
Al sur, un poco más alejado de las bofetadas de arena del Gobi, se encuentra Shanghai, una ciudad que a diferencia de Pekín, “sí existe, y es relevante precisamente por su geografía”, como afirma Claudio F. González.
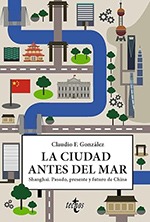 Ingeniero y economista, Claudio ha vivido en varios continentes antes de pasar una larguísima temporada en la urbe china. En La ciudad antes del mar: Shanghai. Pasado, presente y futuro de China (Tecnos), su libro-testimonio, mezcla crónica y ensayo para explicar una realidad a veces esquiva. Este texto es el segundo volumen de la trilogía sobre China y fue precedido por El gran sueño de China. Tecno-socialismo y capitalismo de Estado.
Ingeniero y economista, Claudio ha vivido en varios continentes antes de pasar una larguísima temporada en la urbe china. En La ciudad antes del mar: Shanghai. Pasado, presente y futuro de China (Tecnos), su libro-testimonio, mezcla crónica y ensayo para explicar una realidad a veces esquiva. Este texto es el segundo volumen de la trilogía sobre China y fue precedido por El gran sueño de China. Tecno-socialismo y capitalismo de Estado.
Shanghai, cuyo nombre nos recuerda su vinculación con el mar, fue construido por los chinos y luego reformulada por los británicos. Su atractivo se debe, en gran medida, a su estratégica situación geográfica: el río Huangpu, afluente del Yangtsé, la conectaba con el interior de China y al mismo tiempo la protegía de invasiones costeras. Shanghai era “la llave de acceso” al Reino del Centro.
Shanghai encarna la espectacularidad urbanística, debido, como le comentó un profesor de la Universidad de Tongji, a la distribución del espacio que divide el pasado financiero de la ciudad representado en el Bund, con sus edificios clásicos de principios del siglo XX con el presente económico en el otro lado del río, una ambición vertical de torres de acero y cristal. Shanghai es un caos, un desafío a la lógica. “Tiene una configuración orgánica”, explica González, “a diferencia de las ciudades tradicionales chinas que son geománticas”. La ciudad confunde al visitante, no tiene centro, ni siquiera un relato único. Es una ciudad fractal, en la que “a cualquier escala se pueden encontrar diferentes tamaños y tipos de edificios, diferentes estilos arquitectónicos, todos combinados entre sí”. El resultado es un bosque sin coordenadas, donde “las clasificaciones estándar de bello frente a feo, construcción rápida frente a planificación cuidadosa, profesional frente a aficionado, todas pierden su sentido”.
Shanghai es, también, el espejo de la sociedad que la habita. A diferencia de la composición de ciudad ideal occidental, en Shanghai hay muy pocos espacios pensados para la sociedad civil. A falta de una clase media “conservadora, racional y ordenada”, el espacio inventado para la actividad pública se reduce a escasos parques—espectáculos en sí mismos, especialmente los domingos— donde la frontera entre clases sociales se diluye brevemente. Por tanto, “se devora a sí mismo, se recombina y se adapta a sus propios habitantes, obligándoles a reinventarse para sobrevivir”.
Esa capacidad de reinventarse dota a la ciudad de un aura mágica. Los antiguos templos de techos anaranjados, describe Claudio, conviven con los rascacielos y las autopistas elevadas bajo las que florecen “microcosmos inesperados”. En sus palabras: “es un diseño planificado de arriba hacia abajo donde la vida rellena los huecos y termina creando un resultado totalmente inesperado”. Y al igual que sucede con Pekín, da la sensación de continuo movimiento y transformación. “Es el cambio lo único que permanece”.
Shanghai, sostiene, es el más avanzado experimento social de China, no solo como laboratorio urbanístico, sino como ensayo de las preguntas fundamentales que el país se hace a sí mismo: “¿puede China continuar su progreso material sin una parte central de humanidad? ¿Se puede hacer equivalente la libertad al desarrollo económico? ¿Quieren los habitantes de China probos empleados o ciudadanos conscientes?”. Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta clara.
En este juego de fuerzas, entre control y espontaneidad, entre espectáculo y precariedad, aparece la figura del individuo. A pesar del control político, de la presión económica, y de la falta de introspección, hay espacio para la intimidad. Claudio recuerda con nitidez la cotidianeidad de los trabajadores migrantes del interior de China, que llegan a construir torres y, en cuanto se asientan, tienden cuerdas, siembran huertos y sacan una silla para jugar una partida de cartas. También evoca a sus estudiantes, compartiendo habitaciones con seis literas y encerrados tras gruesos cortinajes en torno a su cama. Ese mínimo refugio bastaba para imaginar una vida plena. Porque incluso en el corazón de un régimen autoritario, “un grado de intimidad forma parte de lo que las personas buscan”.
Shanghai también posee un lado brillante y subterráneo. “Hay música electrónica, heredera bastarda del jazz clásico de Shanghai. Moda que reinventa el qipao. Diseñadores gráficos de altísima calidad”. Todos ellos trabajan bajo la exigencia de “reinventar la tradición” para ajustarse a las nuevas sensibilidades y a las exigencias del poder. Como si el arte también tuviera que pasar por el tamiz de la adaptabilidad permanente.
“A veces he pensado que en Shanghai están todas las posibles ciudades. O que las ciudades del futuro serán como Shanghai”, confiesa Claudio. Su pasado es reciente, su presente es inasible, y su futuro es vertiginoso. En el delta del Yangtsé, los jardines y templos son reconstrucciones, los edificios coloniales se hunden, y las torres se multiplican “aguas arriba del Huangpu”. Todo lo sólido se disuelve, pero aquí la disolución no es una amenaza, sino una manera de ser.
Claudio lo resume así: “Lo emocionante y lo terrible de Shanghai es que tu ciudad va a ser engullida y va a cambiar. Es quizá una metáfora de nuestro futuro”. A él, le dio la vuelta como un calcetín. “Me sacó de mi zona de confort. Me hizo desaprender cosas que creía firmes. Me hizo preguntarme por lo que somos y por lo que estamos dispuestos a sacrificar”. Lo cambió todo. Lo despojó y lo reconstruyó. “Ahora no sé cómo podría haber sobrevivido sin haber pasado por allí”. Tal vez, como escribió Emily Hahn, “puedes abandonar Shanghai, pero ella nunca te abandonará”.





