Compases sobre literatura y música
Al hilo de algunas novedades editoriales que tocan ciertas teclas o hacen vibrar ciertas cuerdas hacemos un repaso a la relación de la literatura con la música.

Texto: Antonio ITURBE
En enero de 1924, el prehistoriador francés Emmanuel Passemard camina con cuidado de no resbalar por las mojadas oquedades de la cueva de Isturitz, a treinta kilómetros de Biarritz. En esas cuevas se han encontrado algunos prometedores indicios fósiles de asentamientos de nuestros ancestros, de más de 20.000 años de antigüedad. El goteo del agua que ha ido formando unas enormes estalactitas genera un punteo de tic tac que le recuerda que está retrocediendo en el tiempo.
Passemard espera encontrar huesos humanos o, al menos, herramientas propias de la época: cuchillos de piedra, bifaces o raspadores necesarios para afilar lanzas para la caza o desbastar pieles, fundamentales para la supervivencia en una Europa glacial cubierta por el hielo. El antropólogo descubre en la penumbra iluminada por una lámpara de carburo un canuto alargado. Cuando se lo acerca a la luz se queda perplejo. No es un utensilio de piedra, sino un hueso de buitre con una hilera de pequeñas perforaciones. No es una herramienta para la caza, la preparación de alimento o de abrigo, sino algo aparentemente mucho menos útil y necesario en una situación de supervivencia crítica en inviernos a treinta grados bajo cero: es una flauta.
Miles de años antes de que se escribiera el primer alfabeto en Mesopotamia, en una época en que no sabemos nada de la capacidad precisa de expresión oral de nuestros antepasados, sabemos que contaban con el lenguaje de la música. Ese lenguaje que Borges decía que era el único idioma intraducible a otra lengua que no fuese la suya propia, pero que tampoco lo necesita porque es universal: Tchaikovski, Mozart o Manuel de Falla emocionan igual al público en el Metropolitan de Nueva York, a un cartero de París, una abogada en Nairobi o una florista en Tokio.
La literatura nace de la música. Los primeros relatos literarios fueron en forma oral, con el recurso sonoro de la voz y con el apoyo de la musicalidad de la rima. Una de las obras fundacionales de la literatura occidental, La Odisea, es la transcripción de relatores ciegos (probablemente uno de ellos, Homero); originalmente estaba relatada en verso y todavía en las ediciones actuales se divide en “cantos”. Cualquier contador de cuentos profesional sabe que es mucho más sencillo memorizar los relatos extensos si van rimados, pero mejor aún si se empujan con el sonsonete musical. Casi nadie es capaz de recordar un fragmento de una novela, algunos pocos son capaces de recordar un poema, pero muchos más son los que retienen en su cabeza fragmentos o incluso canciones enteras. La música envuelve a la letra, la va desenrollando en nuestra cabeza como si desplegáramos una alfombra, forma parte de ella.
Hay novelas muy eficientes, incluso notables, construidas con estructuras muy bien forjadas, excelente documentación, buen perfilado de diálogos y argumentos ingeniosos muy bien pensados que encantan a millones de lectores. Pero la literatura requiere de ese algo más que no sabemos qué es pero que no se puede estructurar, no se puede calcular ni se puede racionalizar: eso que tiene la música.
La literatura ha tenido innumerables protagonistas policías, abogados, médicos o escritores, pero no tantos músicos. Quizás el músico más famoso de la literatura sea también uno de sus personajes más turbios: el flautista de Hamelin, protagonista de una leyenda alemana recopilada en el siglo XIX por los hermanos Grimm, que al negarse los ruines aldeanos a pagar sus servicios de desratización, usó la misma habilidad para hipnotizar a los niños con su música y se los llevó a una cueva de donde nunca regresaron. En Doctor Faustus Thomas Mann relata la vida de un músico que tiene el empuje hacia la genialidad por un demonio que nunca sabemos si es real o surgido de su propia mente. El maravilloso Kazuo Ishiguro situó a un pianista como protagonista de Los inconsolables, con esa manera suya elegante y reflexiva de concebir la escritura. En Alta fidelidad, Nick Hornby relata con ironía las desventuras amorosas del propietario de una tienda de discos bastante friki. La música es hilo de sonido que une a un violinista de éxito y una pianista que fue un antiguo amor a quien los problemas de sordera le impidieron seguir con su carrera en Una música constante, de Vikram Seth.
James Rhodes, pianista de origen británico nacionalizado español, ha escrito libros muy emotivos como Instrumental o Fugas, donde habla de su durísima experiencia de niño abusado y de la música como agarradero al que pudo aferrarse para salir adelante. Luis Landero escribió una de esas historias suyas de soñadores descalabrados en El guitarrista, que tiene que ver con su propia vida porque él mismo fue guitarrista de flamenco profesional y llegó a formar parte de la plantilla de músicos en giras de artistas que lo llevaron hasta Japón. Muñoz Molina es un gran melómano y una de sus novelas de juventud fue El invierno en Lisboa, la encantadora historia ambientada en San Sebastián de un músico de jazz llamado Santiago Biralbo y una misteriosa mujer casada con un mafioso. Jojo Moyes también entrelaza acordes y amor en Música nocturna, donde una pianista que acaba de enviudar hereda una casa extravagante a la que se traslada para empezar de nuevo. Aunque quizá el escritor más musiquero de la actual narrativa española sea Carlos Zanón, autor de la historia de un músico crepuscular que vuelve al barrio de infancia en Yo fui Johnny Thunders o su novela más reciente, Love Song, donde un grupo de músicos con las relaciones desencajadas decide embarcarse en su última gira destartalada por campings y chiringuitos de playa.
Si tuviera que recomendar un libro sobre la trastienda de la música, sería Un viaje de miles de kilómetros, la autobiografía del pianista Lang Lang. Es verdad que él ha llegado a lo más alto del éxito y el prestigio, que lo ves tocar el piano con ese arrebato y sientes que la música lo lleva a un lugar que solo él conoce, pero el peaje que ha tenido que pagar es altísimo: la separación de su madre siendo aún un niño y una infancia encadenado a un piano bajo la vigilancia militar de su padre que, rabioso porque no dedicaba las suficientes horas a ensayar para llegar a la excelencia (y eso que dedicaba muchas), llegó a gritarle en cierto momento que más valía que se suicidara. Uno se pregunta si valió la pena. El propio Lang Lang también se lo pregunta.
Cartelera de novedades
En la cartelera de novedades editoriales encontramos tres títulos que suenan. Ramón Gener se formó en el Conservatorio del Liceu de Barcelona y fue barítono antes de dedicarse a la divulgación musical. Debuta en la novela con Historia de un piano. Arranca la historia en Barcelona, con el nerviosismo de un músico que necesita encontrar, no un piano cualquiera, sino el piano, ese que está predestinado para él.  Lo encuentra en una misteriosa tienda del barrio de Gracia de Barcelona atendida por un comerciante polaco que le pone como precio aquello que él pueda pagar. Su primer propietario cien años atrás, Johannes, es un niño prodigio que cuando tiene su carrera encaminada hacia la celebridad en el conservatorio de Leipzig, es enviado a filas con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Su madre espera con ansia que regrese de las trincheras y del horror porque le espera un piano art decó Grotrian-Steinweg. A través de la historia del piano sabremos las vidas, con su luz y su oscuridad, de los que posaron sus dedos sobre sus teclas. A veces la historia es demasiado previsible y explica las situaciones en lugar de mostrarlas, pero es una lectura agradable.
Lo encuentra en una misteriosa tienda del barrio de Gracia de Barcelona atendida por un comerciante polaco que le pone como precio aquello que él pueda pagar. Su primer propietario cien años atrás, Johannes, es un niño prodigio que cuando tiene su carrera encaminada hacia la celebridad en el conservatorio de Leipzig, es enviado a filas con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Su madre espera con ansia que regrese de las trincheras y del horror porque le espera un piano art decó Grotrian-Steinweg. A través de la historia del piano sabremos las vidas, con su luz y su oscuridad, de los que posaron sus dedos sobre sus teclas. A veces la historia es demasiado previsible y explica las situaciones en lugar de mostrarlas, pero es una lectura agradable.
Una persona vinculada a la música de manera heterodoxa fue el histriónico Xavier Cugat, al que los que nacieron el siglo pasado lo vieron muchas veces en los documentales del NODO o en televisión al frente de su banda de música siempre alegre y colorista. Los que nacieron más adelante en el siglo XX lo recordamos arrastrándose por los platós de televisión con acompañantes cincuenta o sesenta años más jóvenes. Con Confeti, por ahora solamente disponible en catalán, Jordi Puntí ha ganado el Premio Sant Jordi de novela y nos lleva al agridulce mundo de Xavier Cugat. Pone a un narrador interpuesto, un personaje de ficción amigo de Cugat que lo cuenta todo, para bandearse entre los datos y el relato. Un ejercicio necesario tratándose de un personaje como Cugat, donde las excentricidades, reelaboraciones de su propia vida, escándalos sentimentales y éxitos internacionales habían amasado un personaje público indiscernible ya del Xavier Cugat íntimo. En la novela Puntí se mueve con habilidad en los matices: nos muestra al Cugat aprovechado, mujeriego (siempre liado con sus cantantes de la orquesta) o ridículamente extravagante y despilfarrador, pero también señala su capacidad de trabajo y su talento para convertirse (tras haber crecido en Cuba) en uno de los más importantes introductores de la música latina en Estados Unidos.
En Divos, Jesús Ruiz Mantilla, que lleva 30 años ejerciendo la crónica musical en el diario El país, acomete la tarea de trazar un olimpo de los divos de la ópera. Nos recuerda que “el origen de la palabra está en la equiparación de unos elegidos con la divinidad por el camino del arte”. Pero no son unos retratos sacados de textos muertos de internet sino que a todos ellos los ha tratado en persona para de esa manera poder contarnos de que materia están hechos los divos. Encabeza el libro Cecilia Bartoli, que nos insiste en que para él es “sencillamente, la mejor”. De la Bartoli nos cuenta que su primera pulsión fue hacerse bailaora de flamenco, “aquello fue un sueño loco de juventud”.
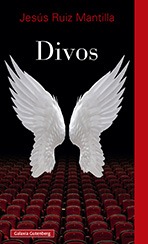 Una de las virtudes de este libro es que Ruiz Mantilla, que ya no tiene nada que demostrar ni esperar tras 30 años en el oficio, aunque habla de personalidades a las que admira muchísimo, al menos profesionalmente, también muestra algunos aspectos que le parecen menos luminosos. De una estimable cantante como Angela Gheorghiu, que lo tuvo todo para ser una gran diva, nos dice que actualmente pocos la recuerdan “y no hace falta buscar culpables salvo ella misma”.
Una de las virtudes de este libro es que Ruiz Mantilla, que ya no tiene nada que demostrar ni esperar tras 30 años en el oficio, aunque habla de personalidades a las que admira muchísimo, al menos profesionalmente, también muestra algunos aspectos que le parecen menos luminosos. De una estimable cantante como Angela Gheorghiu, que lo tuvo todo para ser una gran diva, nos dice que actualmente pocos la recuerdan “y no hace falta buscar culpables salvo ella misma”.
Hay cantantes que no entienden a los colegas de profesión que se limitan a unos pocos compositores para no correr riesgos y otros que critican lo contrario, como el limeño Juan Diego Flórez, que no se mueve de dos o tres autores. Rechaza a los que quieren cantarlo todo o buscar demasiado el foco de la fama: “si uno quiere llegar a más gente ha de exponerse más. Lo hicieron Pavarotti y Domingo, pero hay que tener ganas”. Fantástica la crónica sobre la visita a Pavarotti en un momento ya declinante de su carrera y de su vida, con respeto pero sin dejar de señalar lo evidente de su decadencia. Interesante el acercamiento punzante a un Plácido Domingo dolido y a la defensiva tras las acusaciones de compañeras sobre su relación con ellas o ese Josep Carreras de entrada distante, al que llega acompañado de Javier Cercas, que se acopla para conocer al divo y le hace esas preguntas que solo hacen los escritores. Hasta una treintena de grandes artistas de la ópera aparecen en estas páginas en un acercamiento documentado pero también emocional. Cuando Ruiz Mantilla le plantea a la Bartoli por qué cantamos, ella le dice que, frente al sufrimiento, “la música es el bálsamo de nuestras vidas”
Dónde nace la música
Una mañana se abrió una puerta que ni siquiera recordaba que estuviera allí. Que tal vez no estaba, esa puerta que nos conduce al laberinto de las ideas que flotan en las aguas subterráneas de la conciencia. Ahí apareció mi abuelo Jerónimo, con el pelo blanco muy escoscado, su escudo del Real Zaragoza en la solapa de la chaqueta, la navaja pequeña que afilaba en cualquier esquina arenisca y el trozo minúsculo de lápiz con el que le gustaba poner su firma en las paredes como si quisiera recordar al mundo y a sí mismo que sabía escribir, porque en el  barrio rural donde nació, la mayoría de campesinos y trabajadores de la azucarera como él eran analfabetos. Explicaba algunas veces anécdotas de la banda de música del barrio de Casetas donde tocó el saxofón en los años 1930, entre divertidas y tristes por lo precario de los tiempos, aunque yo en todos los años que vivió con nosotros nunca lo vi tocar. Y entonces llegaron las preguntas desde el fondo oscuro: ¿Cómo es posible que un campesino que apenas fue a la escuela llegase a tocar un instrumento tan sofisticado como el saxofón en aquellos duros años 1930? ¿Y por qué después de la guerra nunca quiso volver a tocar? Y aún emergió una pregunta de más al fondo todavía: si la música no tiene materia, ni peso, si es solo un temblor de ondas sonoras que mueven el aire, ¿de qué materia está hecha la música? ¿por qué ciertas melodías nos cambian el estado de ánimo? ¿por qué emocionan por igual a alguien en Helsinki, El Cairo y La Patagonia?
barrio rural donde nació, la mayoría de campesinos y trabajadores de la azucarera como él eran analfabetos. Explicaba algunas veces anécdotas de la banda de música del barrio de Casetas donde tocó el saxofón en los años 1930, entre divertidas y tristes por lo precario de los tiempos, aunque yo en todos los años que vivió con nosotros nunca lo vi tocar. Y entonces llegaron las preguntas desde el fondo oscuro: ¿Cómo es posible que un campesino que apenas fue a la escuela llegase a tocar un instrumento tan sofisticado como el saxofón en aquellos duros años 1930? ¿Y por qué después de la guerra nunca quiso volver a tocar? Y aún emergió una pregunta de más al fondo todavía: si la música no tiene materia, ni peso, si es solo un temblor de ondas sonoras que mueven el aire, ¿de qué materia está hecha la música? ¿por qué ciertas melodías nos cambian el estado de ánimo? ¿por qué emocionan por igual a alguien en Helsinki, El Cairo y La Patagonia?
Una indagación me llevó a saber que a primeros de 1930 llegó al entonces barrio de Las Casetas un clarinetista llamado Mariano Lozano Sesma para hacerse cargo de la banda de música municipal. Música en la oscuridad emerge de la ensoñación de mirar a través de una rendija interior a aquellos años en que mi abuelo Jerónimo y otros campesinos humildes como él se convirtieron en músicos. Mariano llegará a una población recelosa con los forasteros, atrapada en el puño ancestral del servilismo a los caciques, con el mosén y la curandera como referentes. Él trae, además de su clarinete, las ideas de un socialista republicano que quiere llevar la educación a las clases trabajadoras y la gente humilde para sacarlos del pozo de la servidumbre y la superstición. No lo tendrá fácil. La primera que se le pondrá enfrente será la curandera, la bruja, un personaje turbio que va a tratar por todos los medios de expulsarlo de Casetas. Mariano no se rinde fácilmente. Descubrió de pequeño que la música es lo contrario del miedo.



