Alessandro Vanoli: «Cuando una civilización necesita interrogarse constantemente sobre su identidad es porque esta comienza a resquebrajarse»
El historiador Alessandro Vanoli publica «La invención de Occidente: España, Portugal y el nacimiento de una cultura» (Ático de los Libros).

Texto: David Valiente
La carrera académica del historiador italiano Alessandro Vanoli (Bolonia, 1969) ha estado siempre vinculada al estudio de Europa, especialmente a ese cruce de culturas y pueblos que rodea el Mediterráneo y donde se gestaron los grandes imperios que dieron forma a lo que hoy conocemos por el nombre de civilización occidental. En su nuevo ensayo, La invención de Occidente: España, Portugal y el nacimiento de una cultura (Ático de los Libros), Vanoli propone un exploración sugerente del concepto de “Occidente” a través del papel que desempeñaron las coronas ibéricas en su configuración cultural e histórica. En un contexto de creciente cuestionamiento sobre los fundamentos y la vigencia del modelo occidental, el autor ofrece un análisis riguroso pero accesible sobre cómo surgió esta idea, qué valores la sustentaron y por qué hoy se encuentra en crisis.
¿Hasta qué punto puede considerarse la expansión imperial de España y Portugal como el acto fundacional del Occidente que hoy conocemos?
Los griegos ya sabían que la Tierra era esférica, y ese conocimiento fue heredado y transmitido por los sabios medievales a las generaciones futuras. Sin embargo, lo que seguía siendo un enigma eran las verdaderas dimensiones del planeta. En las representaciones de la época, el mundo era una gran masa de agua que rodeaba una pequeña porción de tierra dividida en tres continentes. En ese mapa mental, el océano Atlántico marcaba el confín del mundo conocido: más allá, solo había incertidumbre y vacío. Durante siglos, los navegantes mediterráneos —siguiendo las rutas de cabotaje heredadas de los fenicios— lograron alcanzar los puertos del norte de Europa. Pero hasta la empresa española y portuguesa, ninguna civilización se había aventurado decididamente hacia el oeste, más allá de unas pocas millas de la costa. Fue en el siglo XIV cuando una concatenación de factores —económicos, geopolíticos y técnicos— impulsó la búsqueda de nuevas rutas hacia los mercados orientales. Así comenzó, desde la península ibérica, una exploración sin precedentes de ese espacio que terminaría por adquirir el nombre de ‘Occidente’. Un espacio pensable y, por ende, susceptible de conquistarse.
Siempre se dice que la base de la civilización occidental reside en la cultura grecolatina. ¿Qué lugar ocupa este legado en los orígenes del concepto de Occidente?
En el siglo XV, el término “Occidente” tal como lo entendemos hoy no existía. La realidad geopolítica del momento estaba marcada por la tensión entre Europa y Asia, y aunque se hablaba del “oeste”, lo hacía sin la carga simbólica o ideológica que ha adquirido con el tiempo: era simplemente una indicación geográfica. Para comprender el nacimiento del Occidente moderno, debemos primero remontarnos a ese espacio mental que los exploradores comenzaron a imaginar y conquistar: un territorio que pasó de ser ignorado a ser codiciado. Fueron los navegantes españoles y portugueses quienes, en su afán por alcanzar nuevos mundos, descubrieron islas clave como Madeira, Azores o Canarias. Con ellas, se abrió un nuevo horizonte de posibilidades. El hallazgo de los vientos alisios permitió una navegación transoceánica más eficiente, liberando a los marinos de las limitaciones del cabotaje mediterráneo. Gracias a estas expediciones, los cartógrafos comenzaron a representar el mundo con criterios mucho más rigurosos que los de la Antigüedad o Edad Media, y empezaron a dibujar mapas con muchas menos conjeturas e inexactitudes. Este enfoque más científico del espacio físico supuso un punto de inflexión para los humanistas del Renacimiento. Al recuperar el legado grecolatino, no solo reinterpretaron el saber clásico, sino que lo proyectaron sobre esa nueva realidad geográfica descubierta. A través de sus mapas y escritos, estos eruditos comenzaron a trazar los contornos geográficos y culturales de una Europa que, pese a no estar políticamente unificada, desarrollaba ya un incipiente sentimiento de identidad común, cimentado en su raíz cristiana. Los humanistas del siglo XVI empezaron a reconocerse como europeos y, en cierto modo, como occidentales. Es en esta intersección —entre la epopeya náutica y el renacer del pensamiento clásico— es donde empieza a perfilarse el concepto de Occidente: no aún como bloque político, pero sí como idea cultural y civilizatoria.
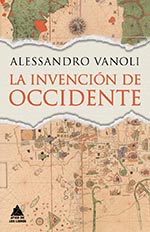 Uno de los aspectos clave en el surgimiento del concepto de Occidente es que, sin los imperios ibéricos, probablemente no habría existido tal idea.
Uno de los aspectos clave en el surgimiento del concepto de Occidente es que, sin los imperios ibéricos, probablemente no habría existido tal idea.
Sin duda, los imperios español y portugués fueron el punto de partida. Tras la expedición de Cristóbal Colón a América, el hasta entonces denominado “mar Océano” comenzó a llamarse “mar Occidental”, lo que demuestra no solo un avance en el conocimiento geográfico, sino también el inicio de una nueva terminología para describir un mundo en expansión. Mientras España miraba hacia el oeste, Portugal avanzaba por rutas que circunvalaban África y conectaban con los antiguos circuitos comerciales del océano Índico. La fractura del mundo en dos mitades se formalizó con el Tratado de Tordesillas y la decisión del papa Alejandro VI de trazar una línea vertical que dividía el Atlántico: la zona occidental quedó bajo dominio español y la oriental bajo influencia portuguesa. Sin embargo, el verdadero salto cualitativo llegó con la expedición de Magallanes y Elcano. Además de buscar una ruta alternativa a las islas Molucas —bajo control portugués—, el viaje tenía como objetivo demostrar que estas también podían considerarse territorio español. Esto planteó una cuestión geográfica y jurídica inusitada: si el mundo es esférico, ¿dónde debe trazarse la segunda línea divisoria para delimitar las posesiones por el lado opuesto? Elcano, tras completar la primera vuelta al mundo, convenció al rey de España de que Magallanes tenía razón: las Molucas caían dentro de la mitad española del globo. Fue entonces cuando se convocó una conferencia en la localidad extremeña de Badajoz, en un lugar simbólicamente bautizado como el “Puente de Ayuda”, donde españoles y portugueses intentaron acordar esa segunda línea meridiana que completara la división planetaria. Finalmente, aunque las razones geográficas favorecían a la Corona española, Carlos V acabó vendiendo las Molucas a Portugal. La necesidad de recursos financieros y apoyo diplomático para enfrentarse a Francia pesó más que la posesión de aquellas lejanas islas.
Luego el Imperio británico tomó el testigo…
Todo el espacio marítimo descubierto y cartografiado por españoles y portugueses a lo largo de los siglos XV y XVI acabó, hacia finales del siglo XVIII, bajo control del Imperio británico, que se impuso tras derrotar a sus principales rivales coloniales. En esta etapa de hegemonía anglosajona el término ‘Occidente’ empieza a adquirir la carga semántica que conserva hoy. La palabra proviene del inglés Western, adoptada por la diplomacia británica a finales del siglo XIX, al tiempo que se consolidaban otras designaciones como “Oriente Próximo” o “Extremo Oriente”. Estas categorías no son neutrales: revelan que el centro del mundo se desplazó simbólicamente a Londres —y en menor medida, a París—, desde donde se construyó un nuevo orden global. Al igual que “Occidente”, “Oriente” se definió no tanto por lo que era, sino por lo que no era: una construcción útil para delimitar los márgenes de un imperio. Al nombrar vastas regiones desde los Dardanelos hasta el sudeste asiático como un todo homogéneo, los británicos redujeron la complejidad cultural de esos territorios a una simple abstracción geopolítica. Esta mirada, heredera de los estereotipos clásicos griegos sobre el Oriente, fue duramente criticada por Edward Said en su célebre ensayo Orientalismo (1978). En efecto, “Oriente” se convirtió en la contracara de ‘Occidente’. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos recogió el testigo del imperio británico, no solo en términos de poder global, sino también como custodio y propagador de esa narrativa occidental. Desde entonces, la noción de “historia de Occidente” adquirió un nuevo impulso, especialmente en el ámbito académico norteamericano. Fue en la Universidad de Columbia donde se institucionalizó como disciplina, construyendo un relato lineal que comienza con los griegos, se proyecta en Roma, se cristianiza en la Edad Media y, finalmente, se perfecciona en los valores ilustrados que —según esta visión— encarna Estados Unidos. Es una narrativa que ciertos dirigentes políticos de mi país intentan importar. Personalmente, me sitúo en una posición crítica frente a esta interpretación banal de la historia.
¿Occidente está en decadencia?
Diría que uno de los síntomas más claros de decadencia es la obsesión por definir lo que está en crisis. Cuando una civilización necesita interrogarse constantemente sobre su identidad es porque esta comienza a resquebrajarse. Eso no significa necesariamente que Occidente vaya a desaparecer, pero sí que su futuro se vislumbra cada vez más incierto y fragmentado.
En algunos ámbitos académicos se define a China como un “Estado-civilización”. Actualmente está rehabilitando y expandiendo la Ruta de la Seda más allá de Eurasia. Teniendo en cuenta que una de las bases de toda civilización es la construcción de vías de comunicación, ¿cree que China está proponiendo una alternativa civilizatoria a Occidente?
No lo creo en esos términos. No estamos tanto ante el surgimiento de una alternativa civilizatoria, sino más bien ante el final de un ciclo histórico Lo que vemos ahora es un mundo mucho más plural y multipolar. Durante la segunda mitad del siglo XX, Occidente se reafirmó como eje del orden global a través de la expansión de la globalización liderada por Estados Unidos. Ese modelo se sostenía sobre ciertos principios —democracia liberal, derechos humanos, libertad individual— que se vinculaban estrechamente a una matriz cultural europea. Fue un paradigma que rompió con las limitaciones geográficas tradicionales y que, paradójicamente, al universalizarse, pudo haber allanado el camino hacia su propia crisis. En los años noventa, tras la caída de la URSS, algunos pensadores como Francis Fukuyama anunciaron el “fin de la historia”, convencidos de que la victoria estadounidense sellaba el triunfo definitivo del modelo liberal. Pero el siglo XXI se encargó de desmentir esa euforia. Hoy, varias potencias están reinterpretando su papel en el mundo. Rusia, por ejemplo, busca restaurar un ideal imperial inspirado en el zarismo, con una fuerte alianza entre el poder político y la Iglesia ortodoxa. Moscú aspira, simbólicamente, a ser la “tercera Roma”. China, en cambio, ha seguido otro camino. Tras las traumáticas décadas del maoísmo, encontró en la globalización una herramienta de desarrollo. Aprovechó su lógica para convertirse en una potencia industrial a escala masiva. Lo que nadie anticipó del todo fue que el propio sistema económico global llevaría a deslocalizar los centros de producción de Europa y Estados Unidos hacia Asia. Y China supo jugar esa carta con una habilidad extraordinaria. Pero su ambición va más allá de la producción. Desde hace años, ha incrementado su influencia a través de la inversión, especialmente en el continente asiático. En 2013, con la llegada de Xi Jinping al poder, Pekín lanzó la llamada Nueva Ruta de la Seda: una propuesta de expansión económica con un fuerte componente geopolítico. El plan no solo busca fortalecer la conectividad en Asia Central —su propio “oeste”—, sino también extender su influencia por toda Eurasia. Se trata de una apuesta estratégica basada en infraestructuras: trenes de alta velocidad, autopistas, puertos y redes logísticas. Todo esto configura una arquitectura de nodos comerciales que permitiría a China ejercer un control territorial sin precedentes.
¿Cree que a China le está funcionando esta estrategia?
Hasta la década de 2020, sí. Pero luego llegaron varios reveses: la pandemia, el frenazo económico, y un contexto global más incierto. A pesar de ello, la Nueva Ruta de la Seda continúa expandiéndose. Estados Unidos observa con preocupación cualquier aproximación de Europa a esta lógica asiática, porque lo que subyace es una pugna entre imperios, y en ese escenario, Europa está perdiendo protagonismo. Un ejemplo claro es África. La influencia europea en el continente está en franco retroceso frente a una China cada vez más presente. Y no hablamos de cooperación, sino de una forma de perpetuar la explotación. África ha sido históricamente explotada por europeos y estadounidenses, y ahora también por los intereses chinos. Es una repetición, con otros actores, de un patrón muy antiguo.
¿Qué papel juega la guerra de Ucrania en esta transformación global?
Es uno de los catalizadores más potentes del nuevo orden mundial. La guerra ha acelerado el reposicionamiento de las economías en el espacio euroasiático. El proyecto de la Ruta de la Seda ya no es tan ambicioso como lo concibió Xi Jinping en 2013. Ahora se ha replegado: se concentra sobre todo en Asia Central y llega, como mucho, hasta el oeste de Afganistán. China ya no es ese país desbordante de crecimiento que era a comienzos de siglo. Hoy enfrenta tensiones internas, tanto sociales como económicas. Vivimos una época marcada por la multipolaridad. Ya no hay un único eje dominante. Rusia, China, India, Estados Unidos… todos tienen cosas que decir y quieren ser escuchados. Trump, por ejemplo, representa una figura absolutamente disruptiva. Se le puede llamar extravagante, original, loco, pero lo cierto es que ha puesto en jaque la arquitectura institucional de su país. Aun así, Estados Unidos sigue siendo la potencia con mayor capacidad de intervención global. Estamos ante un tiempo desconcertante, en el que las democracias parecen sobrepasadas por la velocidad de los acontecimientos. Y aquí surge una reflexión incómoda: en este contexto, son los imperios y las autocracias los que parecen moverse con mayor agilidad. Xi, Putin y el propio Trump —cada uno a su manera— están intentando reconstruir sus respectivos imperios. No es una buena noticia, pero es lo que está ocurriendo.






