Viajar a la Ruta de la Seda con Eva Tobalina
Eva Tobalina (Vitoria, 1975) sintió la llamada de la historia antigua cuando era una niña. Ahora combina su actividad en la universidad -es docente e investigadora en la Universidad Internacional de la Rioja- con la divulgación a través de los viajes que organiza la agencia Cultura y Viajes y en las charlas que imparte en la asociación cultural vitoriana Raíces de Europa, conferencias que se pueden ver y escuchar en su canal de youtube. Acaba de publicar «Los caminos de la seda: la historia del encuentro entre Oriente y Occidente» (La Esfera de los Libros).

Texto: David Valiente
En sus inicios académicos, Eva Tobalina se interesó por Roma, aunque no ha sido la única cultura o civilización que exploró. Con su último ensayo, Los caminos de la seda: la historia del encuentro entre Oriente y Occidente (La Esfera de los Libros), nos lleva más allá de los confines del Imperio romano, asirio, babilonio, acadio, persa… nos acerca a China y su esplendor civilizatorio, a través de la Ruta de la Seda.
¿Qué le atrajo de la historia antigua?
En realidad, son muchos los asuntos del pasado que despiertan mi curiosidad. La historia de Roma me fascina, pero también me atraen los mundos lejanos de Oriente Medio. Aunque me hubiera sido difícil enfocar mis estudios en la asiriología o alguna otra rama de estudios orientales, pues en España apenas hay oportunidades para dedicarte a la investigación de estos temas.
¿Por qué un libro sobre la Ruta de la Seda?
Sentía una profunda curiosidad por los caminos que conectaban Oriente y Occidente. De esta inquietud intelectual, y después de muchas lecturas y conversaciones, preparé una serie de conferencias que son el germen de este libro y de mi recorrido personal por los caminos de la seda.
La gente tiene una imagen algo difusa de lo que fue la Ruta de la Seda.
La Ruta de la Seda, en esencia, es un conjunto de recorridos terrestres y marítimos que conectaban el Extremo Oriente con Europa y el mar Mediterráneo. Se conoce con el nombre de un único producto, aunque por sus caminos circularon otros muchos, no necesariamente de lujo, también avances técnicos, personas, ideas, creencias… Desde Oriente, por ejemplo, llegó a Europa el papel, los números arábigos, la pólvora… Por Asia Central se expandió el budismo y a China llegaron productos de la Transcaucasia, como el vino de uva o creencias tan relevantes como el cristianismo y el islam. Y todos estos elementos circularon por las rutas de la seda, que podían variar según diferentes factores y que estaban determinados por la topografía del territorio. Durante el trayecto había enclaves de parada obligatoria porque suponían un oasis rodeado de desiertos o un punto exacto dentro de una gran estepa con un clima inclemente. Pongo por caso los oasis de Merv (en el actual Turkmenistán), Mashhad y Nishapur (en Irán) o Palmira (en lo que hoy es Siria). A modo de resumen, la Ruta de la Seda fue el vaso comunicante que aproximó el mundo oriental con Occidente y viceversa.
Los caminos no eran fáciles, por lo que explica, ni tampoco la Ruta de la Seda estuvo exenta de la brutalidad humana.
La violencia en la Ruta se puede analizar desde dos niveles. Desde una perspectiva estatal, la Ruta de la Seda prosperó cuando los imperios y reinos por los que circulaban estaban comprometidos con la protección del comercio. Sin embargo, hubo épocas en las que estos mismos constructos políticos peleaban por el control absoluto de los caminos, entonces es cuando se producían momentos de crisis. A un nivel micro del análisis, los amigos de lo ajeno siempre están donde hay riquezas, y en la Ruta circulaban muchas. Las caravanas podían toparse con bandidos o hacer un alto en poblaciones donde los locales imponían impuestos abusivos sobre las mercancías. Ya fuera por la climatología, las guerras o los saqueos, el recorrido para los comerciantes era peligroso, pero los enormes beneficios obtenidos compensaban los riesgos de emprender el viaje.
Quizás, las grandes desconocidas de esta historia sean las mujeres…
La realidad de la mujer dependía en gran medida del contexto analítico y también del pueblo al que pertenecieran. Se cuenta que los hombres escuchaban las opiniones de las mujeres mongolas; los embajadores extranjeros que visitaron los kanatos reflejaron en sus crónicas cómo los gobernantes consultaban a las mujeres de las familias, incluso a sus hijas, sobre asuntos de gobernanza. Algunas madres llegaron a ser decisivas en el camino de sus hijos al trono. Es decir, tenían presencia en la vida pública. En cambio, si dirigimos nuestro estudio más hacia el oeste, las mujeres quedan opacadas; no somos capaces de verlas, ya que en tiempos del califato no se les permitía la exposición pública. En las caravanas, la mayoría de los viajeros eran hombres, y si lo hacía alguna mujer, probablemente fuera en condición de esclava. Ha llegado hasta nuestros días Practica della Mercatura, una guía detallada sobre la actividad comercial escrita por el florentino Francesco Pegolotti en la Edad Media, en la que aconsejaba llevar al menos a una mujer en el viaje para que se ocupara de cubrir todo tipo de necesidades de los viajeros.
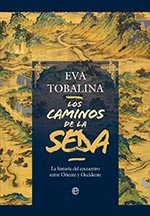 A pesar de que la Ruta de la Seda es la protagonista de su ensayo, también narra la historia de actores secundarios con gran peso en la trama. China es un ejemplo.
A pesar de que la Ruta de la Seda es la protagonista de su ensayo, también narra la historia de actores secundarios con gran peso en la trama. China es un ejemplo.
Uno de mis objetivos es que los lectores lleguen al final del libro con un conocimiento, aunque sea somero, de los imperios o reinos de la Ruta de la Seda. Pero sobre todo quería que conocieran la historia de China porque fue la impulsora de los caminos de la seda. El consenso histórico sitúa el siglo II a. C. como inicio de la Ruta, cuando el Reino del Centro empieza a interesarse por Occidente y busca establecer contactos con Asia Central y el Imperio de los partos. Esto es muy interesante porque en 2013 Xi Jinping resucitó este proyecto, realizando inversiones gigantescas para revitalizar los caminos que fueron abandonados en el pasado. A pesar de percibir a China como un país con pulsiones aislacionistas (que por supuesto las tiene), durante los últimos 2000 años ha mostrado su interés en abrirse al mundo. De hecho, sin el estudio histórico de la Ruta de la Seda no podríamos explicar cómo el vino de uvas, los melocotones o las espinacas llegaron a China. Tampoco podríamos explicar por qué las dinastías Tang y Yuan fueron budistas, y mucho menos podríamos entender por qué en la región de Xinjiang, al noroeste del país, están asentados los uigures, un pueblo de etnia túrquica y credo musulmán, que se estableció allí precisamente buscando controlar los oasis de la cuenca del Tarim.
China y Europa son los dos grandes protagonistas de la Ruta, aunque existen regiones intermedias de vital importancia.
Se ha publicado un libro muy interesante de Peter Frankopan, El corazón del mundo (las primeras ediciones en español recibieron el nombre de Las rutas de la seda), en el cual el historiador británico sostiene que europeos y asiáticos han subestimado la importancia que Asia Central ha tenido en la construcción de la historia mundial. Los países terminados ‘-stan’, incluido Irán, han sido las bisagras que han unido el Mediterráneo con los mares orientales y también los nexos de las grandes estepas del norte con los reinos agrícolas del sur en el continente asiático. Por lo tanto, es un crisol cultural que enlaza diferentes regiones del mundo. Y es curioso que muchas personas asocien ciudades como Samarcanda o Bujará con la Ruta de la Seda, pero luego apenas conozcan su historia. Creo que su historia merece la pena ser rescatada para comprender el gran relato de la humanidad.
Igual de desconocida, quizá, es la vertiente marítima de la Ruta de la Seda.
En el imaginario colectivo, la Ruta de la Seda pervive como una evocadora imagen de camellos atravesando el desierto. Las historias de Marco Polo, en cierto modo, refuerzan esta imagen, aunque en sus descripciones también menciona las islas del Sudeste Asiático. La ruta marítima transportó un mayor volumen de mercancías, y las especias, un producto muy valorado en Europa, solo llegaban al continente a través de los océanos. La gente se sorprende al descubrir que barcos mercantes romanos ya navegaban el mar Rojo en su trayecto a la India, pasando por Egipto. De hecho, la sorpresa es mayor cuando se muestran las pruebas que certifican la existencia de asentamientos romanos en el sur de la India. En época del califato, los marineros árabes se adueñaron del comercio en el Océano índico, llegaron a establecerse en las costas chinas, como nos revela las fuentes literarias. La flexibilidad de sus barcos, construidos con tablones de madera atados con cuerdas, les permitió arribar a puertos muy lejanos. Más tarde, a finales del siglo XIV y principios del siglo XV, el almirante Zheng He y su flota del tesoro surcaron el océano Índico en enormes juncos hasta toparse con los puertos de África Oriental. Las expediciones, además de ser espectaculares, tenían una gran capacidad de proyectar poder más allá del Mar Meridional de la China. Imaginamos a los navegantes portugueses y españoles cruzando los mares en historias fascinantes, pero les antecedieron marineros que protagonizaron gestas increíbles en otros puntos del mapa.
Hay un debate abierto sobre la posibilidad de que el Imperio romano y el chino hubieran tomado contacto de manera oficial. ¿Cómo lo ve?
Dedico todo un capítulo a mostrar cómo cada uno sospecha de la existencia del otro y cómo se buscan, pues se imaginan como imperios especulares, ambos civilizados. Sus embajadas nunca llegaron a encontrarse, ya que a los partos no les interesaba que se encontraran. Según las fuentes de la época, obtenían grandes beneficios haciendo de intermediarios mercantiles entre los dos grandes imperios. Las fuentes chinas, por otro lado, revelan que, a mediados del siglo II d.C., llegaron a la corte unos romanos que afirmaban ser embajadores que representaban al Imperio. Los chinos sospechaban que estos individuos no eran diplomáticos, sino que eran mercaderes que buscaban recibir un trato especial en China. Podemos cotejarlo con las fuentes romanas, que en ningún momento mencionan el envío de embajadas al Imperio chino. Desde luego, si alguna embajada hubiera llegado a contactar con el gobierno imperial de China, las fuentes habrían registrado este logro. Otra cuestión es que los romanos pudieran haber llegado a las costas chinas, algo que probablemente ocurrió. Sin embargo, un encuentro oficial entre los dos imperios no se produjo hasta la época bizantina en el siglo VII.
Pasaron los siglos y los mongoles se hacen los dueños y señores de las estepas; sus territorios van desde la India hasta Europa oriental, un panorama que contrasta con lo anteriormente descrito. ¿Cómo afectó esta nueva dinámica a la realidad de la Ruta de la Seda?
Es fascinante estudiar a los mongoles porque, a su paso, generaron una gran destrucción, hasta el punto de que, cien años después de haber arrasado la ciudad de Bujara y Samarcanda, las fuentes revelan que siguen medio destruidas. Sin embargo, esta destrucción enorme contrasta con la dedicación y el gran valor que concedían al comercio. Como pueblo de las estepas, entendían a la perfección la importancia del flujo de bienes para mantener una economía próspera. Los mongoles no solo protegieron los caminos, sino que también crearon infraestructuras, como paradas de posta, que facilitaron enormemente la circulación de los mercaderes. Los mongoles construyeron un imperio descomunal, que comprendía desde China hasta Mesopotamia y que aguantó un par de generaciones antes de comenzar a descomponerse. Por primera vez en la historia de la Ruta, un único actor político gestionó los caminos con un acervo jurídico uniforme y un sistema monetario unificado que permitió una transacción más fluida de los productos. Sin duda, la Pax Mongolica marcó una edad de oro para la Ruta de la Seda.
¿Por qué se abandonó la Ruta de la Seda?
Es prudente afirmar que su declive tuvo causas multicasuales. Dada su importancia durante siglos, resulta ingenuo pensar que la Ruta de la Seda desapareció de la noche a la mañana por una única razón. Por un lado, los navegantes portugueses y españoles, seguidos por los holandeses y británicos, descubrieron rutas marítimas alternativas más rápidas y rentables que las terrestres para el transporte de mercancías. Por otro lado, en Oriente Medio y Asia Central se produjeron movimientos políticos de gran envergadura con la sustitución del Imperio mongol por el otomano y el persa safávida en el control de las rutas comerciales en el siglo XV. Además, estos dos imperios eran archienemigos, entre otras razones, porque uno era sunita y el otro chiita. Sus disputas religiosas provocaron conflictos hasta el siglo XVIII. Estambul se convirtió en el principal enemigo de los imperios y reinos cristianos europeos, dificultando el acceso a los puertos del Mediterráneo oriental. Todo el Mare Nostrum se volvió un lugar inseguro por el asedio constante de piratas bereberes. Como se puede comprobar, una serie de factores provocó que el transporte por la Ruta de la Seda se volviera caro y poco rentable.
¿Qué lecciones se pueden extraer de la Ruta de la Seda aplicables a nuestra globalización?
Podemos empezar por extraer algunas lecciones de carácter económico: dos mil años después, China sigue fabricando productos, que Europa continúa comprando, aunque ahora ni siquiera son de lujo. La lucha por controlar las rutas comerciales no ha dejado de generar conflictos entre países y actores no estatales. En la actualidad, Donald Trump exige para Estados Unidos el control del Canal de Panamá, mientras que los Hutíes y los piratas somalíes atacan embarcaciones en el mar Rojo. Sin embargo, me gustaría destacar un aspecto entrañable y positivo de la globalización actual, y es que Oriente y Occidente se han buscado desde tiempos del Imperio romano y continúan haciéndolo. Los occidentales viajan a la India en busca de bienestar espiritual o a China a conocer su fascinante cultura. Del mismo modo, el turismo de chinos, japoneses e indios en Europa está en su momento álgido; ellos también desean conocernos y les fascina el mundo cultural que nos rodea.



