Postales desde el sur global
¿Es posible hablar de literatura del sur global? El escritor, periodista, viajero y buscador de sentidos, Bernardo Gutiérrez, repasa desde Brasil algunos libros que nos muestran lo que arde más allá de nuestro confort occidental.

Detalle de la ilustración de Hallina Beltrâo publicada en la revista Librújula 61
Texto: Bernardo Gutiérrez Ilustración: Hallina Beltrao
«Hablemos en septiembre». Las tres palabras parecían reverberar dentro de un papel arrugado. El subcomandante Marcos me miró con un resplandor efímero, bajo su pasamontañas. Era su forma de sonreír. Durante dos días, mantuve el papelote en el fondo del bolsillo con la caligrafía de Marcos. A veces, apretándolo dentro de mi puño, sentía la tranquilidad que proporcionan las contraseñas secretas. Pensaba que llegaría a entrevistarle. Tal vez, en septiembre. Afuera de mi cuerpo llovía zapatismo. Encapuchados, indígenas, intelectuales y activistas debatían sobre La Otra, la campaña lanzada por el subcomandante Marcos para romper de la política representativa. Corría agosto de 2005. Me habían autorizado a estar allí, en la comunidad zapatista Dolores Hidalgo, en las montañas de Chiapas. Llegué en la parte de atrás de una rielera, rodeado de gallinas e indígenas txotiles.
Veinte años después de aquel encuentro, mi memoria repesca lo que sobró de tanto olvido. Recuerdo un cielo de un azul metálico. Cuando la noche caía, la banda Marimba Rebelde incitaba a bailar entre barro y olor a frijoles. Tengo que leer los reportajes de la época para rememorar la Radio Insurgente que emitía desde algún lugar secreto de la selva Lacandona. Ay, aquellas rancheras de Los Leones de la Selva: «Los transgénicos producen inquietud y desconfianza. Multinacionales, no nos engatusen con proyectos criminales».
Veinte años después de aquel papel arrugado que acabé perdiendo, leo En la montaña (Anagrama, 2024), del mexicano Diego Enrique Osorno, premio Anagrama de Crónica / Fundación Giangiacomo Feltrinelli, publicado a finales de 2024. Osorno relata los cincuenta días de travesía de La Montaña, el velero que el movimiento zapatista puso rumbo a Europa en mayo de 2021. Era un viaje de Colón inverso, todo un movimiento narrativo. Osorno aprovecha la travesía en un velero lleno de macetas con plantas (perejil, cilantro, laurel, epazote…) para contar treinta años de zapatismo. Escribe sobre el gran angular de las comunidades indígenas que entienden que el mundo es amplio y por eso incluyen al otro. «Bajo el pasamontañas, están ustedes», solía decir Marcos. El escritor mezcla ideas propias con máximas zapatistas: «El zapatismo es movimiento improbable, oscilación real de una montaña en alta mar», «otro fin del mundo es posible», «¿ESCUCHARON? Es el sonido de su mundo derrumbándose». Y rescata las palabras meditabundas de Marcos bajo su pasamontañas: «Muchas madrugadas me encontré a mí mismo tratando de digerir las historias que me contaban (los indígenas), los mundos que dibujaban con silencios, manos y miradas, su insistencia en señalar algo más allá. ¿Era un sueño el mundo ese, tan otro, tan lejano, tan ajeno? A veces pensé que se habían adelantado, que las palabras que nos guiaron y guían venían de tiempos para los que no había aún calendarios, perdidos como estaban en geografías imprecisas: siempre el sur digno omnipresente en todos los puntos cardinales». El sur digno. En la montaña insiste en el sur. En el giro zapatista. «Aquí todo cambia de sentido: norte será el sur y sur será el oeste de una nada, pueblo convulsionado, heredero de una pesadilla imperial».
Recordar el papelajo garabateado por Marcos y aquellos tiempos de internacionalismo altermundista me revela súbitamente que los puentes empáticos norte-sur se rompieron. Casi todos. Europa boxea frente al espejo. Ni siquiera España consigue entenderse con Hispanoamérica usando la misma lengua. ¿Cuándo se resquebrajó el mapamundi? ¿Por qué se desimantaron las brújulas?
Norte, sur. «Yo quiero colocar a una persona hablando con una sirena sin que eso sea llamado mito o realismo mágico». La frase es de la cineasta y artista mozambiqueña Yara Costa. Me la dijo en Paraty, una ciudad de arquitectura colonial del sur de Río de Janeiro. Ella participaba en Territorio de Saberes, un encuentro diseñado para que la ciencia y el conocimiento ancestral dialogasen. «Hemos dejado de estar en el gueto. Las discusiones están ahora en el palco principal. Es una discusión sobre cómo llegamos hasta aquí, cómo se establecieron las dinámicas de poder, de dependencia, de hegemonía. No tiene tanto que ver con dónde estás, como con el pensamiento y la mirada. ¿Miras para dónde y de qué forma?», afirmó Yara en algún momento de mi entrevista.
Unas semanas después, entrevistando al escritor colombiano Juan Cárdenas durante la Festa Literaria Internacional de Paraty (FLIP), el sur emergió de nuevo. «¿Qué pasa cuando somos los tropicales los que empezamos a entender la tropicalidad como otra cosa, como un concepto, como una manera de estar en el mundo, como una manera de obtener placer y felicidad de la vida, de celebrar la vida, de generar pensamiento a partir de estar en el mundo?», se preguntaba Cárdenas. El escritor, más cerca de la Verdad Tropical (Marea, 2020) de Caetano Veloso que de los Tristes Trópicos del antropólogo Claude Levy-Strauss, enarbolaba la idea de lo «abigarrado» como algo intrínseco al trópico. Abigarrado, que no sincrético. Algo así como manchas, cosas o colores apelotonados, solapados, diluidos. Lo abigarrado, remezclando sus palabras, podría ser «una ruptura también con unos imaginarios de civilización, de pulcritud, de raza, de orden y progreso».
En novelas como El diablo de provincias (Periférica, 2017) o en Peregrino transparente (Periférica, 2023), Cárdenas hace deambular a sus personajes por el interior de Colombia, sobre los posos violentos de su pasado. En su prosa, la naturaleza es un ser respirante. Se rebela contra las categorías colgadas sobre las especies y la vida de los trópicos. En El diablo de provincias la definición de monocultivo sirve de metáfora de la productividad del norte: «El monocultivo niega el tiempo, lo cancela. Para el monocultivo no hay historia, ni hombres, solo eternidad, o sea, la nada absoluta. El monocultivo es la voluntad de Dios en la tierra. Una tierra sin tierra». En Peregrino Transparente la descripción de «estar en Panamá» es un multiplicador de preguntas: «Estar en Panamá es atravesar un umbral. Es dar ese paso de baile fatal en el pivote de los hemisferios que giran al son macabro de la geopolítica, es pegar un brinco en reversa, al derecho y al revés, para obrar la bifurcación doble: el viajero cuadruplicado que mira en todas direcciones. No hay manera de estar en Panamá». No hay manera de estar en el norte y en el sur simultáneamente. El norte y el sur no son mera geografía. Son otra cosa. ¿Una forma de habitar la tierra? Tenemos que elegir, intuyo. Son formas de vida incompatibles. La occidental es, además, incompatible con la continuidad de la vida humana en la tierra.
Inevitablemente, 2024 me sabe a una relectura del mundo. «La realidad es como círculos», le dijo Jorge Luis Borges a la escritora  argentina Liliana Heker (lo cuenta en La trastienda de la Escritura, Alfaguara, 2019). El escritor Tomás González publicó Primero estaba el mar en 1983 para que yo lo leyera en la edición que Sexto Piso lanzó el año pasado. La novela narra la vida de J. y Elena, que recomienzan su vida en un rincón remoto en la costa pacífica de Colombia. J. descubre que le fascina el olor a manglar: «El (mar) de Inglaterra es inodoro e insípido, este huele un poco a podrido, muerte y vida, lugar donde se cruzan». Cavila sobre los olores: «Oscuro olor a manglar que a veces trae el viento. Olor a cangrejos muertos. Olor del humo que viene de la cocina, mezclado con el olor del café. Olor de las frituras de pescado a mediodía, frituras de plátano, vapores pesados del coco en el arroz». Describiendo un camión viejo en la playa, piensa en el norte: «Así reformamos en el trópico las grisuras que nos mandan de los países desarrollados de mierda». Poco a poco, J. va reafirmando su latitud: «Sí. Ningún pensamiento tiene la contundencia de comerse un mango maduro».
argentina Liliana Heker (lo cuenta en La trastienda de la Escritura, Alfaguara, 2019). El escritor Tomás González publicó Primero estaba el mar en 1983 para que yo lo leyera en la edición que Sexto Piso lanzó el año pasado. La novela narra la vida de J. y Elena, que recomienzan su vida en un rincón remoto en la costa pacífica de Colombia. J. descubre que le fascina el olor a manglar: «El (mar) de Inglaterra es inodoro e insípido, este huele un poco a podrido, muerte y vida, lugar donde se cruzan». Cavila sobre los olores: «Oscuro olor a manglar que a veces trae el viento. Olor a cangrejos muertos. Olor del humo que viene de la cocina, mezclado con el olor del café. Olor de las frituras de pescado a mediodía, frituras de plátano, vapores pesados del coco en el arroz». Describiendo un camión viejo en la playa, piensa en el norte: «Así reformamos en el trópico las grisuras que nos mandan de los países desarrollados de mierda». Poco a poco, J. va reafirmando su latitud: «Sí. Ningún pensamiento tiene la contundencia de comerse un mango maduro».
La estrella polar. ¿Dónde buscar la estrella polar o la cruz del Sur cuando nos enfrentamos a la coexistencia de una élite muy rica de un país asiático y de chinos sin papeles reducidos a la esclavitud en una tienda de alimentación del nordeste italiano? ¿O a la coexistencia de los hombres-topos en las alcantarillas de Nueva York y de un cortesano de Brunei?». El párrafo es del colectivo italiano de escritores Wu Ming. Durante décadas, Wu Ming se asomó al sur por las brechas del norte. No fueron los únicos. Hay sur en el norte. La parlanchina Munich es sur en Alemania. Cádiz es muy sur al lado de Bilbao. El norte global ha ido deglutiendo sures. Incorporó asimétricamente fragmentos, cuerpos, retazos e historias de ese espacio irregular que Carl Oglesby acuñó como «global south» en 1969 en una publicación sobre la Guerra de Vietnam.
El término pasó casi desapercibido hasta 2013. Mientras las calles de las ciudades de Brasil y de Turquía estallaron en unas revueltas contra la mercantilización de la vida, los académicos empezaron a usar el «sur global» para explicar aquel rumor que llegaba desde el otro lado del muro. Creció el áurea de las filosofías del sur y las epistemologías del sur. El arte del sur global acapara ya las grandes Bienales. ¿Llegó el momento de la literatura del sur global? ¿Tiene sentido empaquetar sensibilidades literarias tan dispares? El escritor y músico angoleño Kalef Epalanga, autor del mítico Los blancos también saben bailar (Temas de Hoy, 2020), defiende su uso. «El sur global es útil para reconocer las experiencias compartidas entre países con contextos históricos y económicos similares, para reflejar los desafíos post coloniales y para incentivar la solidaridad», declaró hace un par de años a Art Review.
Hay sur en el norte, decíamos. El origen vietnamita del estadounidense Ocean Vuong aflora en todos los poros de la novela En la tierra seremos fugazmente grandiosos (Anagrama, 2020). La carta que Perro Pequeño, un adolescente gay viciado en opiáceos, escribe a su madre analfabeta, es un torrente sureño: «Viajamos a través del tiempo con una trayectoria circular, y la distancia crece desde un epicentro para luego retornar, una vez deshecho el círculo». Mientras rememora la historia de su familia, que emigró a Estados Unidos tras la guerra del Vietnam, evoca «escenas de la guerra, mitologías de hombres mono, de cazadores de fantasmas de las colinas de Da Lat a quienes se les pagaba con jarras de vino de arroz y que viajaban por los pueblos con jaurías de perros salvajes y ensalmos escritos en hojas de palma para ahuyentar a los malos espíritus».
Hay sur en el norte, cierto. Pero mientras el norte se desangra en guerras, vamos descubriendo que también hay norte en el sur. Y un sur de sures, meridionalmente dramático. Al lado de La muerte de Vivek Oji (Consonni, 2022) de la nigeriana transgénero Akwaeke Emezi, la Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez tiene cierto aroma de comedido norte. Emulando a su admirado Gabo, Akwaeke dibuja las tribulaciones, persecución y muerte anunciada de Vivek, un adolescente de identidad sexual no binaria. Desde que era un bebé, Vivek usa un amuleto de la deidad hindú Ganés. Adora maquillarse. Usa vestidos. Se identifica como «él» y «ella. A veces, se presenta con una identidad femenina, Nnendi. Sufre palizas, intolerancia. Casi-muere, resucita. Antes de su muerte definitiva, Vivek abraza una circularidad espiralada: «Ya me da igual. Veo como las cosas funcionan ahora del lado de acá. Yo nací y morí. Voy a volver. Mira, en algún lugar, en el río del tiempo, ya estoy viva».
Ningún pensamiento tiene la contundencia de comerse un mango maduro. El sur era eso: la visceralidad del olor de la guanábana, la papaya o el mango. Un tropicalismo alegre y abigarrado, sufrido y resiliente, bregado en transiciones versátiles. El movimiento improbable de la 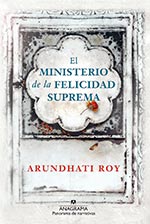 oscilación real de una montaña en alta mar. Los tambores secretos que los soldados del Reino Bailundo de Angola usan para paralizar a los invasores portugueses en la novela O rei dos batuques, de José Eduardo Agualusa (todavía sin traducción). La casa que Anjum, protagonista de El ministerio de la felicidad suprema, (Anagrama, 2024), la esperadísima novela de la india Arundhati Roy, construye en un cementerio, «un espectro devastado, salvaje, alejado de todos los djinns e espíritus residentes». El sur era eso: Arjun robando electricidad del depósito de cadáveres y la vida brotando denodadamente sobre la tierra muerta.
oscilación real de una montaña en alta mar. Los tambores secretos que los soldados del Reino Bailundo de Angola usan para paralizar a los invasores portugueses en la novela O rei dos batuques, de José Eduardo Agualusa (todavía sin traducción). La casa que Anjum, protagonista de El ministerio de la felicidad suprema, (Anagrama, 2024), la esperadísima novela de la india Arundhati Roy, construye en un cementerio, «un espectro devastado, salvaje, alejado de todos los djinns e espíritus residentes». El sur era eso: Arjun robando electricidad del depósito de cadáveres y la vida brotando denodadamente sobre la tierra muerta.
Existe un sur del sur, decíamos. Y sótanos innombrables bajo los escombros más meridionales. Quiero estar despierto cuando muera (Blackie Book, 2024), la descarnada crónica de los primeros días de genocidio en Palestina escrita por Atef Abu Saif, ex ministro de cultura de la Autoridad Nacional Palestina, es una bomba de dolores. Cada párrafo es un gancho al estómago. Atef narra cómo los niños de la Franja de Gaza escriben sus nombres en su piel para que sus familias encuentren sus cadáveres si mueren. Los edificios caen «como columnas de humo». En las calles, «niños confundidos, hombres enfadados, mujeres cansadas». Ovejas y cabras hambrientas deambulan por la ciudad. Zumbidos de drones. Explosiones. Cadáveres por doquier. Leí emocionado cómo Atef recompone la geografía de callejones de Jabalia, su barrio natal, después de que fuera arrasado por el ejército israelí: «Conozco su laberinto de calles angostas como la palma de mi mano. Puedo navegar a través de ellos con los ojos cerrados. Conozco cada detalle, cada escalón, cada edificio. Cuando esta guerra termine no reconoceré mi barrio. Con tanto escombro, los límites que separaban un callejón del otro habrán desaparecido. Por un segundo, mientras recuperaba mi respiración en medio de los rescates, me permití a mí mismo redibujar el mapa de esos callejones en mi mente, para trazar la silueta de mi harra (mi barrio) de memoria. Pronto todo lo que quedará de ellos es lo que podamos guardar en nuestros recuerdos, por eso necesito empezar a fraguarlos ahora». Sobrevivir para contarlo. Vivir para contarla.
Para escribir este texto había planeado intercalar escenas de mis viajes por geografías definitivamente no reducibles a la etiqueta sur global. Mi cuerpo atravesando fronteras, líneas imaginarias. Yo mismo en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, sentado en unas escaleritas en el río Amazonas, escuchando historias de la guerrilla de las FARC, de ciertas comunidades de judíos ortodoxos que viven en medio de la selva y de los indígenas no contactados del río Javari. Yo, esperando durante horas un autobús-que-no-llegaba para salir de Bourj Hammoud, el barrio Armenio de Beirut. Caminando a tientas en el templo de las ratas sagradas de Bikaner, en el Rajastán indio, buscando un reportaje que nadie me compró jamás por puro pudor occidental. ¿Habría tenido sentido solapar estas escenas? ¿No sería un conjunto de clichés sobre el sur (global)? ¿No servirían también historias-con-vocación de sur vividas en latitudes nórdicas?
Prefiero acabar este texto con un esbozo de círculo, con un guiño al norte. Siempre ha existido una sociabilidad del sur, escribía Amador Fernández-Savater en un artículo de 2017. Una sociabilidad difusa, capaz de rebelarse si se siente amenazada. Una dinámica informal. Vínculos que son como una huella de la existencia colectiva. La sociabilidad del sur como impulso vital. Un querer vivir afirmando un tipo de lazos, una cierta idea de felicidad y del estar juntos, un conjunto de saberes para reproducir esas formas de vida. Amador incluía al sur de Europa en ese sur.
Este texto acaba con un juego inclusivo. Continúa contigo, lector. Ingredientes del juego: la definición que el subcomandante Marcos hizo de sí mismo. Instrucciones: cambiar la palabra Marcos por «el sur». «Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, chicano en San Ysidro, anarquista en España, palestino en Israel, el hombre que encaró a una columna de tanques, en Tiananmen, indígena en las calles de San Cristóbal, judío en Alemania…». Debajo del pasamontañas, están ustedes, y un sur digno omnipresente en todos los puntos cardinales.




