La buena «Malaventura» de Fernando Navarro

Texto: Antonio ITURBE Foto: Eva MANZANO/Impedimenta
Fernando Navarro es un guionista con dos nominaciones al Goya, colaboraciones con directores como Álex de la Iglesia, Paco Plaza o Jonás Trueba, y autor del guion de uno de los éxitos de Netflix el año pasado: Bajocero. Pero los dedos le pedían otra música más flamenca. A diferencia de otras incursiones en la narrativa de colegas suyos que hemos visto en los últimos tiempos, con historias de esas a las que se les añade el latiguillo de “trepidantes”, su debut literario con Malaventura (Impedimenta) tiene voluntad de parar el tiempo narrativo, de avanzar despacio, incluso de no avanzar y simplemente hacer que los personajes se detengan a contemplar la extensión de su desamparo. Nos lleva a una Andalucía borrosa de pequeñas poblaciones donde las calles están hechas de un fango negro que parece miel oscura y se tira de navaja con la facilidad con que ladran los perros: salteadores de malos caminos, padres que enseñan a sus hijos fandangos, adivinas que ven el futuro pero no lo cuentan, maldiciones que caen a peso, historias de amores apasionados condenados a la tragedia… Un universo mítico de perdedores que no ponen ningún ahínco en ser rescatados.
Fernando Navarro tiene una barba desordenada, de hípster retirado. Tiene una agenda apretada, de guionista solicitado, pero, a pesar de la prisa, habla diligente pero sin apresurarse, con el acento granaíno de cualquiera de sus personajes que hubiera tenido estudios. Es de poca digresión y batallita, moldeado por su propio oficio a contar lo que hay que contar.
¿En Malaventura, qué nos querías contar con ese trenzado de historias?
Un paisaje. Y cómo un paisaje puede llevar a un estado de ánimo.
¿Dirías que es un paisaje mítico?
Mezcla de mítico y real, sobre todo la parte del Cabo de Gata y el Levante granadino. El paisaje real inspira un paisaje mítico de donde surgen los personajes. Un paisaje duro, de gente que vive en cuevas, que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Y todo eso mezclado con la idea del desamparo, de la infancia perdida, esa sensación de que todo va a ir mal dado. Ese desierto mítico es mi tierra, esa tierra roja tan americana. En Guadix hay una Badland como la de Estados Unidos.
Eres de Granada pero vives en Madrid. ¿Has necesitado la distancia para poder sentarte a escribir sobre tu territorio?
Es posible que ese territorio del libro sea fruto del recuerdo o de la idealización. Tal vez, si estás todos los días viendo eso, ya no lo ves como exótico o folclórico. Puede ser. Todos tenemos el síndrome del farsante: yo soy sureño y he escrito un libro sureño, pero si fuera un verdadero sureño viviría allí, como otros escritores.
¿De dónde sale ese ritmillo que tiene tu prosa?
Yo soy un batería frustrado y al escribir pensaba en la rítmica, en el taconeo. Cuando escribía trataba de pensar en ese compás. Que el ritmo fuera muy preciso. Mi manera de escribir está sacada de los músicos que admiro, como Randy Newman o Vainica Doble.
A tus personajes no les va nada bien, pero parecen aceptar sus desastres. ¿Fatalismo?
Sí que hay algo de fatalismo. No me gusta la palabra destino porque se ha maleado mucho por culpa del cine malo y la literatura barata, pero algo de eso hay. Es esa malaventura del título, cuando van mal dadas poco puedes retorcerte contra eso. La redención del héroe me parece un tópico cinematográfico.
Aparece una adivina que, incluso sabiendo lo trágico que es el destino, lo acepta sin siquiera tratar de cambiarlo.
Yo creo mucho en la magia, la nigromancia, el ocultismo y estas cosas, no sé si creo de manera religiosa o literaria, pero creo que la realidad tiene muchas capas. Eso me interesa de manera literaria y también vital. Sí que creo en la intuición, en las señales. Primero el libro era más realista, pero los elementos sobrenaturales fueron infiltrándose en la reescritura y abriéndose paso.
La muerte también tiene una presencia fuerte en estas historias. Incluso le salen al paso unos niños, que despiden a un compañero de clase enterrado.
Los niños no entienden mucho la muerte y se la toman con naturalidad. Esos niños que intentan dialogar con los muertos aceptan la muerte de una manera más natural o incluso más amoral que los adultos, sin juicios, con una pureza inocente.
¿Hay algo de fantasmagoría en estas páginas?
Me gusta pensar que es un libro de fantasmas. Me ha encantado que tuvieran Malaventura en una librería como Gigamesh, que visito siempre que vengo a Barcelona porque me siento cerca de esa literatura. Esa idea de convertir el Sur en un gótico sureño con un cierto aire fantasmal era una idea que me obsesionaba y estar en las estanterías de literatura fantástica era una ambición. Yo admiro a Stephen King, su libro Mientras escribo es maravilloso. Me gusta porque odia los adverbios, tiene una escritura rápida, fluida, es muy imaginativo y no le tiene miedo a nada. Como es muy prolífico algunas novelas se pueden leer menos, pero legitima el género. A mí Mary Shelley me parece una escritora de la hostia.
También hay bandoleros y delincuentes, pero aquí no tienen código ninguno; son bastante despiadados.
Porque hay una idea del código que es una romantización de la Mafia. En el western, en un mundo donde todo era salvaje, ellos crean los códigos: el sheriff, los indios… A mí me interesa más el spaguetti western que el western porque me interesa más la deformación europea, a veces cínica y estéticamente desatada, de los mitos americanos. El spaguetti western te dice que no hay sheriff bueno y forajidos malos sino que todos somos una panda de desalmados. El libro quería retratar esa extrema idea de los guionistas de El bueno, el feo y el malo; al final no está claro cuál es cuál. Lee Van Cleef es el malo, pero acabas empatizando con él porque se humaniza, quiere el oro igual que los otros. Es esa ambigüedad moral de Jim Thompson.
Quizá la diferencia es que Thompson no tiene ternura hacia los personajes, y en Malaventura sí.
Las historias del libro no son cínicas. Hay un cierto humor mezclado con ternura, que es algo que podemos aportar los europeos. Bud Spencer y Terence Hill son gente sucia y ladrona que te acaba cayendo bien, pero no por la fascinación fría del mal, como sucede con Aníbal Lecter, sino porque piensas que tú podrías haber acabado como ellos.
Eso que has dicho en alguna ocasión de que “no diferencio entre alta y baja cultura, no diferencio entre Bud Spencer y Kurosawa” ¿es para provocar a los intelectuales?
Yo creo que no es una boutade. Mi generación se crio con el VHS y la tele pública emitiendo películas a diestro y siniestro, en esa época en España con esa ansia de cultura en que todo valía. Para mí era natural ver una peli de Los Siete Samuráis y al día siguiente Le llamaban Trinidad de Bud Spencer y Terence Hill. A mí me gustan los Ilegales igual que Philip Glass. Ahora se diferencia más, lo que es indie de lo que no es, lo que tienes que ver de lo que no, incluso con ese algoritmo de Netflix que te guía, pero entonces emitían las películas y te ponían un gran clásico del cine y a continuación una de Lucio Fulci, que se supone que es mala, y a mí las dos me parecían igual de buenas.
Últimamente los guionistas estáis llamando con fuerza a la puerta de la narrativa literaria. ¿Tras muchos años de estar calladitos e invisibles habéis decidido reclamar vuestro sitio?
Yo hago la guerra por mi lado. Yo me siento sobre todo guionista de cine y, si daba el salto, tenía que ser con un perfil más literario que cinematográfico. En una editorial literaria, con un libro sin trama. Me siento cercano a guionistas que siempre han escrito, como Elmore Leonard, Richard Matheson… lo único que yo he tardado mucho en ponerme, aunque es algo que estaba dentro de mí, ha sido algo natural.
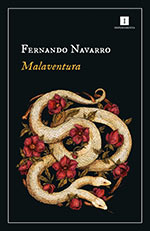 Malaventura no es el libro clásico de guionista: trama potente, ritmo trepidante…
Malaventura no es el libro clásico de guionista: trama potente, ritmo trepidante…
Quería hacer algo casi expresionista, donde la atmósfera, los paisajes o los personajes son más importantes que la trama. Es verdad que este es un libro que no se parece a los guiones, aunque sea una prolongación, porque a mí en un guion lo que me interesa, más que la historia narrativa en sí, son los colores que rodean una historia. Me gustan los escritores de Pulp o novela barata, que ya ves que algunas veces han escrito libros más literarios y otras, no; y el material se ha legitimado solo. Yo estaba intentando parecerme a esos escritores, seguramente sin éxito.
Te he oído decir que no crees en la inspiración, sino en el trabajo de oficina…
Yo escribo como un oficinista.
Pero esos golpes íntimos que chorrean poesía y cante jondo no parecen salir de los dedos de un oficinista…
De un oficinista igual no, pero del oficio sí. Yo no diseñé mucho los personajes a priori, pero sí se ha sometido todo a un tipo de reescritura donde manda más el oficio que el impulso. No escribo por la noche, no llevo una libreta de notas… siempre era sentarme con un horario muy concreto: en lugar de mi despacho, donde escribo los guiones, en la mesa del salón; en lugar de con música de Spotify, con música de vinilos.
Pero entonces sí había cierto ritual.
Pero con unas pautas determinadas, como en una oficina, aunque sea de otra oficina. Es verdad que yo voy escribiendo y voy tirando y eso sí puede ser intuitivo, pero la manera es ponerme todos los días como en un taller. Pensé que en el libro iba a ser más libre pero al final no me sale serlo, yo soy muy sueco. Yo soy un oficinista, no un artista.
En algo si soléis coincidir los guionistas: sois desmitificadores de esa idea romántica del escritor frente a un fuego convocando a las musas.
Como guionista, lo primero que aprendes, a bofetadas, es que tú no eres autor de nada, que cualquier idea de control que quieras tener sobre tu trabajo es inútil. Es que el cine es una cosa colectiva, tú no existes, te disuelves en el trabajo del otro. Acabo de ver una película en la que he trabajado con Jaume Balagueró y he visto virtudes en la música o en la actriz que completan la película y no me pertenecen.
En una industria con tanta proyección de imagen, ¿el guionista no resulta demasiado invisible?
Es verdad que es un oficio maltratado, que eres el último mono. Yo he sufrido el abuso de los productores en el sentido de que te ponen en tu sitio con esa presión del “¡venga, termina ya!”, esa sensación de que tienes que ponerte las pilas porque implica a mucha gente que va detrás y tú no te puedes parar. Y tú abusas de ti mismo, de terminar como sea, con mucho estrés, y enseguida se te bajan los humos y el glamour. Lo que tú escribes se va a acabar transformando y esos procesos de transformación generan escritores humildes. De alguna manera, te domestican.



