Damasco, 1860: el preludio de Oriente
En el día que Donald Trump levanta las sanciones a Siria, analizamos con el profesor de Historia Moderna de Oriente Medio de la Universidad de Oxford, Eugene Rogan, uno de los trágicos sucesos que marcaron la historia del Levante Mediterráneo y que constituye el tema de su nuevo libro «Los sucesos de Damasco: la matanza de 1860 y la formación del Oriente Medio Moderno» (Crítica).

Texto: David Valiente Foto: Wikipedia
1860 se convirtió en un año clave para la historia del Próximo Oriente después de que la comunidad cristiana de Damasco fuera masacrada durante nueve días del mes de junio por sus vecinos musulmanes. Se produjeron más de una semana de matanzas, torturas, violaciones, destrucción y saqueos que narra de manera magistral el historiador y profesor de Historia Moderna de Oriente Medio de la Universidad de Oxford, Eugene Rogan, en Los sucesos de Damasco: la matanza de 1860 y la formación del Oriente Medio Moderno (Crítica).
El autor de La caída de los otomanos y de Los árabes empezó a interesarse por este hecho histórico mientras escribía su tesis doctoral a finales de los años ochenta. En la biblioteca del Archivo Nacional de Estados Unidos descubrió una parte de la correspondencia sin catalogar del primer vicecónsul estadounidense en Damasco, Mijail Mishaqa, un cristiano libanés y hombre con aspiraciones renacentistas que cultivó disciplinas tan dispares como la medicina y la historia, de hecho, se le considera el primer historiador moderno de la Siria otomana.
Con los escritos de Mishaqa y una pila de fuentes más, Eugene Rogan, de visita en Madrid, ofrece a este medio algunas pinceladas de sus investigaciones, desarrolladas en el libro y en una conferencia— disponible en YouTube— que impartió en la Fundación Ramón Areces.
Es habitual que los historiadores reduzcan la génesis de este conflicto a una simple lucha sectaria. Sin embargo, usted demuestra que este tipo de lecturas son insuficientes para analizar lo que sucedió. ¿Cuáles diría que son los factores más relevantes para entender la masacre de 1860?
Los musulmanes se encontraban en lo más alto de la pirámide social damascena en el siglo XIX. Por supuesto, se respetaba a las comunidades cristianas y judías, y sus miembros se sentían protegidos, aunque se les consideraba ciudadanos de segunda. Pero esta situación mutó treinta años antes de la masacre, una serie de cambios profundos a nivel comercial afectaron el tejido social de la ciudad. Damasco se caracterizaba por ser un puerto dentro del desierto, un lugar de tránsito obligatorio para las caravanas de camellos que partían de Bagdad y tenían como destino la Meca, entre otros lugares. Los productos procedentes de Oriente eran mucho más caros en comparación con los productos europeos que empezaban a entrar por Beirut e inundaban el mercado damasceno. Los artesanos locales se pusieron en alerta al ver su riqueza disminuir; sus mercancías no podían competir con las que procedían de Reino Unido, Italia o España. ¿Quiénes salieron beneficiados de esta nueva situación comercial? Los cristianos que ejercían de agentes de las compañías europeas y vieron engrosar sus arcas personales.
¿Y a nivel político? ¿Hubo alguna causa concreta?
Los consulados siguieron el ejemplo de las compañías comerciales europeas y también buscaron estrechar lazos diplomáticos dentro de la ciudad. En la década de los treinta, los rusos, los británicos y los griegos habían abierto delegaciones y puesto en marcha misiones. Y, al igual que las entidades comerciales, buscaron intermediarios dentro de la ciudadanía. Estos diplomáticos, mayormente cristianos y judíos, estaban al servicio de los europeos y contaban con la protección especial estipulada en los tratados extraterritoriales, por lo que no estaban sujetos a la ley otomana ni pagaban impuestos a la Sublime Puerta. La mayoría de estas misiones las integraban cristianos que, además de acumular riquezas, también gozaban de amplios privilegios. Por otro lado, entre la década de los treinta y los cincuenta del siglo XIX, el Gobierno otomano emprendió una serie de reformas con la intención de fortalecer el Estado frente a los desafíos futuros, sobre todo las posibles injerencias europeas que se pudieran producir dentro del imperio. Querían demostrar que las comunidades no musulmanas también se encontraban bajo la protección del sultán y no requerían del respaldo de terceros. Por eso, la reforma estableció que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley. Esta medida causó mucho revuelo porque lo consideraban una agresión al acervo islámico que establecía la jerarquización social y la preeminencia de los musulmanes dentro de ella. Los nobles musulmanes de Damasco se sintieron traicionados por el sultán, generando una crisis profunda y la sensación de que los cristianos eran una amenaza existencial.
Unos meses antes de que el caos se desatara en Damasco, la comunidad drusa y cristiana de Monte Líbano se enfrentaron brutalmente. ¿Fue un preludio de lo que sucedió después?
En gran medida, ya se tiene constancia de que, en este escenario bélico, los musulmanes veían a sus vecinos cristianos como una amenaza existencial. Fue en este contexto donde los sectores musulmanes descubrieron que la solución del problema pasaba por conquistar el territorio y exterminar a los cristianos. Por lo tanto, se podría decir que sí hubo cierta influencia entre el caos posterior de Damasco.
¿Parece señalar que ocurrió un genocidio…?
No lo calificaría de esa manera, pero por algunas características estuvo cerca de serlo. Los sucesos de Damasco tienen relevancia en nuestros tiempos modernos: una concatenación de crisis condujo a un estado de tensión y la mayoría de los ciudadanos percibía a una minoría como una amenaza. Los sucesos de Camboya, Serbia o Ruanda son de similar naturaleza, y lo son en Myanmar, Sudán o Gaza. Por lo tanto, lo acontecido en Damasco en 1860 no es un hecho aislado de un contexto territorial y temporal determinado, sino que la violencia de esos días apela a nuestra realidad.
Sin duda, uno de los personajes más fascinantes es Abd al-Qudir. Los musulmanes esperaron de él que se uniera a su causa; sin embargo, él prefirió defender la vida de los cristianos. ¿Por qué tomó esta decisión?
Estoy de acuerdo; es uno de los personajes más interesantes, especialmente porque ha dejado testimonio de sus motivaciones. Cuando comienza la crisis de Damasco, Al-Qadir se encontraba exiliado en Siria. Sabía perfectamente que la violencia contra la comunidad cristiana sería empleada por las potencias europeas para tratar de interferir en territorio otomano como unos años antes habían hecho en la región argelina, de donde él se marchó al exilio. Al-Qadir no deseaba que se repitiera ese escenario. También hay un motivo ético: Al-Qadir, al ser musulmán, entendía que esa explosividad violenta contra los cristianos iba en contra de los preceptos de su religión. Los historiadores tenemos discursos suyos dirigidos a la turba para decirles que, entre sus deberes como musulmanes, estaba el deber de proteger a las minorías.
Supongo que se pondría a una parte de la comunidad musulmana en contra…
Su personalidad era compleja. Nadie puede cuestionar sus acciones heroicas como tampoco su búsqueda de la autopromoción. Su afán por proteger a los cristianos le valió la admiración y el reconocimiento de gran parte de los líderes europeos: viajó por el Viejo Continente y, lugar que visitaba, lo recibían como a un héroe, incluso fue condecorado con medallas. Los notables de Damasco, desconfiados, llegaron a pensar que realizó un acto promocional por Europa para llevar a cabo, en aquel entonces era un rumor, la creación de un reino en Siria donde sería el rey de una especie de Estado títere, que hiciera las veces de una avanzadilla de los imperios europeos en el Próximo Oriente. Los rumores estaban en lo cierto, ese plan existió, aunque nunca se llevó a cabo.
Sucedió que una vez controlada la situación, el Gobierno central juzgó a los culpables y trató de reparar los bienes robados a los supervivientes de la masacre. ¿De verdad se buscó hacer justicia?
No tengo tan claro que a los otomanos los incentivara el deseo de justicia. Su mayor preocupación fue restaurar el Estado de derecho en la capital de una de sus principales provincias y evitar la intervención europea. Asimismo, la Sublime Puerta también quería que los cristianos recuperaran sus hogares lo antes posible porque desempeñaban un papel económico importante dentro de la ciudad; resultaba apremiante mostrarles al 85% de los supervivientes que huyeron a Beirut que en Damasco aún había un futuro para su comunidad. Por ello, el Gobierno central puso todo su empeño en crear las condiciones óptimas que permitieran a los cristianos refugiados regresar a una ciudad donde se sintieran seguros y pudieran continuar con sus vidas.
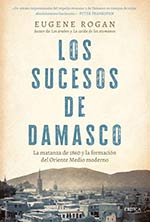 Tras el fin de las matanzas también hubo reformas sustanciales en ámbitos tan señalados como el urbanístico y el sistema educativo, entre otros. ¿Este ímpetu reformador tuvo algo que ver en la futura explosión cultural árabe conocida como la nahda?
Tras el fin de las matanzas también hubo reformas sustanciales en ámbitos tan señalados como el urbanístico y el sistema educativo, entre otros. ¿Este ímpetu reformador tuvo algo que ver en la futura explosión cultural árabe conocida como la nahda?
Sí, hay un vínculo y es la inversión que el Gobierno realizó en educación. En este sentido, la influencia europea no fue del todo negativa, porque, principalmente, los italianos y los franceses, introdujeron, a través de las comunidades cristianas, innovaciones técnicas importantes, como la imprenta, que impulsaron la motivación de la población local a realizar diccionarios, enciclopedias, colecciones literarias… Estas compilaciones ayudaron a componer una identidad propia vinculada a lo árabe, comenzando, de este modo, a despegar la nahda. Desde el momento en que el gobierno otomano invirtió en la construcción de infraestructuras educativas modernas se desarrolló una comunidad intelectual sólida entre los jóvenes musulmanes; surgieron figuras literarias sobresalientes, formadas en esas escuelas, que contribuyeron al desarrollo del renacimiento cultural árabe.
Me gustaría que se quitara la máscara de historiador y por unos minutos se convirtiera en analista político para decirme qué cree que sucederá en Siria con el nuevo gobierno que desde el año pasado controla el país.
No es una pregunta fácil. El Gobierno actual de Siria lo componen aquellas milicias temidas por su vinculación a Al-Qaeda, grupo contra el que, hace algo más de veinte años, se inició la guerra contra el terrorismo. Sin embargo, estos nuevos líderes parecen haber tomado conciencia de la situación crítica que afronta Siria y han mostrado, además, su compromiso con respetar los derechos de la multitud de comunidades que componen el país. El nuevo Gobierno de Damasco tiene dos alternativas: bien despertar los monstruos de la guerra civil otra vez, o bien, y esta es la opción preferible, emprender la senda de la reconstrucción, respetando la diversidad cultural bajo un orden político secular. De este modo, se darían muestras de buena voluntad a la comunidad internacional y los siete millones de refugiados podrían regresar y contribuir en la reconstrucción del mismo. Creo que los nuevos líderes tienen un carácter pragmático y realista, al menos parecen haber dejado las ideologías a un lado, aunque la amenaza de violencia sectaria sigue latente—hace no mucho se produjo una masacre de alauíes-. En suma, si consiguen mantener el orden, proteger a todas las comunidades y hacerlas partícipe de las instituciones públicas, tanto civiles como militares, serán fieles al legado del Imperio otomano y de la República Siria independiente. Deseo que así sea.



