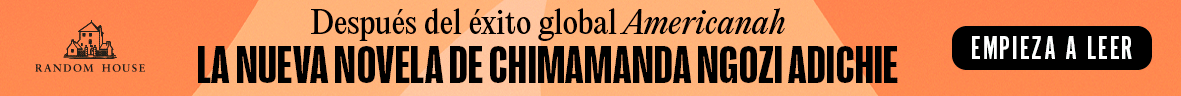Cristina Henríquez: “Arrebatar el Canal a los panameños sería como arrancarles el corazón”
La escritora estadounidense Cristina Henríquez publica «Entre dos aguas» (AdN).

Construcción de esclusas en el canal de Panamá en 1913
Texto: David Valiente
“Mientras escribía esta novela tan personal, nunca habría podido imaginar que el Canal de Panamá, un proyecto con más de cien años de existencia, de repente formaría parte de la discusión nacional de Estados Unidos”, asegura a través de un cuestionario la escritora estadounidense Cristina Henríquez (Delaware, 1978), autora de Entre dos aguas (AdN). “Por suerte, la idea de apoderarse del canal de algún modo ha ido disipándose, y quizá no resulte en nada, aunque cualquier intento de arrebatar el control del canal a los panameños en este momento sería como arrancar el corazón a Panamá”.
En Entre dos aguas, Cristina Henríquez sigue el rastro de aquellas personas que construyeron el Canal de Panamá a principios del siglo XX y les da la visibilidad que los libros les han negado a lo largo de la historia. Como refleja la escritora con raíces panameñas, pescadores de la región, jóvenes emigrantes antillanos, médicos e ingenieros americanos y europeos convergieron en un territorio tan lleno de posibilidades como de desafíos. Entre barro, mosquitos, tensiones raciales y una ingeniería monumental, los personajes de la novela descubren lo sofisticado de la identidad, lo turbulento de las emociones y la importancia que tienen los recuerdos para los seres humanos.
¿Qué le hizo interesarse por este tema? ¿Cómo fue el proceso de documentación?
Desde pequeña ya tenía una idea clara de la grandeza que emanaba del Canal de Panamá. Mi padre es de ese país, y crecí visitándolo, pero deseaba aprender más sobre su historia y su verdadero significado. En definitiva, comprender todo lo que había visto en mis años de juventud. Comencé por leer cada uno de los libros que caía en mis manos: un libro me conducía a otros diez, y estos diez a otros tantos más. También leí los periódicos de la época, los folletos de viaje, las postales originales y manuales sobre las diferentes industrias mencionadas en los ensayos. Estudié muchos mapas y fotografías. Además de visitar los museos y las bibliotecas panameñas, hablé con académicos especialistas, vi viejas grabaciones en blanco y negro del ejército estadounidense, así como todo tipo de documentales sobre el Canal. Estuve durante cinco años inmersa en el proceso de documentación; me resultaba fascinante y nunca me cansé de saber más sobre el asunto.
En su novela se percibe una constante tensión entre el hecho de pertenecer y no pertenecer a un lugar. ¿Hasta qué punto esa sensación refleja su propia experiencia?
La noción de pertenencia ha sido uno de los factores que han definido mi existencia. Durante mi infancia, me mudé con frecuencia y llegaba a lugares nuevos donde trataba de encontrar un espacio y me sumergía en la tarea de averiguar a dónde pertenecía. Intentaba navegar la inestabilidad que produce el desarraigo. Pasé unos cuantos veranos en Panamá que también influyeron en esa sensación de extrañeza. Cada vez que pisaba suelo panameño, trataba de evaluar si podía llegar a encajar, si realmente pertenecía a ese país o no. Escribir sobre la tierra natal de mi padre es una forma no solo de mantener la unión, sino también de fortalecer los vínculos con ese rincón del planeta de suma importancia para mí. Ahora, después del trabajo de estos años, siento que he forjado una conexión diferente con Panamá.
Es interesante que una buena parte de la novela (más de la mitad de la trama) se centre en narrar la vida de los protagonistas antes de su llegada al Canal. ¿Por qué era importante conocer su pasado? ¿Cuál era el perfil de los emigrantes que llegaban a Panamá a principios del siglo XX?
Quería entender qué impulsaba a las personas a trabajar en las obras del Canal y para comprender esto, tuve que descubrir, a un nivel bastante profundo, la identidad de cada uno de los personajes, sus motivaciones, sus miedos y cuáles eran sus deseos más consistentes. En parte, llegué a comprenderlos gracias a pasar tanto tiempo con ellos todos los días sentada en mi escritorio, pero también me ayudaron mucho mis investigaciones, de cuáles aprendí que, tanto hombres como mujeres, provenían de noventa países de todas partes del mundo, pero principalmente de las Antillas Británicas. Algunas personas murieron y otras regresaron a sus hogares, pasado un tiempo, pero hay quienes se quedaron en Panamá y contribuyeron a la transformación de un país naciente.
Hay otro punto que es interesante analizar y son las tensiones que genera el enfrentamiento entre la tradición y la modernidad. Se aprecia el intento de los estadounidenses, con la complicidad de las autoridades panameñas, de movilizar a un pueblo para construir una presa en nombre del progreso y la civilización. ¿Cómo interactuaron esos dos mundos?
Esas dos palabras —progreso y civilización— aparecían con frecuencia en mi investigación y me obligaron a cuestionar su significado y a considerar las maneras en que esos términos son, en última instancia, subjetivos y relativos: todo depende de la perspectiva desde la cual se miren. Lo que una persona puede considerar progreso, otra puede vivirlo como destrucción. He querido abordar esa tensión no solo en la parte de la trama que se centra en la construcción del Canal, sino que también he intentado entrelazarla a lo largo del libro.
La esclavitud finalizó en el siglo XIX, y a principios del veinte, en 1904, empezó la empresa norteamericana de construcción del Canal. Usted muestra el trato que recibían los trabajadores en su mayoría antillanos y panameños. ¿Se podría decir que la mentalidad esclavista seguía muy viva?
Mis investigaciones me revelaron que los obreros no blancos recibían un trato dispar: la comida que se les servía era de calidad inferior, los comedores carecían de mobiliario, por lo que tenían que comer de pie o sentados en el suelo, no recibían permisos remunerados por enfermedad y vivían hacinados en chozas sin amueblar y sin ningún tipo de protección contra insectos. Por supuesto, ellos desempeñaban los trabajos más peligrosos. Más tarde, los historiadores describieron ese entorno como un sistema de segregación al estilo marcado por las leyes de Jim Crow.
La fiebre amarilla y la malaria son amenazas biológicas que afectan a los personajes. ¿Cómo decidió abordar este asunto?
Lo primero que hice fue aprender todo lo posible sobre los mosquitos. Investigué de manera febril y volvía al desarrollo de mis personajes porque mi principio rector era que solo incluía los conocimientos que les daban forma. Entonces, pude incorporar estos materiales sobre la malaria y la fiebre amarilla porque uno de los protagonistas es médico y el otro científico, y ambos naturalmente habrían estado interesados en esas dos enfermedades de la época. Los hombres que excavaban el Canal también se interesaron por ellas, pero su preocupación se limitaba a las medidas que debían tomar para evitar contraerlas.
Tanto Ada como Omar cargan con una herencia afectiva, pero también estructural, ¿cuál pesa más sobre ellos? Por otro lado, ¿la identidad es algo que se hereda exclusivamente o se puede reinventar a través del viaje y la distancia?
Es cierto que las familias de Ada y Omar han sido moldeadas tanto por elementos estructurales como por los emocionales. Pero ¿acaso hay alguien a quien le afecte solo uno de estos elementos? Ninguno de nosotros vive en un vacío, ajeno a las realidades estructurales del mundo. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer, nuestra manera de ser, está de algún modo definida por esas realidades externas. Esto nos lleva, quizás, a la segunda parte de la pregunta: ¿cómo se forma la identidad? Sospecho que la respuesta se encuentra en algún punto intermedio entre las dos alternativas propuestas. Heredamos ciertas cualidades y existimos como una continuación de nuestros antepasados, pero la identidad, al menos tal como solemos entenderla, también se construye, se moldea y se transforma a través de las experiencias de nuestra trayectoria personal.
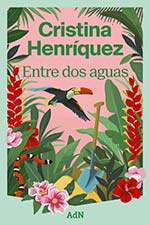 En su novela, muestra una Panamá receptora de inmigrantes de diferentes partes del mundo, hay antillanos, estadounidenses, británicos, chinos… Contrasta mucho con los Estados Unidos que quiere construir Trump, quien ha convertido a los inmigrantes, de momento, ilegales en un enemigo interno.
En su novela, muestra una Panamá receptora de inmigrantes de diferentes partes del mundo, hay antillanos, estadounidenses, británicos, chinos… Contrasta mucho con los Estados Unidos que quiere construir Trump, quien ha convertido a los inmigrantes, de momento, ilegales en un enemigo interno.
En mi tercer libro, El libro de los estadounidenses desconocidos, trato sobre la vida de los inmigrantes. Cuando comencé a trabajar en Entre dos aguas, pensé que me estaba embarcando en un proyecto diferente, pero con el tiempo me di cuenta de que, por mucho que estuviera escribiendo una ficción histórica, el tema también giraba en torno a los inmigrantes. Por eso, se convirtió en algo vital saber cómo eran recibidos esos individuos que venían del extranjero, cómo coexistieron y precisar cómo este fenómeno cambió para siempre Panamá. Del mismo modo, a través de la ficción he intentado comprender lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos, pero es una tarea difícil. Ahora mismo muchas personas están viviendo un momento increíblemente doloroso y aterrador: son tiempos contradictorios, mientras que en la Panamá de 1907 era todo lo contrario.