Atossa Araxia Abrahamian: «Tratamos a las personas como al dinero, con la gran diferencia de que los seres humanos sí tenemos sentimientos»
La periodista y redactora jefa de The Nation, Atossa Araxia Abrahamian, publica «Dónde se esconde el dinero: cómo los más ricos atracan el mundo» (Península).

Texto: David Valiente
“Siempre me he interesado profundamente por la globalización y las formas en que se ha manifestado a lo largo de la historia”, asegura la periodista y redactora jefa de The Nation, Atossa Araxia Abrahamian, en una entrevista concedida a Librújula. “Nunca me he sentido ciudadana de un país concreto y, tal vez, esto se deba a mis cuatro nacionalidades (iraní, canadiense, suiza y estadounidense). Prefiero identificarme como una ciudadana del mundo, que rechaza la idea del nacionalismo y busca alternativas para librar al mundo de un concepto que considero nocivo. De hecho, mi libro se suma a esa búsqueda”.
Tras publicar su primer libro sobre las golden visas (visas doradas), programas de residencia diseñados en exclusiva por los países para grandes inversores extranjeros, nació la idea de escribir Dónde se esconde el dinero: cómo los más ricos atracan el mundo (Península), un intento de comprender “las maneras en que los países adaptan el concepto de soberanía en el mundo capitalista”. Abrahamian quería responder a una pregunta “¿qué precio tiene la soberanía en la actualidad?”. Descubrió la multitud de formas que tienen los Estados de permitir amplios márgenes de libertad para el gran capital y los nuevos mecanismos de violentar los derechos de las personas más vulnerables, empleando las armas de la soberanía y jurisdicciones especiales. Todo esto lo ha analizado en su libro a modo de crónica.
Antes de pasar a conversar sobre soberanías y zonas francas, me gustaría indagar en su crónica personal. Sus padres son iraníes, usted nació en Canadá y creció en Ginebra, ciudad protagonista en su libro. Escribiendo estas páginas, ¿qué ha descubierto sobre su relación con Suiza que antes desconocía?
Viví 18 años en Suiza y, a pesar del tiempo, nunca me sentí verdaderamente de ese lugar, debido, en parte, a la idiosincrasia de su sociedad. Cuando me mudé a Estados Unidos, tuve que tomar una serie de decisiones: dónde me iba a instalar, en qué iba a trabajar… Pero lo primero era obtener el visado porque, por aquel entonces, todavía no era ciudadana estadounidense. Quería instalarme en Nueva York y para ello necesitaba una visa. Los visados no se ofrecen a todas las personas, se debe cumplir un perfil muy específico. Así que, ante el dilema de si me la iban a conceder, también me planteé la posibilidad de regresar a Suiza. Sin embargo, allí apenas me quedaba gente conocida, se habían marchado a otros países. No sentía que tuviera un hogar tal y como suele entenderse. Entonces, me instalé en Estados Unidos y comencé a desarrollar mi carrera profesional. Y, por fin, sentí que Suiza se convertía en mi hogar: no solo viajaba al país por la obligación de visitar a mi madre, sino que ya me parecía cercano. Mi perspectiva cambió cuando tuve la oportunidad de comparar Suiza con Estados Unidos; en el primero todo funcionaba mejor y la sociedad es rica y ordenada… ¿A qué se debía esta diferencia entre dos países occidentales?, me pregunté. La respuesta no es precisamente amable: el Estado de bienestar implantado en Suiza, en gran medida, se mantiene a costa del sufrimiento de otras naciones, en su mayoría, naciones pobres.
¿Ha sido fácil afrontar ese descubrimiento?
Desde luego, mi relación con Suiza se ha vuelto más complicada y sigo tratando de entenderla. El país, como cualquier otro, tiene sus inconvenientes y rarezas, pero, por lo general, la sociedad es maravillosa. Y duele descubrir que, en parte, esta realidad se haya construido a expensas del sufrimiento de otras comunidades. Suiza se ha convertido en una buena síntesis de cómo se comporta la globalización. En este sentido, la realidad desmiente el relato internacional que asegura que todos los países son soberanos e iguales.
Su libro se vertebra alrededor del concepto de ‘globo escondido’—de hecho, el título en inglés es The Hidden Globe—que consiste en los circuitos e instituciones construidas ex profeso para desarrollar actividades al margen de las leyes de los países. ¿Qué consecuencias tiene para el mundo la existencia de una geografía financiera clandestina?
El dinero se mueve de forma compleja, por eso, si debemos señalar culpables, la responsabilidad recae sobre todo el sistema. Hay países pobres y otros más ricos, eso es indiscutible. Sin embargo, cuando hablamos de empresas, bancos y laxitud jurisdiccional, indefectiblemente, debemos hablar también de derechos humanos. Se está jugando a un doble rasero porque tratamos a las personas como al dinero, con la gran diferencia de que los seres humanos sí tenemos sentimientos. Los Estados no solo están permitiendo que sus millonarios oculten sus fortunas en paraísos fiscales, aunque con su tributación contribuirían a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, sino también están trasladando a personas vulnerables a terceros países en situaciones paupérrimas. Además, el Estado justifica la legalidad de sus acciones, alegando que el delito se comete en otro territorio y no en el suyo. Sin duda, se están sembrando precedentes para futuros abusos de derechos humanos que, por desgracia, Estados Unidos e Italia ya están cometiendo con sus medidas antiinmigración, que resultan claramente abusivas.
Los liberales, no digamos ya los anarcocapitalistas, defienden que un mundo con menos actividad estatal sería mucho más rico y feliz. En su investigación, habla de las zonas francas y zonas económicas especiales (ZEE), enclaves territoriales dentro de un país que gozan de ciertos privilegios fiscales y administrativos. ¿Su investigación refrenda la teoría liberal?
Quiero dejar claro que no soy economista, por lo tanto, todo lo que diga ahora, el lector debe tomárselo con cautela. Los amantes del mercado libre proponen como medida para facilitar el comercio que se abran zonas francas donde la regulación y los impuestos sean menos onerosos. En estos lugares, por lo general, el Estado ejerce poder político aunque su acción es limitada a la hora de establecer procedimientos burocráticos o tasas fiscales. Mi investigación revela que los casos más exitosos son aquellos en los que el Estado está más implicado en la construcción y mantenimiento de las ZEE. Un ejemplo de esto lo encontramos en Isla Mauricio. Su ZEE se produjo gracias a la iniciativa estatal que empleó esta herramienta para mejorar su economía. Entonces, mi respuesta a su pregunta, tomando como base argumentativa lo expuesto, es: depende. Nadie niega que los impuestos sean más bajos y las regulaciones más sencillas, pero ha sido la labor estatal la encargada no solo de construir el enclave, sino también de garantizar su estabilidad. Así que, creo que a la hora de analizar este asunto, debemos tener muy presente un contexto más amplio, que permita vincular las cuestiones económicas con factores geográficos y sociológicos.
¿Ayudan a combatir la pobreza social?
Tampoco creo que se pueda dar una respuesta rotunda debido a la variedad existente. Según datos del Banco Mundial y de otras instituciones, a veces resulta una buena herramienta para combatirla y a veces no. Se ha probado que, a corto plazo y en algunos casos, se producen mejoras en la calidad de vida de las personas, pero en un contexto más amplio aún no se ha demostrado si contribuye realmente a la erradicación de la pobreza. Los estudios no lo comparan con las políticas industrializadoras de los países que sí han sido una herramienta eficaz para reducirla. Se podría decir que son un parche: no resultan tan efectivas como sus defensores aseguran.
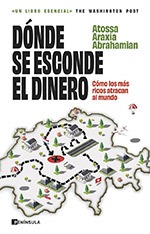 Quizá una de las paradojas más interesantes del sistema es su arquitectura legal: los marcos legales están cuidadosamente diseñados para favorecer intereses concretos, vulnerando la realidad jurídica de los territorios. ¿Podemos, pues, seguir hablando de la existencia del imperio de la ley?
Quizá una de las paradojas más interesantes del sistema es su arquitectura legal: los marcos legales están cuidadosamente diseñados para favorecer intereses concretos, vulnerando la realidad jurídica de los territorios. ¿Podemos, pues, seguir hablando de la existencia del imperio de la ley?
Sin duda, este submundo altera el significado mismo de la palabra ‘ley’. Desde siempre, he creído que las leyes de un país se aplicaban a todo su territorio. Sin embargo, la realidad es más compleja. Existe un amplio número de personas, leyes, territorios, Estados y jurisdicciones. Tampoco es ningún secreto la actividad de los lobbies que buscan promocionar leyes para favorecer los intereses de sus clientes. Con mi libro, no solo demuestro que las políticas de vaping o Airbnb, por ejemplo, afectan al sistema, sino también que dentro de un país las leyes pueden crear jurisdicciones especiales para determinados territorios.
El neocolonialismo, según algunas escuelas de pensamiento político y económico, continúa vigente en la mayoría de los países del sur global. ¿Las ZEE o los puertos francos son la punta de lanza de los países ricos para perpetuar su control?
Estoy de acuerdo con muchos puntos de esta narrativa. Si se analizan los actores, el equilibrio de poder establecido y el tipo de tratados que se firman, en muchos sentidos estos recuerdan al colonialismo. Sin embargo, creo que también es una explicación demasiado cerrada que no permite comprender este fenómeno en su total extensión. El principal elemento en venta es la soberanía, y esa práctica ya se producía antes de la colonización de los países del sur global. Suiza, sin ir más lejos, entrenaba soldados que servían como mercenarios en ejércitos extranjeros. Antes, su capacidad era limitada y hoy no es significativamente mayor. Por lo tanto, Suiza vende parte de su jurisdicción territorial a países vecinos, al igual que en el pasado enviaba a sus soldados al campo de batalla a morir por otros reyes. El sistema es mucho más antiguo que la implantación del colonialismo o neocolonialismo.
Cuando habla de la forma en que algunos países reciben a quienes buscan un futuro mejor, su tono se vuelve duro. El dinero compra movilidad, seguridad e incluso anonimato; mientras tanto, los migrantes y refugiados ven cómo se les cierran todas las puertas. ¿Estamos asistiendo a la privatización de la libertad?
La riqueza proporciona libertad: cuanto más rica es una persona más libertad disfrutará, y no importa qué definición de libertad se emplee. Sin embargo, no creo que la libertad se esté privatizando, porque hay individuos que, por el simple hecho de nacer en determinados contextos, ya disfrutan de privilegios inalcanzables para la mayoría. Dentro de una sociedad, cuando existe un número suficiente de personas ricas que decide crear sus propios vecindarios y comunidades, entonces sí podemos hablar de un tipo de privatización: intentan aislarse del resto y reducir al mínimo la intervención del Estado en sus vidas. Eso sí, quieren que el Estado mantenga sus calles limpias, pero rechazan que se les impongan impuestos elevados. En definitiva, quieren elegir qué les conviene y qué no.
¿Las entidades supranacionales, como Naciones Unidas, están verdaderamente interesadas y comprometidas en combatir estas estructuras?
La ONU, en concreto, ha planteado la posibilidad de introducir una serie de impuestos, pero a su vez ha facilitado la implantación de ZEE en diferentes países. Actúa en frentes contradictorios: por un lado, se muestra respetuosa con la soberanía territorial y, por el otro, trata de desarrollar programas de cooperación que pueden vulnerarla. Las Naciones Unidas pueden querer aumentar los impuestos a las grandes fortunas mundiales; sin embargo, tienen que estar de acuerdo los Estados miembros y no tienen la misma voz ni el mismo voto los países que aportan más financiación a su sostenimiento que aquellos que invierten menos. En este sentido, Estados Unidos es el principal inversor del sistema y la actuación de Naciones Unidas está limitada.
¿Se aprecian grietas en el sistema que permitan vislumbrar una realidad más justa?
Las sociedades sienten que el mundo se descompone. Por eso, resulta importante determinar en qué punto nos encontramos. Quizá la actualidad se asemeje al desorden de posguerra. Sin embargo, las crisis encierran también oportunidades y una de mis intenciones con este libro es mostrar que el ‘globo escondido’ puede abrir un abanico de posibilidades. Espero que la izquierda de la derecha capitalista se muestre abierta a comprender y experimentar nuevas posibilidades para el concepto de Estado nación. ¿Qué pasaría si la izquierda progresista fuera la que conceptualizara una ZEE? ¿Qué tal si se replanteara la utilidad de estas grietas y se aprovecharan para corregir desigualdades históricas? Ahora mismo no puedo dar una respuesta definitiva. Pero lanzo la pregunta para que se reflexione.


